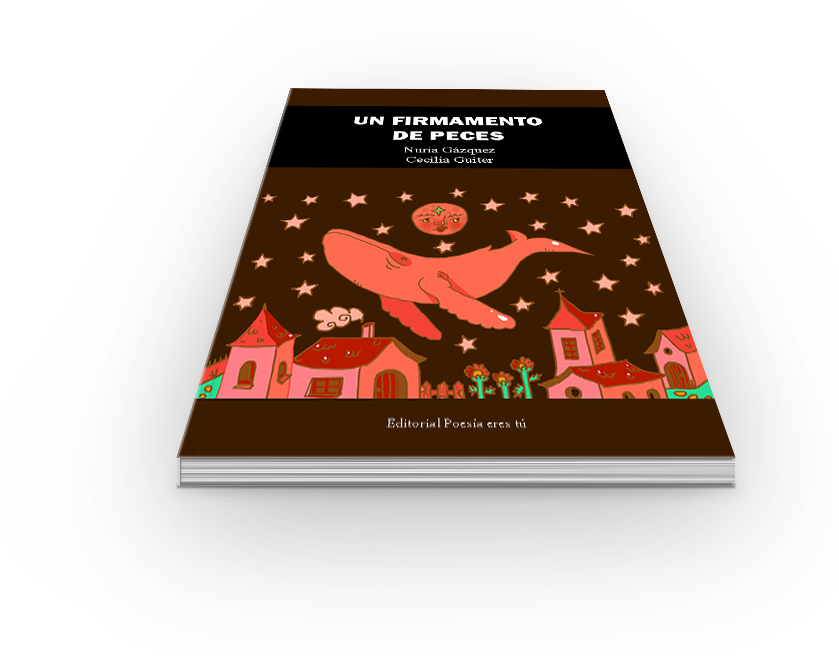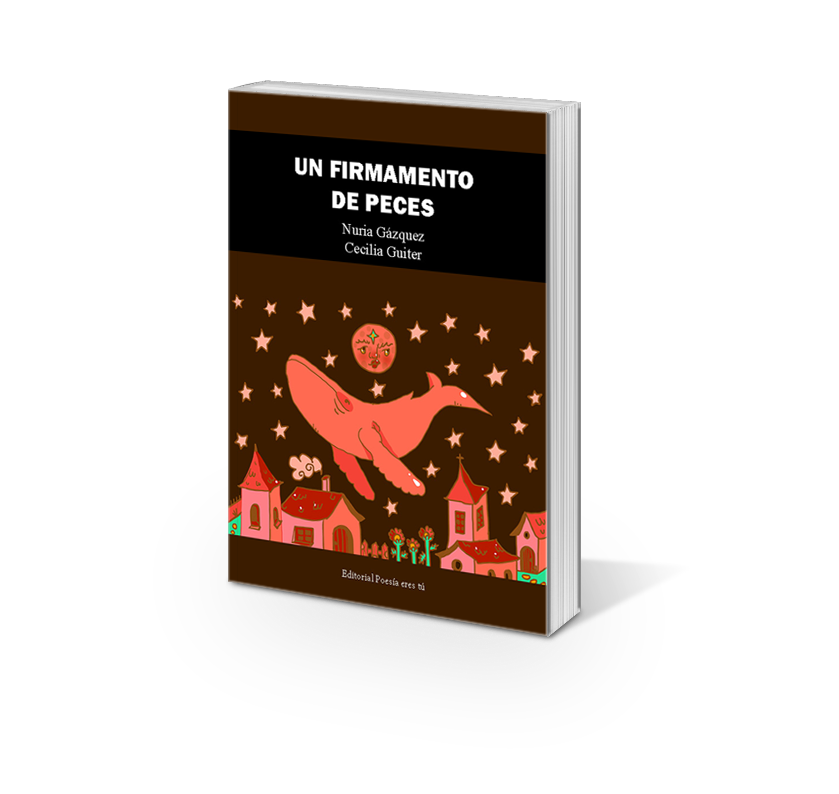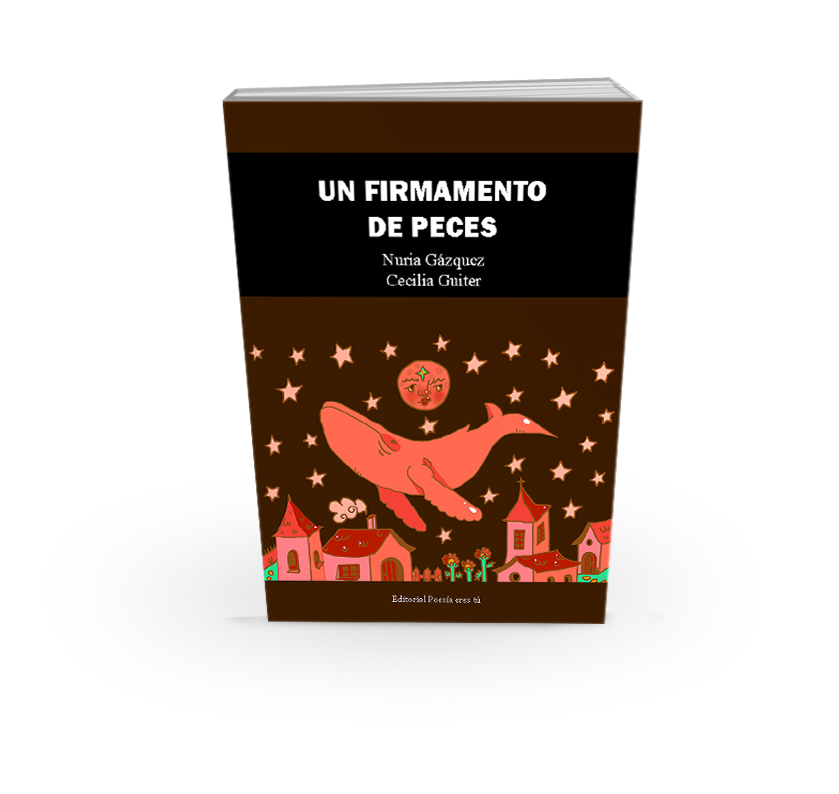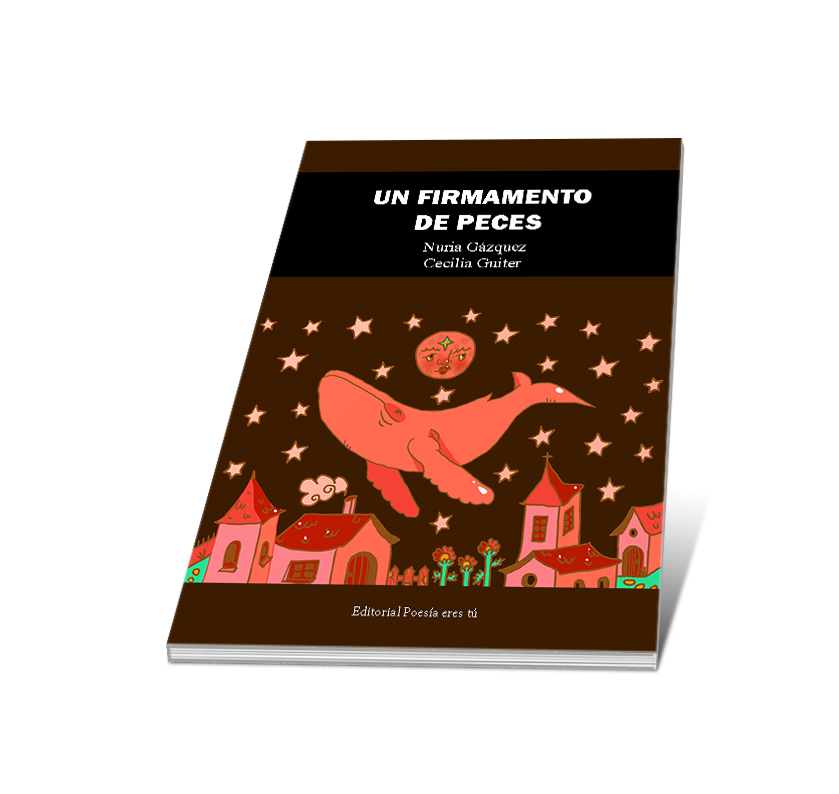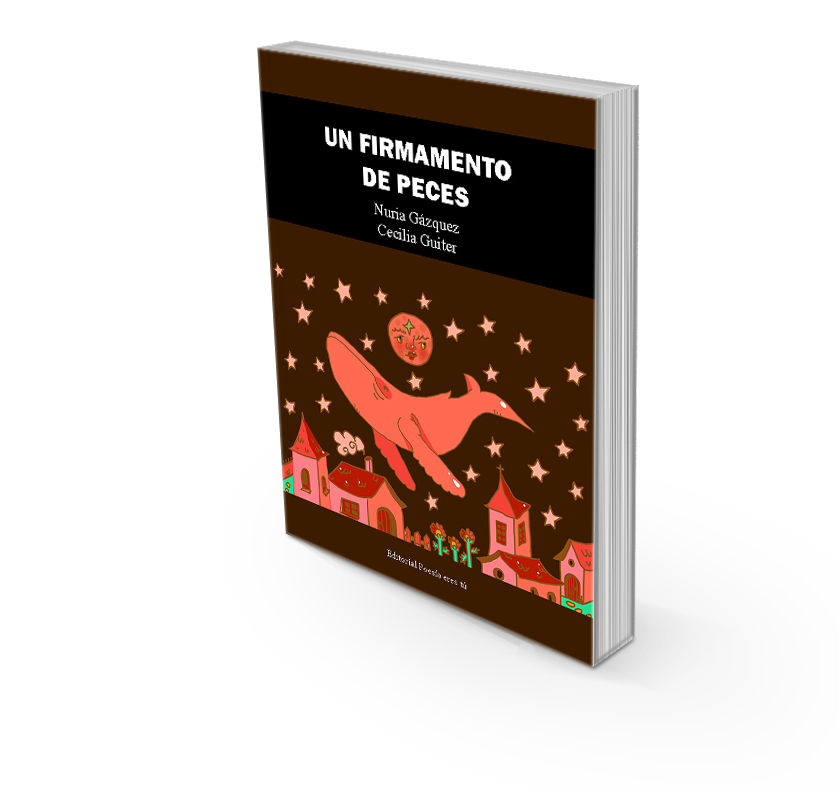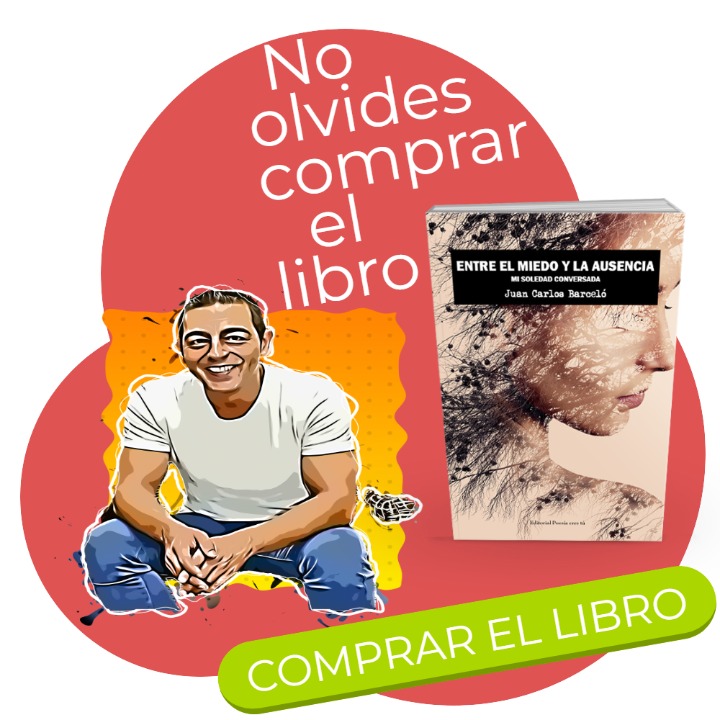Olivares Tomás, Ana María. «HIBRIDACIÓN FORMAL Y REDES DE SOCIABILIDAD FEMENINA EN LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI». Zenodo, 7 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17554828
ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN POESÍA FEMENINA HISPANOHABLANTE CONTEMPORÁNEA
Olivares Tomás, Ana María. «ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN POESÍA FEMENINA HISPANOHABLANTE CONTEMPORÁNEA». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17496315
ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN POESÍA FEMENINA HISPANOHABLANTE CONTEMPORÁNEA
Introducción: poesía confesional y material biográfico explícito
La escritura autobiográfica en poesía femenina hispanohablante contemporánea constituye fenómeno literario que desafía división tradicional entre vida y obra, entre experiencia vivida y representación artística. A diferencia de autobiografía como género narrativo que organiza cronológicamente trayectoria vital completa, la poesía autobiográfica opera mediante fragmentos intensos de experiencia que no aspiran a totalidad biográfica sino a captura de momentos de revelación identitaria.
Estas poetisas construyen subjetividad lírica mediante material biográfico explícito: muerte de hijos, experiencia del duelo, deseo lésbico, maternidad, enfermedad, migración constituyen núcleos temáticos que no se ficcionalizan sino que se presentan como testimonio directo de experiencia personal. Esta decisión estética implica renuncia deliberada a distancia protectora que ficción ofrece: la voz lírica coincide sustancialmente con biografía autoral verificable.
La autobiografía ha sido utilizada por muchas mujeres que ven en ella estrategia feminista para posicionarse y hablar de sí mismas, haciendo circular sus vidas fuera del ámbito de lo obsceno y reivindicando lo íntimo como clave temática de sus discursos. La autobiografía tiene dimensión provocativa: publicar intimidad desafía mandato patriarcal que reservaba esfera privada femenina a silencio doméstico sin acceso a circulación pública.
Un firmamento de peces de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter se inscribe en esta tradición mediante poemas que tematizan explícitamente muerte de madre (“La picarilla”), duelo por familiares ausentes (“Junto al río”), experiencia migratoria (“Morir de calor”, “Perdidos en Nueva York”), amistad entre autoras (“Soldaditos de plomo”) sin mediación ficcional que disfrace referentes biográficos.
Piedad Bonnett: poesía del duelo extremo
Piedad Bonnett (Amalfi, Antioquia, Colombia, 1951) representa figura paradigmática de escritura autobiográfica que alcanza “con las palabras los lugares más extremos de la existencia”. Su libro Lo que no tiene nombre (Alfaguara, 2013) constituye elaboración poética del suicidio de su hijo Daniel.
El título refiere ausencia de término lingüístico para designar padre o madre que pierde hijo: orfandad designa hijo que pierde padres, viudedad nombra cónyuge que pierde pareja, pero no existe palabra para orfandad inversa en línea genealógica. Esta ausencia terminológica evidencia que muerte de hijo constituye transgresión del orden natural donde padres mueren antes que descendencia. El lenguaje carece de nombre para experiencia que no debería existir.
Bonnett dedica volumen “a la vida y la muerte de su hijo Daniel”, construyendo memoria retrospectiva de existencia completa (no solo muerte) del ausente. El libro opera mediante doble movimiento: reconstrucción biográfica de Daniel desde infancia hasta suicidio, y elaboración del duelo materno como proceso sin cierre definitivo.
La especificidad del suicidio genera complejidad adicional: no es muerte accidental ni enfermedad fatal sino decisión autónoma del hijo que elige morir. Esta voluntariedad introduce culpa, interrogación obsesiva sobre responsabilidad materna, búsqueda desesperada de señales no detectadas que podrían haber evitado desenlace. El texto cita: “en el corazón del suicidio, aun en los casos en que se deja una carta aclaratoria, hay siempre un misterio, un agujero negro de incertidumbre alrededor del cual, como mariposas enloquecidas, revolotean las preguntas”.
Bonnett investiga literatura médica, rastrea síntomas de enfermedad mental de Daniel, compara casos clínicos intentando comprender retrospectivamente diagnóstico de esquizofrenia que hijo padecía. Esta investigación obsesiva responde a necesidad de dar sentido a muerte: encontrar explicación que alivie culpa materna mediante comprensión de enfermedad como causa inevitable.
La conclusión del libro sintetiza proyecto autobiográfico: “Dani, Dani querido. Me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé mil veces: sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento. Y mira, nada pude hacer. Ahora, pues, he tratado de darle a tu vida, a tu muerte y a mi pena un sentido. Otros levantan monumentos, graban lápidas. Yo he vuelto a parirte, con el mismo dolor, para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con palabras, porque ellas, que son móviles, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de tumba. Son la poca sangre que puedo darte, que puedo darme”.
La metáfora de “volver a parir” mediante escritura construye libro como segundo nacimiento simbólico del hijo: si biología genera vida física, poesía genera vida textual que trasciende muerte corporal. Las palabras “no petrifican, no hacen las veces de tumba” sino que mantienen movilidad vital: Daniel vive en lenguaje que lectores actualizan mediante lectura.
Obra posterior Los habitados continúa elaboración del duelo “con la serena tristeza del que sabe que debe conformarse con las migajas de la memoria”. El adjetivo “habitados” sugiere que muertos habitan memoria de vivos: no desaparecen sino que persisten como presencia interior que configura identidad de dolientes.
Bonnett colaboró con Chantal Maillard en volumen Daniel (Vaso Roto, 2023), proyecto donde dos madres cuys hijos se suicidaron escriben sobre “dos hijos, un mismo nombre, una misma decisión, un mismo gesto”. Esta coautoría del duelo evidencia necesidad de comunidad entre dolientes que comparten experiencia extrema incomprensible para quienes no la vivieron.
La obra posterior La mujer incierta entreteje “memoria, autobiografía y feminismo” con “identidad de la mujer” como núcleo. Bonnett expande proyecto autobiográfico más allá del duelo para interrogar construcción de identidad femenina en contexto patriarcal latinoamericano.
Cristina Peri Rossi: escritura autobiográfica del deseo lésbico
Cristina Peri Rossi (Montevideo, Uruguay, 1941 – Madrid, España, 2025) desarrolló obra caracterizada por transgresión de fronteras que dividen géneros literarios para expresar experiencia vital, articulando deseo lésbico y amor mediante ficciones autobiográficas únicas. Su escritura autobiográfica no se limita a un género específico sino que atraviesa poesía, narrativa breve y ensayo, configurando corpus heterogéneo unificado por presencia constante de subjetividad autoral.
El estudio “La escritura autobiográfica de Cristina Peri Rossi” documenta cómo autora uruguaya exiliada en España desde 1972 construye identidad mediante tres ejes: exilio político, identidad lésbica y creación literaria. Estos tres elementos configuran subjetividad que no puede expresarse mediante un solo género literario: el desplazamiento geográfico, la disidencia sexual y la vocación artística requieren formas múltiples de representación.
La autobiografía en Peri Rossi “transgrede las fronteras que dividen los géneros literarios, empleando características de la narrativa, del ensayo e incluso del realismo mágico, para expresar su experiencia vital”. Esta hibridación genérica responde a complejidad de experiencia que autobiografía convencional no podría capturar: vida no transcurre ordenadamente según cronología lineal ni se ajusta a convenciones narrativas tradicionales.
El deseo lésbico constituye núcleo temático persistente en su poesía erótica donde sujeto lírico femenino se dirige explícitamente a amada mujer sin eufemismos ni ambigüedad de género. Esta explicitación del deseo homosexual femenino desafió durante décadas convención literaria que invisibilizaba lesbianismo o lo representaba mediante códigos cifrados accesibles solo a lectoras iniciadas.
Peri Rossi articula “ficciones autobiográficas” donde elementos biográficos verificables (exilio, lesbianismo, profesión literaria) se entretejen con elaboración imaginativa que no aspira a veracidad documental sino a verdad emocional de experiencia. Esta modalidad distingue autobiografía literaria de testimonio periodístico: no importa si anécdota específica ocurrió exactamente como se narra, sino que captura estructura afectiva auténtica de vivencia.
El exilio opera como condición existencial permanente que trasciende circunstancia histórica del abandono de Uruguay. Aunque Peri Rossi residió en España durante cinco décadas hasta su muerte, su escritura mantuvo condición de extranjería, no pertenencia plena a sociedad receptora, identidad fragmentada entre geografías. El exilio geográfico se convierte en metáfora de exilio sexual (lesbiana en sociedad heteronormativa) y exilio existencial (escritora en mundo que desconfía de literatura).
Poesía confesional feminista contemporánea
El artículo “El ascensor de la poesía confesional feminista” documenta auge reciente de poesía escrita por mujeres que tematiza explícitamente experiencias personales sin mediación ficcional distanciadora. Esta poesía confesional se caracteriza por uso de primera persona autobiográfica, referencias a experiencias verificables de autora y voluntad explícita de hacer política mediante publicación de intimidad.
La denominación “confesional” evoca tradición norteamericana de confessional poetry desarrollada en años 1950-1960 por Sylvia Plath, Anne Sexton y Robert Lowell, quienes escribieron sobre enfermedad mental, intentos de suicidio, terapia psiquiátrica y crisis matrimoniales con franqueza inédita. La poesía confesional feminista hispanohablante contemporánea retoma impulso de escritura sin censura pero lo articula con conciencia feminista explícita ausente en modelos norteamericanos originales.
El “ascensor” del título metaforiza circulación social acelerada de esta poesía mediante redes sociales, donde poemas breves sobre experiencia personal (menstruación, aborto, violencia machista, deseo sexual femenino) alcanzan viralidad que poesía tradicional nunca obtuvo. Instagram y otras plataformas democratizaron acceso a difusión poética eliminando intermediación editorial que históricamente controló qué voces femeninas merecían publicación.
Sin embargo, éxito comercial y visibilidad de poesía confesional feminista genera también crítica literaria que cuestiona calidad estética: ¿es suficiente experiencia auténtica para constituir poesía valiosa o se requiere elaboración formal que trascienda mero desahogo emocional? Este debate reproduce históricamente división patriarcal entre literatura seria (masculina, formal, impersonal) versus escritura emocional (femenina, confesional, solipsista).
La reivindicación feminista consiste precisamente en rechazar jerarquía que deslegitima experiencia femenina como material literario noble. Si canon literario occidental privilegió durante siglos experiencias masculinas (guerra, política, filosofía) como temas universales mientras relegaba experiencias femeninas (maternidad, domesticidad, violencia sexual) a ámbito privado no literario, poesía confesional feminista invierte esa jerarquía afirmando que experiencia de mujeres merece representación artística sin necesidad de universalización abstracta.
Aralia López González: espacio autobiográfico como estrategia
El estudio sobre Aralia López González (Campeche, México, 1944) documenta construcción de “espacio autobiográfico” en poesía donde vida y obra se entrelazan sin que lectora pueda distinguir claramente límite entre representación ficcional y testimonio documental. Este espacio ambiguo constituye elección estética deliberada: autora no aclara qué elementos son verificables biográficamente y cuáles son invención literaria.
La ambigüedad protege privacidad autoral mientras mantiene potencia testimonial del texto: lectora asume que poemas reflejan experiencia auténtica sin poder verificar exactitud factual de detalles específicos. Esta estrategia permite decir verdad emocional sin exponerse a escrutinio biográfico que podría invadir intimidad de autora o personas mencionadas.
López González emplea autobiografía como “una estrategia feminista para posicionarse y hablar de sí misma, haciendo circular su vida fuera del ámbito de lo obsceno y reivindicando lo íntimo como clave temática de sus discursos”. La publicación de intimidad constituye acto político: desafía mandato patriarcal que confinaba experiencia femenina a silencio doméstico sin acceso a circulación pública.
La autobiografía tiene dimensión provocativa porque publicar experiencia personal femenina viola prohibición cultural implícita. Durante siglos, mujeres que escribieron sobre sus vidas fueron acusadas de narcisismo, exhibicionismo o indecencia; autobiografía masculina era legitimada como testimonio histórico valioso pero autobiografía femenina era desvalorizada como chismorreo trivial.
Un firmamento de peces como escritura autobiográfica colaborativa
Un firmamento de peces participa de tradición confesional/autobiográfica mediante varios elementos constitutivos. La sinopsis en contraportada establece explícitamente dimensión autobiográfica: “Este libro es un diario secreto compartido”, “conversaciones diarias” entre amigas que se transforman en poesía. El término “diario” connota registro directo de experiencia cotidiana sin elaboración ficcional distanciadora.
Los poemas referencias verificables a biografías autorales: Nuria Gázquez escribe desde Almería sobre muerte de madre y familia almeriense. Cecilia Guiter escribe desde Estados Unidos (Florida) sobre experiencia migratoria y ausencia de seres queridos enterrados en España. Estas referencias geográficas y biográficas anclan poesía en experiencia vivida de autoras concretas.
“La picarilla” reconstituye figura materna mediante detalles específicos que lectora asume corresponden a madre real de Gázquez: “Morena eras, / de alegría salpicabas tus macetas”, “En aquel pueblo al que amabas tanto / donde el sol quema y la tierra es seca”. La especificidad (macetas, pueblo almeriense, carácter alegre) genera efecto de autenticidad testimonial.
“Morir de calor” describe Florida con precisión geográfica: “Palmeras de cintura fina”, “Yates amarrados en puertos deportivos”, “Comunidades hispanas, asiáticas, judías / conviviendo en armonía”. Lectora infiere que Guiter escribe desde experiencia directa de residencia en Florida, no desde imaginación de lugar nunca habitado.
La coautoría introduce complejidad adicional: no existe una voz autobiográfica única sino dos subjetividades que dialogan. El “diario secreto compartido” implica que intimidad no es individual sino relacional: ambas autoras exponen mutuamente experiencias personales generando espacio confesional colectivo.
“Soldaditos de plomo” tematiza explícitamente amistad entre autoras: “nosotras también estamos juntas / aunque la vida nos separe”. El pronombre “nosotras” refiere a Gázquez y Guiter como personas reales cuya amistad trasciende distancia geográfica. El poema no ficcionaliza vínculo sino que lo testimonia directamente.
Sin embargo, Un firmamento de peces mantiene ambigüedad característica de espacio autobiográfico: no todas las referencias son transparentemente verificables. ¿”La picarilla” reproduce fielmente características de madre de Gázquez o constituye elaboración poética que selecciona y enfatiza ciertos rasgos? ¿”Morir de calor” describe literalmente Florida o construye imagen simbólica de extrañamiento cultural?
Esta ambigüedad no debilita dimensión autobiográfica sino que la matiza: poesía no aspira a exactitud documental sino a verdad emocional. Importa menos si madre era exactamente como se describe que capturar estructura afectiva del vínculo materno-filial y dolor del duelo.
Conclusiones: vida y obra sin mediación ficcional
La escritura autobiográfica en poesía femenina hispanohablante contemporánea constituye modalidad literaria donde vida y obra se entrelazan sin mediación ficcional distanciadora. Piedad Bonnett escribe sobre suicidio de hijo Daniel sin ficcion alizar identidad del ausente. Cristina Peri Rossi articula deseo lésbico y experiencia de exilio mediante ficciones autobiográficas que no ocultan correspondencia entre sujeto lírico y biografía autoral.
Esta elección estética implica renuncia deliberada a protección que distancia ficcional ofrece: autoras exponen experiencias dolorosas, identidades disidentes y vulnerabilidades emocionales asumiendo riesgo de juicio social. La publicación de intimidad constituye acto político feminista que desafía mandato patriarcal de silencio doméstico femenino.
Un firmamento de peces se inscribe en tradición confesional/autobiográfica mediante declaración explícita de ser “diario secreto compartido”, referencias verificables a biografías autorales y construcción de subjetividades líricas que coinciden sustancialmente con personas reales de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter. La coautoría introduce especificidad adicional: intimidad no es individual sino relacional, construida mediante conversaciones diarias que se transforman en poesía compartida.
MEMORIA FAMILIAR COMO MATERIAL POÉTICO EN ESCRITORAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XXI
Olivares Tomás, Ana María. «MEMORIA FAMILIAR COMO MATERIAL POÉTICO EN ESCRITORAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XXI». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17496248
MONOGRAFÍA: COAUTORÍA POÉTICA FEMENINA EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Olivares Tomás, Ana María. «MONOGRAFÍA: COAUTORÍA POÉTICA FEMENINA EN UN FIRMAMENTO DE PECES». Zenodo, 7 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17554874
ESTUDIO DE GÉNERO: SORORIDAD LITERARIA, DIARIO SECRETO COMPARTIDO Y POÉTICAS DEL CUIDADO EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Olivares Tomás, Ana María. «ESTUDIO DE GÉNERO: SORORIDAD LITERARIA, DIARIO SECRETO COMPARTIDO Y POÉTICAS DEL CUIDADO EN UN FIRMAMENTO DE PECES». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17496115
ESTUDIO DE GÉNERO: SORORIDAD LITERARIA, DIARIO SECRETO COMPARTIDO Y POÉTICAS DEL CUIDADO EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Marco conceptual: sororidad como metodología creativa
La sororidad, término proveniente del latín soror (hermana), designa alianza política y afectiva entre mujeres basada en reconocimiento de experiencias comunes y compromiso de apoyo mutuo. Más allá de simple amistad, la sororidad implica conciencia de género que reconoce estructuras patriarcales que afectan colectivamente a mujeres y genera solidaridad horizontal para enfrentarlas. En literatura, la sororidad opera simultáneamente como tema representado en narrativa y como práctica efectiva entre escritoras que colaboran, se apoyan y construyen redes de producción cultural alternativas a competencia masculinizada.
Un firmamento de peces de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter constituye manifestación paradigmática de sororidad literaria como metodología creativa. El proyecto no surge de decisión editorial externa que empareja autoras estratégicamente, sino de amistad sostenida durante años en contexto formativo del taller de Clara Obligado, consolidada posteriormente mediante conversaciones diarias que atraviesan océano Atlántico. Esta génesis afectiva del proyecto distingue la coautoría de colaboraciones profesionales donde escritoras trabajan conjuntamente sin vínculo personal previo.
La sororidad opera como condición de posibilidad del proyecto: sin confianza profunda construida durante años, sin complicidad que permite vulnerabilidad expresiva, sin certeza de que la otra comprenderá y valorará lo compartido, el “diario secreto” mencionado en sinopsis no podría materializarse en poesía. La sororidad no es decoración ética del proyecto, sino su fundamento estructural: genera espacio seguro donde experiencias íntimas pueden verbalizarse sin temor a juicio, donde vulnerabilidad se transforma en fortaleza compartida.
El concepto de “familia literaria” empleado por Teresa Rodríguez Montañés para describir comunidad del taller de Clara Obligado reproduce metáfora de parentesco electivo característica de sororidad. Las mujeres que participan en taller no se relacionan como simples compañeras de curso, sino como hermanas elegidas que construyen genealogía alternativa donde mentoría femenina sustituye linaje patriarcal. Esta familia electiva genera red de apoyo que trasciende espacio pedagógico: alumnas establecen vínculos que perduran décadas y culminan en proyectos colaborativos como Un firmamento de peces.
El diario secreto compartido: intimidad como material literario
La mención explícita de que Un firmamento de peces funciona como “diario secreto” compartido entre ambas autoras revela concepción específica de escritura como registro de intimidad dialogada. El diario, género tradicionalmente femenino, opera como espacio privado donde se consignan experiencias, emociones y reflexiones no destinadas a circulación pública. El adjetivo “secreto” refuerza dimensión de confidencialidad: lo escrito pertenece a esfera íntima protegida de mirada externa.
La paradoja del “diario secreto” publicado como libro constituye operación política significativa: lo privado se hace público sin perder carácter íntimo. Las autoras no censuran contenido emocional al transformar conversaciones privadas en poesía accesible; mantienen vulnerabilidad expresiva característica del diario mientras aceptan que lectores desconocidos accederán a ese material sensible. Esta publicación de intimidad representa reivindicación de experiencia femenina como material literario legítimo, rechazo de división patriarcal entre esfera pública masculina (digna de literatura) y esfera privada femenina (trivial, doméstica, no literaria).
El carácter compartido del diario diferencia proyecto de autobiografía individual. No existe una autora que escribe sobre su vida mientras otra lee pasivamente; ambas participan activamente en construcción del material, respondiendo, complementando, dialogando. El diario compartido reproduce estructura de conversación donde cada entrada genera respuesta, donde experiencia de una resuena en memoria de otra, donde lo vivido individualmente se reelabora colectivamente.
Las conversaciones diarias entre Gázquez y Guiter constituyen materia prima del diario poético. A diferencia de diario tradicional escrito en soledad, este se genera en intercambio verbal cotidiano que posteriormente se destila en lenguaje lírico. El proceso creativo no es: vivir experiencia → escribir sobre ella en soledad → compartir texto terminado; sino: vivir experiencia → conversar sobre ella con amiga → elaborar conjuntamente significado → escribir poemas individuales que dialogan implícitamente. Esta metodología evidencia que creación literaria no requiere soledad romántica del genio aislado, sino que puede surgir de complicidad dialogada.
Amistad femenina como motor creativo
La representación de amistad femenina como motor creativo en literatura contemporánea constituye fenómeno relativamente reciente que desafía tradición narrativa donde vínculos entre mujeres aparecían como secundarios, conflictivos o inexistentes. Durante siglos, literatura producida por hombres privilegió relaciones heterosexuales románticas como núcleo narrativo, relegando amistad entre mujeres a segundo plano o representándola como competencia por atención masculina. Incluso cuando escritoras representaban amistades femeninas, crítica patriarcal interpretaba esos vínculos como deficientes o inmaduros respecto a amor heterosexual considerado culminación del desarrollo femenino.
Elena Ferrante revolucionó panorama literario con su tetralogía Dos amigas (2012-2015), donde amistad entre dos mujeres desde infancia hasta vejez constituye eje narrativo central, no telón de fondo de romances heterosexuales. La novela de Khaled Hosseini Mil soles espléndidos (2007) construye historia de amistad y supervivencia entre dos mujeres afganas cuya relación “acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija”. Estas obras demuestran que amistad femenina puede sostener complejidad narrativa tradicionalmente reservada a vínculos románticos o familiares biológicos.
Un firmamento de peces tematiza explícitamente amistad femenina como experiencia fundante de subjetividad en poema “Ellas”: “Mujeres enteras, / pacientes y bellas. / Aquellas a quienes llamas amigas, / con su compañía te llenan / y comparten a trozos tu vida”. El verso “comparten a trozos tu vida” sintetiza operación característica de amistad profunda: no se trata de simple compañía ocasional, sino de participación activa en construcción de existencia compartida donde experiencias individuales se entrelazan constituyendo tejido común.
El poema “Soldaditos de plomo” construye metáfora infantil de amistad duradera: “Como aquellos soldaditos de plomo / que alineábamos en fila / nosotras también estamos juntas / aunque la vida nos separe”. La referencia a juego compartido en infancia establece genealogía del vínculo: amistad no surge en edad adulta, sino que se construye durante años mediante acumulación de experiencias compartidas. La imagen de soldaditos alineados sugiere solidaridad defensiva: estar juntas frente a adversidades, protegerse mutuamente, resistir colectivamente.
La distancia geográfica —Gázquez en España, Guiter en Estados Unidos— no disuelve amistad; genera necesidad de comunicación sostenida que se materializa en conversaciones diarias. Esta voluntad de mantenimiento del vínculo a pesar de separación física evidencia centralidad de amistad en experiencia vital de ambas autoras: no es relación prescindible que se abandona cuando condiciones materiales dificultan encuentro, sino compromiso afectivo que se preserva mediante esfuerzo deliberado.
El proyecto colaborativo surge precisamente de esa voluntad de preservación: transformar conversaciones cotidianas en material literario constituye estrategia para dotar de permanencia a intercambios verbales efímeros. La poesía opera como archivo de amistad, registro material de complicidad que trasciende inmediatez de conversación telefónica o videollamada. Publicar ese archivo implica compartir con lectores desconocidos riqueza de vínculo entre amigas, evidenciar que amistad femenina genera material literario tan complejo y significativo como cualquier otro vínculo humano.
Poéticas del cuidado: ternura inesperada en mujeres maduras
La expresión “ternura inesperada” en sinopsis de Un firmamento de peces requiere interrogación crítica desde perspectiva de género. ¿Por qué la ternura en poesía escrita por mujeres maduras sería “inesperada”? La formulación revela expectativa cultural que asocia maternidad biológica y juventud femenina con capacidad de ternura, mientras desvincula ese afecto de mujeres que superaron edad reproductiva o que expresan emociones fuera del rol materno tradicional. La ternura “esperada” es aquella de madre joven hacia hijo pequeño; la “inesperada” sería cualquier otra manifestación de ese afecto.
Las poéticas del cuidado en producción literaria de mujeres maduras constituyen campo de investigación emergente que documenta cómo escritoras mayores de cincuenta años tematizan experiencias de cuidado hacia otros (hijos adultos, nietos, padres ancianos, amigas, pareja) y elaboran reflexiones sobre envejecimiento, memoria, duelo y redefinición identitaria en etapa vital tradicionalmente invisibilizada. Mientras poesía sobre maternidad temprana ha recibido atención crítica creciente en últimos años, experiencia de mujeres maduras permanece menos documentada.
Nuria Gázquez, nacida en 1964, tiene aproximadamente 61 años al publicar Un firmamento de peces en 2025. Cecilia Guiter, uruguaya trasladada a España siendo niña, pertenece a generación similar. Ambas escriben desde madurez vital que incluye experiencia de maternidad completada (mencionan nietos), duelo por pérdidas familiares, trayectorias migratorias, carreras literarias consolidadas. Esta posición generacional configura mirada específica sobre mundo caracterizada por aceptación contemplativa más que por ansiedad juvenil.
El epígrafe de Fátima Gutiérrez-Maturana Sierra sintetiza posición existencial de mujeres maduras: “Volando sobre todas las vidas que no viviré, / respirando la mía, / amándola tal y como es”. El verso no expresa resignación melancólica, sino aceptación activa de vida efectivamente vivida frente a multiplicidad de existencias posibles no realizadas. Esta aceptación no implica conformismo pasivo, sino valorización de trayectoria propia con sus logros, pérdidas, desvíos y llegadas.
La ternura hacia nietos aparece explícitamente en “Entre mis brazos”: “Cuando vengáis a verme / os cogeré entre mis brazos / y os contaré historias”. Esta ternura no es “inesperada” por ser expresada por abuela; es inesperada porque literatura patriarcal raramente representa abuelas como sujetos líricos activos con vida emocional compleja. La abuela literaria tradicional es personaje secundario, figura estereotipada de sabiduría folkórica o autoridad moral; pocas veces es voz enunciativa que expresa deseos, miedos, proyectos propios.
La ternura hacia amigas constituye núcleo emocional del proyecto: cuidado mutuo entre mujeres que se sostienen afectivamente mediante conversación cotidiana. Este cuidado no responde a rol maternal tradicional donde mujer cuida a otros (hijos, esposo, padres) sin reciprocidad; es cuidado horizontal entre iguales donde ambas dan y reciben apoyo. La sororidad implica precisamente esa reciprocidad: no existe jerarquía de quien cuida y quien es cuidado, sino intercambio donde vulnerabilidad se comparte y fortaleza se construye colectivamente.
“Besos sueltos” construye ternura conyugal en clave doméstica: “Besos sueltos por la casa, / abrazos de buenas noches, / tu mano en mi cintura”. La representación de intimidad amorosa en edad madura desafía mandato patriarcal que reserva erotismo y romance para juventud, asumiendo que mujeres mayores carecen de vida afectiva y sexual activa. Los diminutivos afectuosos (“besitos”, “abracitos”) no infantilizan relación, sino que expresan ternura consolidada mediante décadas de convivencia.
El cuidado hacia familiares ausentes aparece en elegías: “La picarilla” construye cuidado póstumo de memoria materna mediante preservación verbal de figura perdida. Cuidar a muertos implica mantenerlos vivos en lenguaje, narrar sus vidas, transmitir su legado. Esta labor memorial constituye trabajo afectivo tradicionalmente femenino: mujeres son guardianas de memoria familiar, encargadas de preservar historias, fotografías, objetos de ausentes.
Maternidad, edad madura y redefinición identitaria
La poesía de mujeres maduras frecuentemente interroga experiencia de maternidad desde distancia temporal: no escribe madre exhausta de criatura recién nacida, sino mujer que mira retrospectivamente décadas de maternidad y evalúa significado de esa experiencia para construcción identitaria. Esta mirada retrospectiva permite complejidad reflexiva imposible en inmediatez de crianza temprana.
“Entre mis brazos” anticipa visita de nietos con mezcla de ternura y melancolía: deseo de encuentro convive con conciencia de que ese encuentro será breve, de que nietos tienen vidas propias donde abuela ocupa espacio periférico. Esta conciencia no genera amargura, sino aceptación de ciclo vital donde crianza directa ha concluido y se transforma en acompañamiento ocasional.
La referencia a nietos sitúa a hablantes líricas en etapa vital específica: son abuelas, han completado crianza de hijos, experimentan relación intergeneracional mediada. Esta posición contrasta con representación dominante de maternidad en poesía contemporánea, centrada en crianza de hijos pequeños y tensiones entre escritura y cuidado infantil. Las abuelas poetas escriben desde liberación de demandas constantes de crianza, disponiendo de tiempo y espacio mental para elaboración literaria sin interrupciones perpetuas.
Sin embargo, esta liberación no implica ausencia de responsabilidades de cuidado: mujeres maduras frecuentemente asumen cuidado de padres ancianos, apoyo a hijos adultos, atención a nietos, además de cuidado mutuo entre amigas y parejas. El “sándwich generacional” —cuidar simultáneamente a generación anterior y posterior— caracteriza experiencia de muchas mujeres en edad madura.
“Junto al río” construye duelo por padre o madre fallecido: “Un pedazo de granito con tu nombre grabado, / en aquel pueblo al que amabas tanto”. La pérdida de progenitores constituye experiencia característica de edad madura que reconfigura identidad: quien era hija deviene huérfana, eslabón generacional más antiguo en familia. Esta orfandad madura, diferente de orfandad infantil, genera conciencia de finitud propia: muerte de padres anticipa propia mortalidad.
Envejecimiento, cuerpo y temporalidad
La poesía de mujeres maduras tematiza envejecimiento corporal con honestidad que contraste con mandato cultural de eterna juventud femenina. “Llueven los años / como hojas de otoño / sobre mi piel arrugada” acepta transformación física como proceso natural, no como degradación que debe ocultarse. La metáfora estacional (otoño) sitúa envejecimiento en ciclo natural donde cada etapa tiene belleza específica.
La referencia a “piel arrugada” rechaza presión cultural que exige mujeres mantengan apariencia juvenil mediante cirugías, tratamientos cosméticos, negación de edad real. Mencionar arrugas poéticamente constituye reivindicación de cuerpo envejecido como legítimo, bello, digno de representación literaria. Las arrugas no son defecto a corregir, sino registro visible de tiempo vivido, mapa corporal de experiencias acumuladas.
El poema no construye lamento por juventud perdida ni nostalgia de belleza pasada; acepta presente corporal como condición desde la cual se enuncia. Esta aceptación representa madurez emocional que literatura frecuentemente niega a mujeres, asumiendo que envejecimiento femenino genera invariablemente angustia narcisista.
Migración, desarraigo y reconstrucción identitaria en edad madura
La experiencia migratoria de Cecilia Guiter —Uruguay a España en infancia, España a California en edad adulta (2015), California a Florida posteriormente— configura subjetividad marcada por sucesivos desarraigos. Migrar en edad madura presenta desafíos específicos: implica abandonar redes sociales consolidadas, enfrentar reconstrucción identitaria cuando personalidad está formada, adaptarse a contextos culturales ajenos sin plasticidad juvenil.
“Perdidos en Nueva York” construye experiencia de extranjería en ciudad norteamericana: “buscando el alma de Lorca / entre rascacielos y luces de neón”. La búsqueda de Lorca (poeta español) en Nueva York evidencia necesidad de encontrar referencias culturales propias en geografía ajena, anclar identidad hispanohablante en ciudad anglófona. La imposibilidad de encontrar alma de Lorca entre rascacielos sugiere desajuste entre sensibilidad mediterránea y metropolis estadounidense.
“Morir de calor” describe Florida con ambivalencia: admiración por exuberancia natural convive con extrañamiento cultural. La enumeración de “Comunidades hispanas, asiáticas, judías / conviviendo en armonía” reconoce diversidad multicultural estadounidense ausente en España. Sin embargo, esa diversidad no disuelve sentimiento de no pertenencia: habitar país ajeno durante décadas no garantiza sensación de estar en casa.
La amistad con Nuria Gázquez, mantenida mediante conversaciones diarias a pesar de distancia, opera como ancla identitaria para Guiter: conexión con amiga española preserva vínculo con lengua, cultura, memoria compartida que desarraigo amenaza disolver. El proyecto poético colaborativo constituye estrategia de preservación identitaria: escribir en español con amiga española afirma pertenencia lingüística y cultural que inmersión en contexto estadounidense podría erosionar.
Escritura en edad madura: legitimación y visibilidad
La publicación de Un firmamento de peces cuando ambas autoras superan sesenta años desafía ageísmo que afecta especialmente a mujeres en industria cultural. Mientras escritores varones frecuentemente publican obras más valoradas en vejez (considerada culminación de madurez artística), escritoras mayores enfrentan invisibilización: mercado editorial privilegia juventud femenina, crítica literaria presta menos atención a obras de autoras maduras.
Cecilia Guiter publicó su primera novela Tuya con Planeta en 2013, aproximadamente a los cincuenta años; su libro de relatos Lazos apareció en 2021. Nuria Gázquez publicó Nada ni nadie tras formación en talleres literarios iniciada en edad adulta. Ambas representan trayectoria de escritoras que no debutan en juventud sino que construyen carrera literaria en madurez, después de décadas dedicadas a otras responsabilidades (crianza, trabajo remunerado, formación).
Esta trayectoria tardía no implica amateurismo o menor calidad literaria; evidencia que mujeres frecuentemente postergan ambiciones creativas durante décadas mientras cumplen mandatos de cuidado hacia otros. La edad madura, con responsabilidades de crianza concluidas y mayor autonomía económica, permite finalmente dedicar tiempo a escritura que juventud no permitió.
El taller de Clara Obligado constituye espacio formativo que acoge mujeres de todas edades, incluyendo aquellas que inician formación literaria después de cincuenta años. Esta inclusividad generacional diferencia taller de programas académicos tradicionales que privilegian juventud, asumiendo que talento literario debe manifestarse tempranamente.
Conclusiones
Un firmamento de peces constituye manifestación paradigmática de sororidad literaria como metodología creativa donde amistad sostenida durante décadas genera proyecto colaborativo basado en conversaciones cotidianas transformadas en materia poética. El “diario secreto” compartido representa estrategia de publicación de intimidad dialogada que reivindica experiencia femenina como material literario legítimo.
La amistad femenina opera como motor creativo fundamental que sostiene escritura, preserva identidad en contexto migratorio y proporciona red de apoyo emocional. La representación explícita de esa amistad en poema “Ellas” y “Soldaditos de plomo” desafía tradición literaria que invisibilizó vínculos entre mujeres.
Las poéticas del cuidado en producción de mujeres maduras tematizan ternura hacia nietos, amigas, parejas y familiares fallecidos, elaborando reflexiones sobre envejecimiento, duelo y redefinición identitaria en etapa vital tradicionalmente invisibilizada. La aceptación del cuerpo envejecido, la maternidad retrospectiva y experiencia migratoria en edad madura configuran subjetividades complejas que desafían estereotipos sobre mujeres mayores.
La publicación del volumen cuando ambas autoras superan sesenta años representa legitimación de escritura en edad madura y visibilización de trayectorias literarias tardías que no debutan en juventud sino que se construyen después de décadas dedicadas a responsabilidades de cuidado. El proyecto evidencia que creatividad literaria no pertenece exclusivamente a juventud, sino que madurez vital proporciona perspectiva, experiencia y libertad que enriquecen producción poética.
ESTUDIO COMPARADO: GEOGRAFÍAS TRANSATLÁNTICAS Y POÉTICA DEL EXILIO AFECTIVO EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Olivares Tomás, Ana María. «ESTUDIO COMPARADO: GEOGRAFÍAS TRANSATLÁNTICAS Y POÉTICA DEL EXILIO AFECTIVO EN UN FIRMAMENTO DE PECES». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17496084
LA VOZ COMPARTIDA: NATURALEZA, DUELO Y COMPLICIDAD EN LA POESÍA A DOS MANOS DE ‘UN FIRMAMENTO DE PECES
Olivares Tomás, Ana María. «LA VOZ COMPARTIDA: NATURALEZA, DUELO Y COMPLICIDAD EN LA POESÍA A DOS MANOS DE ‘UN FIRMAMENTO DE PECES’». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17495996
LA VOZ COMPARTIDA: NATURALEZA, DUELO Y COMPLICIDAD EN LA POESÍA A DOS MANOS DE ‘UN FIRMAMENTO DE PECES’
La poesía colaborativa como arquitectura de lo compartido
Un firmamento de peces de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter representa enigma compositivo singular: dos voces autorales distintas construyen obra unitaria sin fractura tonal perceptible. Esta coherencia no surge de uniformidad estilística impuesta, sino de complicidad profunda gestada en años de conversaciones diarias que atraviesan océano Atlántico. La coautoría poética plantea desafío fundamental: ¿cómo preservar singularidad de cada voz mientras se construye universo simbólico compartido que sostenga arquitectura dialogada del volumen?
La intimidad en poesía colaborativa opera mediante paradoja: lo más personal deviene universal precisamente por ser compartido entre dos subjetividades que reconocen experiencias comunes. Cuando Gázquez escribe “La picarilla”, elegía a figura materna perdida, particulariza pérdida mediante detalles biográficos específicos: “Morena eras, / de alegría salpicabas tus macetas”. Sin embargo, esta especificidad no clausura poema en autobiografía intransferible; al contrario, abre espacio de identificación para lector que reconoce estructura universal del duelo materno bajo singularidad de caracterización.
Guiter responde desde distancia geográfica y vivencial con “Más allá de la frontera”, poema que tematiza pérdida en contexto migratorio estadounidense: “Una cruz humilde, un ramito ajado / en la que mi norte se perdió”. La cruz humilde en cementerio anónimo dialoga implícitamente con macetas alegres de madre almeriense: ambas autoras escriben sobre ausencia mediante objetos materiales que condensan presencia perdida. Esta correspondencia imagística no resulta de imitación consciente, sino de formación compartida y sensibilidad común que privilegia concreción material sobre abstracción discursiva.
La coherencia temática sin fractura tonal se construye mediante campo semántico compartido donde mar, peces, estrellas, lluvia, flores y árboles operan como lenguaje común entre ambas autoras. Este repertorio imagístico no constituye simple coincidencia, sino vocabulario simbólico construido colectivamente durante años de intercambio verbal cotidiano. Las conversaciones diarias entre amigas generaron universo referencial compartido donde ciertos elementos naturales adquirieron resonancia simbólica específica que posteriormente se materializa en poesía.
Duelo y ausencia: arquitectura del vacío
El tratamiento del duelo en poesía española contemporánea encuentra expresión paradigmática en tres poemas de Un firmamento de peces: “La picarilla” de Nuria Gázquez, “Pido silencio” y “Más allá de la frontera” de Cecilia Guiter. Estos textos no construyen duelo como proceso psicológico transitorio que culmina en superación, sino como condición existencial permanente que reconfigura subjetividad lírica.
“La picarilla” desarrolla elegía materna mediante acumulación de atributos que reconstruyen figura ausente: “Con herencia de valores me vestiste, / sembraste en mí los sueños que viviste”. La estructura acumulativa reproduce mecanismo de memoria que intenta preservar totalidad de ausente mediante inventario exhaustivo de rasgos físicos, morales y afectivos. El poema no narra muerte, sino que construye presencia mediante lenguaje: cada verso agrega elemento caracterizador que restituye simbólicamente lo perdido.
La dimensión ritual del duelo aparece explícitamente: “Llora el huerto tu ausencia, / lloran tus flores, / llora la tierra que pisaste”. Esta personificación de naturaleza que acompaña duelo humano reproduce tradición elegíaca clásica donde cosmos entero participa del lamento individual. Sin embargo, Gázquez no construye consuelo metafísico ni trascendencia religiosa: el duelo permanece terrenal, vinculado a jardín, macetas, pueblo almeriense donde “el sol quema y la tierra es seca”.
“Pido silencio” articula duelo desde negación comunicativa: “No me preguntes dónde está. / Silencio, por favor. / Sé que no volverá”. El poema construye defensa contra interrogación social que exige elaboración discursiva del duelo. El sujeto lírico reclama derecho al silencio como forma legítima de habitar ausencia sin necesidad de explicación verbal. Esta reivindicación del silencio resulta paradójica en poesía, arte que opera mediante palabra; sin embargo, el poema construye mediante lenguaje espacio de mudez protectora.
“Más allá de la frontera” introduce dimensión geográfica del duelo en contexto migratorio: pérdida no solo es temporal (muerte), sino espacial (distancia del cementerio donde reposa ausente). “Una cruz humilde, un ramito ajado / en la que mi norte se perdió. / Tan lejos de aquí”. El duelo se complica por imposibilidad de visitar tumba, ritualizar memoria mediante presencia física en cementerio. La frontera geográfica deviene frontera existencial entre mundo de vivos y mundo de muertos, entre país de residencia actual y tierra natal donde ausente permanece.
Los tres poemas comparten rechazo de consuelo fácil y celebración trascendente. No existe promesa de reencuentro en otra vida, ni sublimación metafísica del dolor mediante creencia religiosa. El duelo permanece inmanente, terrenal, material: vinculado a objetos (macetas, cruz, ramito), espacios (huerto, cementerio, pueblo) y sensaciones físicas (llanto, silencio, lejanía). Esta materialidad del duelo representa continuidad de poética realista que privilegia concreción sensible sobre abstracción espiritual.
Elementos naturales como refugio emocional: el mar interior
El lenguaje metafórico vinculado a elementos naturales en Un firmamento de peces no opera mediante simbolismo convencional preestablecido, sino mediante construcción progresiva de red semántica donde mar, peces, estrellas, lluvia, flores y árboles adquieren resonancia específica dentro de universo poético de ambas autoras. El título mismo constituye oxímoron poético: firmamento es espacio celeste donde habitan astros; peces son criaturas acuáticas marinas. Esta imposibilidad lógica genera imagen de desplazamiento, extrañamiento, existencia en medio ajeno.
El mar constituye metáfora central que atraviesa volumen completo: “Mar muerto”, “Pleamar”, “Espuma de mar”, “Del corazón del mar”, “Aguamarina”, “Marea sorda”. Esta recurrencia obsesiva no responde a simple preferencia temática, sino a construcción del mar como espacio simbólico de refugio emocional y continuidad existencial. El mar opera simultáneamente como elemento natural observable (Florida, Almería son geografías costeras) y como símbolo de permanencia frente a caducidad humana.
“Mar muerto” abre volumen con paradoja: mar que no muere, que permanece más allá de vidas individuales. El poema construye mar como testigo inmutable de existencias efímeras que transcurren en orilla: “El mar no muere, / somos nosotros / los que pasamos”. Esta inversión de mortalidad —humanos mueren, mar permanece— configura topología existencial donde naturaleza ofrece refugio de permanencia frente a angustia de finitud.
La metáfora del mar como espacio de construcción identitaria aparece en múltiples variaciones. “Del corazón del mar / solo te llegan susurros / que te desvelan” construye mar como fuente de revelación interior, espacio donde se originan verdades no racionales sino intuitivas. Los “susurros” marinos que “desvelan” reproducen tradición romántica del mar como voz de inconsciente, lugar donde emergen contenidos psíquicos reprimidos o ignorados.
“Aguamarina” establece sinestesia cromática donde color marino condensa cualidad emocional: “el verde del mar en calma / besa la orilla”. El verde aguamarina no describe objetivamente color oceánico, sino que construye metáfora de serenidad emocional mediante proyección de estado anímico sobre elemento natural. El verbo “besa” personifica mar dotándolo de capacidad afectiva: no es solo observado desde orilla, sino que activamente ofrece contacto delicado con tierra.
Los peces operan como símbolo de comunidad imposible, existencia en medio ajeno, desplazamiento identitario. El firmamento de peces del título sugiere que ambas autoras habitan espacio no natural para ellas: Guiter como emigrante uruguaya en España y posteriormente en Estados Unidos, Gázquez como poeta que escribe desde memoria de ausencias familiares que dislocan su presente. Los peces fuera del agua, suspendidos en firmamento, representan condición existencial de desarraigo que sin embargo genera comunidad: están juntos en su imposibilidad, acompañados en extrañamiento.
Las estrellas funcionan como contrapunto luminoso de oscuridad nocturna, puntos de orientación en desorientación existencial. “Un firmamento de peces” yuxtapone estrellas (luz) con peces (criaturas acuáticas profundas asociadas a oscuridad marina). Esta tensión entre luz y oscuridad reproduce dialéctica del duelo: momentos de claridad conviven con periodos de confusión, instantes de serenidad alternan con episodios de desolación.
La lluvia aparece como metáfora del tiempo que transcurre, erosiona, transforma: “Llueven los años / como hojas de otoño / sobre mi piel arrugada”. La lluvia no es solo fenómeno meteorológico, sino materialización visible del tiempo que marca cuerpo, envejece piel, acumula experiencias. Esta construcción de temporalidad mediante elemento natural evita abstracción filosófica: el tiempo no se piensa, se siente en piel que lluvia moja y años arrugan.
Las flores y árboles operan como prolongación de presencia humana ausente: “Llora el huerto tu ausencia, / lloran tus flores”. Las plantas cultivadas por madre muerta preservan memoria mediante continuidad biológica: siguen creciendo, floreciendo, necesitando cuidado. El huerto se convierte en espacio donde ausente permanece mediante vegetación que ella sembró y que sobrevive a su muerte. Esta continuidad vegetal ofrece consuelo material no metafísico: no promete reencuentro transcendente, sino persistencia terrenal de actos vitales de quien ya no está.
Intimidad y universalidad: dialéctica de lo particular
La tensión entre intimidad y universalidad constituye núcleo generativo de poesía lírica desde sus orígenes. La poesía opera mediante paradoja: cuanto más específica y personal es experiencia narrada, mayor capacidad tiene de resonar universalmente en lectores que nunca vivieron exactamente esa experiencia. Un firmamento de peces construye esta dialéctica mediante alternancia entre poemas que explicitan referencialidad autobiográfica concreta y textos que operan en registro simbólico más abstracto.
“Entre mis brazos” se dirige explícitamente a nietos con vocativo implícito: “Cuando vengáis a verme / os cogeré entre mis brazos”. Esta especificidad referencial (abuela que espera visita de nietos) no clausura poema en anécdota privada; al contrario, cualquier lector reconoce estructura afectiva universal: anticipación del encuentro con seres amados, promesa de abrazo, construcción del hogar como espacio de acogida. Lo íntimo (relación abuela-nietos de Nuria Gázquez) deviene universal (cualquier vínculo intergeneracional amoroso) sin perder especificidad.
“Soldaditos de plomo” construye celebración de amistad femenina mediante metáfora infantil: “Como aquellos soldaditos de plomo / que alineábamos en fila / nosotras también estamos juntas / aunque la vida nos separe”. La imagen del juego infantil compartido particulariza memoria de infancia común; simultáneamente, cualquier lector que haya experimentado amistad duradera reconoce estructura afectiva descrita. La universalidad emerge de particularidad, no de abstracción.
La coherencia tonal entre ambas autoras facilita esta operación dialéctica entre intimidad y universalidad. Puesto que Gázquez y Guiter comparten formación literaria, campo semántico y sensibilidad estética, sus voces individuales no fracturan universo simbólico del volumen. El lector no percibe discontinuidad cuando transita de poema de una autora a texto de otra; experimenta modulación dentro de registro común, variación sobre tema compartido.
Esta homogeneidad no implica uniformidad que borre diferencias autorales. Gázquez escribe desde contexto español con referencias a Almería, pueblo natal, geografía mediterránea. Guiter construye poemas desde experiencia migratoria transatlántica con menciones de Nueva York, California, Florida. Estas diferencias biográficas no generan fractura porque ambas autoras las procesan mediante lenguaje metafórico común aprendido en taller de Clara Obligado y consolidado en años de conversación compartida.
Refugio emocional y construcción identitaria: habitar el lenguaje
Los elementos naturales en Un firmamento de peces no son solo temas poéticos, sino materiales constructivos de identidad subjetiva. El sujeto lírico se construye mediante relación con mar, lluvia, flores, árboles, peces: no existe identidad previa a esta relación, sino que subjetividad emerge del diálogo con naturaleza simbolizada.
“Morir de calor” construye retrato de Florida mediante acumulación descriptiva donde paisaje define experiencia existencial: “Palmeras de cintura fina / que cantan y arrullan a la brisa. / Yates amarrados en puertos deportivos / Casas de jardines enormes”. El sujeto no se describe a sí mismo directamente; se define mediante entorno que habita. La identidad es geográfica antes que psicológica: uno es donde vive, lo que observa cotidianamente, el clima que soporta.
Esta construcción identitaria mediante elementos naturales responde a tradición lírica que privilegia proyección de estados anímicos sobre paisaje. Sin embargo, en poesía de Gázquez y Guiter la operación también funciona en dirección inversa: no solo proyectan interioridad sobre naturaleza, sino que incorporan naturaleza a interioridad. El mar no representa estado emocional preexistente; genera ese estado mediante su presencia insistente en imaginación poética.
“Trepa el jazmín” construye pequeño manifiesto de esta incorporación de naturaleza a subjetividad: “Trepa el jazmín / por mi ventana. / Su perfume me llena / de memorias antiguas”. El jazmín no simboliza memoria; la produce mediante estímulo olfativo que desencadena recuerdos involuntarios. La identidad se revela fragmentaria, discontinua, dependiente de estímulos externos que activan zonas de memoria latente.
El refugio emocional que ofrecen elementos naturales opera mediante provisión de permanencia frente a temporalidad angustiante de existencia humana. El mar permanece, las estrellas brillan indiferentes a dramas individuales, lluvia cae cíclicamente según patrones meteorológicos ajenos a voluntad humana. Esta indiferencia de naturaleza no genera angustia existencial, sino paradójico consuelo: existe continuidad material que trasciende finitud individual.
“Junto al río” establece este consuelo mediante imagen de curso fluvial que continúa fluyendo indiferente a muerte humana: “Un pedazo de granito con tu nombre grabado, / en aquel pueblo al que amabas tanto. / Y el río sigue su curso / ajeno a tu partida”. El río que fluye indiferente no menosprecia dolor del duelo; ofrece perspectiva cósmica donde muerte individual se inscribe en ciclo natural más amplio. Esta perspectiva no alivia dolor, pero lo contextualiza: sufrimiento personal es real, pero no detiene curso del mundo.
Conclusión: la voz compartida como refugio
Un firmamento de peces demuestra que coautoría poética no implica disolución de voces individuales en uniformidad anónima, sino construcción de espacio dialógico donde singularidad se preserva mediante complicidad. La coherencia temática y tonal surge de años de conversación compartida que generó vocabulario simbólico común, no de imposición estilística autoritaria.
El tratamiento del duelo en poesía española contemporánea encuentra expresión madura en elegías materiales, terrenales, desprovistas de consuelo metafísico fácil. El duelo permanece como condición existencial que reconfigura subjetividad sin promesa de superación definitiva. Esta honestidad frente a dolor de ausencia representa madurez emocional y estética.
Los elementos naturales operan como lenguaje metafórico mediante el cual ambas autoras construyen identidad, habitan duelo y ofrecen refugio emocional recíproco. El mar, los peces, las estrellas, la lluvia, las flores no son decoración temática, sino material constructivo de subjetividad lírica que emerge del diálogo con mundo natural simbolizado.
La intimidad y universalidad no constituyen polos opuestos, sino dimensiones complementarias de experiencia poética: cuanto más íntima y específica es experiencia narrada, mayor capacidad tiene de resonar universalmente. Un firmamento de peces construye esta dialéctica mediante alternancia entre poemas autobiográficos explícitos y textos simbólicos más abstractos, generando arquitectura donde particular y universal se entrelazan sin jerarquía.
El proyecto colaborativo transatlántico representa actualización contemporánea de redes literarias femeninas históricas, adaptando modalidad epistolar tradicional a condiciones tecnológicas donde conversación diaria inmediata deviene materia poética compartida. La distancia geográfica no disuelve vínculo; genera necesidad de comunicación sostenida que se materializa en poesía como espacio de encuentro.
ANÁLISIS ESTILÍSTICO: MÉTRICA, RITMO Y LENGUAJE EVOCADOR EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Olivares Tomás, Ana María. «ANÁLISIS ESTILÍSTICO: MÉTRICA, RITMO Y LENGUAJE EVOCADOR EN UN FIRMAMENTO DE PECES». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17495892