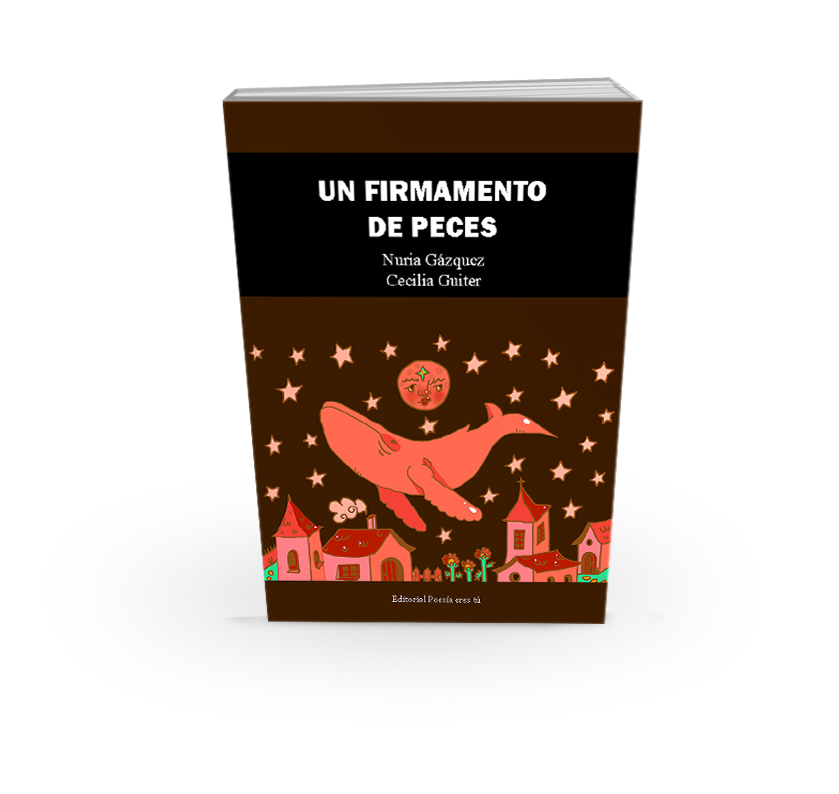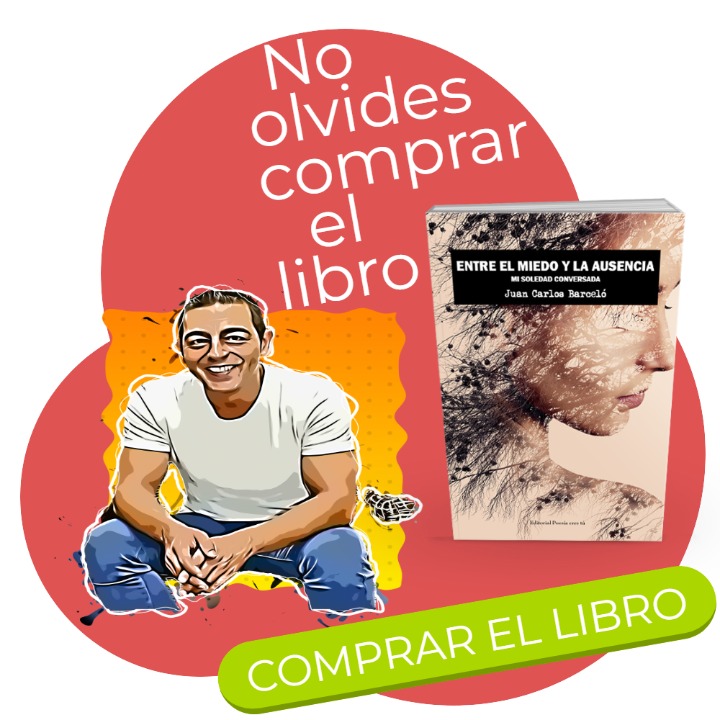Olivares Tomás, Ana María. «MEMORIA FAMILIAR COMO MATERIAL POÉTICO EN ESCRITORAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XXI». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17496248
MONOGRAFÍA
MEMORIA FAMILIAR COMO MATERIAL POÉTICO EN ESCRITORAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XXI
Introducción: la elegía familiar en tradición literaria española
La elegía familiar constituye uno de los subgéneros poéticos más antiguos de literatura universal, expresando dolor por muerte de ser querido e invitando a reflexión sobre finitud humana. Desde Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique (siglo XV), considerada cumbre de elegía paternofilial en literatura española, hasta elegías contemporáneas del siglo XXI, poetas han transformado duelo por pérdida de progenitores, hermanos, hijos, cónyuges en materia literaria que trasciende experiencia individual para alcanzar dimensión universal.
La elegía no constituye simple desahogo emocional catártico, sino operación literaria compleja donde lenguaje poético intenta “transmutar al hombre muerto en palabra viva” mediante memoria y comunicación con lectores, haciendo “vivir de nuevo al que murió” en espacio intemporal del arte. El poema elegíaco “es un sistema de coordenadas en el que se produce la pervivencia de lo perdido; la del hombre muerto en poema vivo y, por tanto, también la permanencia de la palabra del propio autor más allá de su existencia efímera”.
La memoria familiar opera como núcleo generativo de elegía: recuerdos específicos de ausente, anécdotas compartidas, rasgos físicos y morales, objetos materiales asociados a persona perdida constituyen material mediante el cual poesía reconstruye figura ausente dotándola de presencia textual. Esta reconstrucción no pretende reproducción fotográfica fiel sino elaboración poética donde memoria se transforma en lenguaje evocador que captura esencia afectiva del vínculo más que biografía objetiva.
Un firmamento de peces de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter se inscribe en tradición elegíaca española contemporánea mediante poemas como “La picarilla”, “Junto al río”, “Pido silencio” y “Más allá de la frontera” que tematizan muerte de progenitores y elaboración poética del duelo. El análisis de estas elegías requiere contextualización en panorama más amplio de poesía española del siglo XXI donde escritoras transforman historias familiares, vínculos paternofiliales y transmisión generacional de memoria en materia literaria.
Elegías de hijos por padres: el caso paradigmático de Joan Margarit
Joan Margarit (Sanaüja, Lleida, 1938 – Barcelona, 2021), Premio Cervantes 2019, desarrolló obra poética caracterizada por tratamiento de memoria familiar, especialmente relación con padre arquitecto que luchó en Guerra Civil. El estudio de José Jurado Morales Soldados y padres. De guerra, memoria y poesía (2021) documenta cómo Margarit, junto a otros ocho poetas (Jane Durán, Jorge Urrutia, Jacobo Cortines, Miguel d’Ors, Pere Rovira, Andrés Trapiello, Antonio Jiménez Millán, Julio Llamazares), elaboró poéticamente recuerdos heredados de padres que fueron soldados en contienda de 1936-1939.
Jurado Morales “indaga en los recuerdos que los hijos guardan de sus padres y de los relatos que estos les contaron sobre sus vivencias en las trincheras de uno u otro bando”. El libro “habla de padres e hijos, de guerra y poesía, de España y sus escritores, de pasado y presente, de memoria colectiva e identidad personal”, documentando “unas relaciones paternofiliales que comprenden tanto la admiración personal y la afinidad temperamental, como el desapego afectivo y el conflicto ideológico”.
Joan Margarit elaboró relación con padre fallecido mediante poemas que rescatan momentos específicos de infancia y revelan afectos ocultos bajo superficie de relación aparentemente distante. El poema “Piscina” de Estació de França (1999) reconstruye memoria de padre enseñando a nadar al niño Margarit:
“Aprendí a nadar, pero más tarde,
y olvidé muchos años aquel día.
Ahora que ya nunca nadarás,
veo a mis pies el agua azul, inmóvil.
Comprendo que eras tú quien se abrazaba
a mí para cruzar aquellos días”.
El poema invierte comprensión adulta de escena infantil: no era niño temeroso quien se agarraba a padre protector, sino padre quien “se abrazaba” a hijo como estrategia afectiva para “cruzar aquellos días” difíciles de posguerra española. Esta reversión interpretativa demuestra cómo memoria opera retrospectivamente: acontecimientos vividos en infancia se reinterpretan desde madurez dotándolos de significados invisibles en momento original.
La muerte de Joana, hija de Margarit que padecía síndrome de Rubinstein-Taybi, generó poemario Joana (2002), “un libro sobre aquello que un padre jamás querría jamás escribir, la muerte de un hijo”. Esta obra documenta inversión del ciclo vital natural donde padres deberían morir antes que hijos: cuando ese orden se quiebra, duelo adquiere dimensión traumática que desafía elaboración lingüística.
“Es posible que no haya más memoria que la de las heridas”, citaba Margarit recordando a Czesław Miłosz, evidenciando que cicatrices de pérdida constituyen núcleo de memoria poética. “Somos también lo que perdemos” sintetiza poética memorial donde identidad se construye tanto mediante lo ganado como mediante ausencias que marcan subjetividad.
Madres en duelo: elegías de pérdida infantil en Generación del 27
Béatrice Rodriguez documenta en “La generación poética femenina del 27: Madres en duelo” cómo Concha Méndez, Ernestina de Champourcin y Carmen Conde elaboraron poéticamente experiencia traumática de pérdida de hijos. En 1933, Concha Méndez perdió un niño y Carmen Conde una niña; ambas “viven la experiencia trágica de la pérdida de un hijo” que “se plasmó en su escritura poética” construyendo “una imagen de la maternidad” marcada por duelo.
La figura de “la madre y sus hijos tendrá un gran eco en la poesía posterior, pero desterritorializado, desvinculado de la problemática femenina al convertirse en la imagen” universal del duelo materno. García Lorca “teatralizó” en años 1930 “figuras trágicas de la maternidad en duelo y de la maternidad abortada” en obras como Bodas de sangre y Yerma.
Rodriguez argumenta que en poemas de Méndez y Conde “la madre se siente, a la vez, nacer y morir al mundo”. El cuerpo femenino “irrumpe en el escenario poético no precisamente bajo su forma más erotizada o embriagadora para la mirada masculina, sino bajo su forma trágica, recordándonos que si el Eros es la figura maestra de la escritura de la modernidad, Tánatos es su envés subterráneo e irremediable”. La escritura de maternidad en duelo articula simultáneamente pulsiones de vida y muerte: dar vida que inmediatamente se pierde.
Estas “voces poéticas resuena hoy” porque documentan experiencia femenina históricamente silenciada: pérdida infantil fue durante siglos tragedia doméstica no considerada material literario noble. Las poetas de Generación del 27 legitimaron duelo materno como tema poético elevándolo a categoría estética sin menoscabo de intensidad emocional.
Elegías maternas en Un firmamento de peces: “La picarilla” de Nuria Gázquez
“La picarilla” constituye elegía materna donde Nuria Gázquez reconstruye figura de madre fallecida mediante acumulación de detalles caracterizadores. El poema presenta estructura tripartita característica de elegía: invocación del ausente, reconstrucción memorial mediante anécdotas y rasgos específicos, cierre reflexivo sobre permanencia simbólica a pesar de ausencia física.
La apertura establece tono elegíaco mediante apelación directa a ausente:
“Con herencia de valores me vestiste,
sembraste en mí los sueños que viviste.
Tu mente lúcida, en un cuerpo castigado,
donde el amor siempre ha reinado”.
La caracterización moral precede a física: madre transmitió “valores” y “sueños”, configurando identidad ética de hija antes de describir apariencia corporal. Esta priorización reproduce convención elegíaca donde virtudes del ausente se enumeran antes que rasgos físicos. La antítesis “mente lúcida” versus “cuerpo castigado” sugiere enfermedad que deterioró cuerpo manteniendo intacta capacidad intelectual.
La descripción física ancla elegía en realidad concreta:
“Morena eras,
de alegría salpicabas tus macetas.
De verbo fácil y risa contagiosa,
fuerte y hacendosa”.
El adjetivo “morena” sitúa madre en geografía mediterránea almeriense donde sol marca piel. La imagen de “salpic tus macetas” de alegría personifica plantas dotándolas de capacidad de recibir emoción humana, sugiriendo que cuidado del jardín expresaba personalidad vital de madre. Los atributos “verbo fácil”, “risa contagiosa”, “fuerte”, “hacendosa” construyen retrato de mujer extravertida, alegre, resiliente y trabajadora característica de generaciones femeninas españolas nacidas en primera mitad del siglo XX.
La ritualización del duelo mediante naturaleza domesticada constituye núcleo del poema:
“Llora el huerto tu ausencia,
lloran tus flores,
llora la tierra que pisaste”.
La anáfora “llora/lloran” genera ritmo de lamento ritual mediante repetición que intensifica dramatismo. La personificación de huerto, flores y tierra reproduce tópico elegíaco donde naturaleza participa del duelo humano. Sin embargo, Gázquez no construye naturaleza abstracta sino jardín específico cultivado por madre: macetas, huerto, flores constituyen extensión material de ausente que sobrevive a su muerte.
El cierre sitúa ausencia en geografía concreta:
“En aquel pueblo al que amabas tanto
donde el sol quema y la tierra es seca”.
La referencia a pueblo almeriense caracterizado por calor extremo y aridez ancla elegía en lugar específico donde madre vivió y está enterrada. Esta especificidad geográfica distingue poema de elegías abstractas: Gázquez no escribe sobre “la muerte de la madre” como concepto universal sino sobre pérdida de mujer concreta que habitó lugar concreto.
Otras elegías familiares en Un firmamento de peces
“Junto al río” constituye segunda elegía de Nuria Gázquez que complementa “La picarilla” situando duelo en dimensión espacial concreta:
“Un pedazo de granito con tu nombre grabado,
en aquel pueblo al que amabas tanto.
Tan lejos de aquí.
Y el río sigue su curso
ajeno a tu partida”.
La tumba de granito con nombre grabado materializa permanencia simbólica del ausente mediante inscripción pétrea que sobrevivirá siglos. El contraste entre durabilidad del granito y fragilidad del cuerpo humano desaparecido reproduce tópico elegíaco de oposición entre naturaleza duradera y vida humana efímera. La referencia a “aquel pueblo” sitúa cementerio en localidad pequeña, probablemente almeriense, donde ausente vivió y está enterrado.
El pronombre “aquí” establece distancia entre lugar de enunciación (probablemente ciudad donde Gázquez reside actualmente) y pueblo donde ausente permanece. Esta separación geográfica introduce dimensión de duelo complicado: imposibilidad de visitar tumba regularmente, de ritualizar memoria mediante presencia física en cementerio, genera dolor adicional de distancia.
El río que “sigue su curso / ajeno a tu partida” reproduce tópico de permanencia natural frente a mortalidad humana presente en Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique: “nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir”. Sin embargo, mientras Manrique construye río como metáfora de vida humana que fluye hacia muerte-mar, Gázquez presenta río real almeriense que continúa fluyendo indiferente a dramas humanos. Esta indiferencia de naturaleza no genera angustia sino paradójico consuelo: existe continuidad material que trasciende finitud individual.
Elegías de Cecilia Guiter: duelo transnacional
Cecilia Guiter contribuye al corpus elegíaco del volumen con “Más allá de la frontera” y “Pido silencio”, poemas que tematizan duelo desde posición de emigrante separada geográficamente de lugar donde ausentes están enterrados.
“Más allá de la frontera” introduce dimensión transnacional del duelo:
“Una cruz humilde, un ramito ajado
en la que mi norte se perdió.
Tan lejos de aquí”.
La cruz humilde en cementerio contrasta con monumentos funerarios elaborados, sugiriendo clase social modesta del ausente o estética de sencillez preferida por familia. El “ramito ajado” (flores marchitas) evidencia imposibilidad de renovar ofrenda floral regularmente debido a distancia: emigrante no puede visitar tumba con frecuencia suficiente para mantener flores frescas.
La metáfora “mi norte se perdió” equipara ausente con orientación cardinal que permite ubicarse espacialmente. En navegación, norte es referencia fundamental; perderlo implica desorientación absoluta, incapacidad de trazar rumbo. La muerte del “norte” personal genera desarraigo existencial: carecer de coordenadas identitarias que permitan navegar vida.
La frontera del título opera en múltiples niveles: frontera geográfica entre países (España y Estados Unidos donde Guiter reside), frontera existencial entre mundo de vivos y mundo de muertos, frontera temporal entre presente donde se habita y pasado donde ausente permanece. Todas estas fronteras son infranqueables: no existe posibilidad de cruzarlas para reunirse con muertos ni para habitar simultáneamente dos geografías separadas por océano.
“Pido silencio” representa estrategia elegíaca radicalmente distinta: rechazo de elaboración discursiva del duelo:
“No me preguntes dónde está.
Silencio, por favor.
Sé que no volverá”.
El poema construye defensa contra interrogación social que exige narración del duelo, explicación de circunstancias de muerte, elaboración verbal de dolor. El imperativo “No me preguntes” establece límite comunicativo: sujeto lírico se reserva derecho a no explicar, no compartir, no verbalizar pérdida.
La solicitud “Silencio, por favor” resulta paradójica en poesía, arte que opera mediante palabra. Sin embargo, el poema construye mediante lenguaje espacio de mudez protectora: nombra silencio como necesidad legítima de quien atraviesa duelo. Esta reivindicación del silencio desafía mandato social de “elaboración del duelo” que exige a dolientes narrar pérdida, aceptarla discursivamente, superarla mediante trabajo verbal.
La certeza “Sé que no volverá” evidencia conciencia plena de irreversibilidad de muerte: no existe negación ni esperanza ilusoria de retorno. Esta aceptación racional convive con necesidad de silencio emocional: comprender intelectualmente que muerte es definitiva no disuelve dolor ni genera obligación de verbalizarlo.
Comparación entre elegías de Gázquez y Guiter
Las elegías de ambas autoras presentan similitudes estructurales y diferencias significativas derivadas de sus posiciones biográficas respectivas. Ambas construyen duelo mediante objetos materiales que condensan presencia del ausente: granito, flores, huerto, macetas operan como mediadores entre ausencia y memoria. Esta materialización del recuerdo reproduce estrategia elegíaca clásica donde mundo físico preserva huella de muertos.
La diferencia fundamental reside en relación con geografía del duelo. Gázquez escribe desde proximidad relativa a lugares donde ausentes vivieron y están enterrados: Almería, pueblo natal, cementerios locales constituyen geografía accesible aunque no necesariamente visitada frecuentemente. Guiter escribe desde distancia transnacional que transforma cementerios españoles en lugares remotos accesibles solo mediante viajes costosos e infrecuentes.
Esta diferencia geográfica genera tonalidades elegíacas distintas. Gázquez puede construir elegía contemplativa donde visita a tumba es posibilidad real aunque dolorosa; Guiter construye elegía del exilio donde imposibilidad de visitar tumba genera dolor adicional de separación. La emigración complica duelo añadiendo dimensión de desarraigo: no solo se pierde al ser querido sino también conexión física con lugar donde su cuerpo reposa.
Ambas autoras rechazan consuelo metafísico o religioso tradicional. No existe promesa de reencuentro en otra vida, ni sublimación del dolor mediante creencia en trascendencia del alma. El duelo permanece inmanente, terrenal, material: vinculado a tumbas concretas, cementerios visitables o inaccesibles, ausencia corporal definitiva. Esta inmanencia del duelo representa continuidad de poética realista característica de poesía española contemporánea que prescinde de explicaciones sobrenaturales.
Transmisión generacional de memoria en elegías femeninas
Las elegías de Un firmamento de peces documentan transmisión generacional de memoria donde hijas preservan recuerdos de madres/padres mediante escritura. Esta labor memorial constituye trabajo afectivo tradicionalmente femenino: mujeres han sido históricamente guardianas de memoria familiar, encargadas de preservar historias, fotografías, objetos de ausentes.
“La picarilla” no solo reconstruye figura materna sino que documenta transmisión de valores generacionales: “Con herencia de valores me vestiste, / sembraste en mí los sueños que viviste”. La madre no solo es recordada por quien fue sino por lo que transmitió a hija: valores éticos, aspiraciones vitales, formas de estar en mundo. Esta transmisión configura identidad de hija que es parcialmente construida por herencia moral materna.
La elegía opera así como doble preservación: preserva memoria del ausente y preserva identidad propia de doliente que se reconoce configurada por vínculos con quien ya no está. “Somos también lo que perdemos” (Margarit) adquiere significado literal: perder a madre implica perder parte de propia identidad construida en relación con ella.
El poema “Entre mis brazos” introduce perspectiva de abuela que anticipa transmisión memorial a nietos:
“Cuando vengáis a verme
os cogeré entre mis brazos
y os contaré historias”.
La promesa de “contar historias” evidencia conciencia de responsabilidad generacional: transmitir a nietos memoria familiar, relatos de antepasados, historias que configuran identidad colectiva de familia. Esta transmisión oral representa continuidad cultural que opera mediante palabra hablada antes de cristalizar eventualmente en escritura.
Gázquez ocupa posición intermedia en cadena generacional: es hija que recuerda madre muerta y abuela que transmitirá ese recuerdo a nietos. Esta posición de bisagra generacional configura responsabilidad específica: no solo elaborar duelo propio sino preservar memoria para generaciones futuras que no conocieron directamente a ausentes.
Guerra Civil y memoria generacional: el modelo de José Jurado Morales
El estudio Soldados y padres. De guerra, memoria y poesía de José Jurado Morales documenta transmisión generacional de memoria traumática de Guerra Civil española mediante poesía de hijos de combatientes. Los nueve poetas analizados (Joan Margarit, Jorge Urrutia, Jacobo Cortines, Miguel d’Ors, Pere Rovira, Andrés Trapiello, Jane Durán, Antonio Jiménez Millán, Julio Llamazares) pertenecen a generaciones nacidas entre años 1930 y 1960 que no vivieron guerra directamente pero recibieron memoria traumática mediante relatos paternos.
Jurado Morales analiza “recuerdos heredados” donde hijos preservan mediante poesía historias que padres contaron sobre experiencias en trincheras de bandos enfrentados. Esta memoria de segunda mano presenta especificidad: no es recuerdo directo sino reconstrucción de relato ajeno, memoria vicaria que depende de narración oral paterna.
Las “relaciones paternofiliales” documentadas “comprenden tanto la admiración personal y la afinidad temperamental, como el desapego afectivo y el conflicto ideológico”. No todas las elegías construyen idealización del padre: algunos hijos escriben sobre padres distantes emocionalmente, autoritarios o con quienes mantuvieron conflictos ideológicos derivados de posición política durante guerra. Esta complejidad distingue corpus de elegías tradicionales que tendían a idealización del ausente.
Jane Durán, única mujer en corpus analizado por Jurado Morales, “encarna un caso llamativo” porque “supo conservar la memoria de su abuelo” (no padre) republicano mediante poesía, preservando historia familiar que podría haberse perdido. Esta especificidad de memoria femenina documenta cómo mujeres frecuentemente asumen rol de guardanas memoriales familiares transgeneracionales.
Diferencias entre memoria de Guerra Civil y memoria familiar contemporánea
Un firmamento de peces representa modalidad distinta de memoria generacional que no está marcada por trauma histórico colectivo de guerra. Las madres y padres recordados en elegías de Gázquez y Guiter no fueron soldados, no sufrieron persecución política, no experimentaron exilio forzado. Son figuras de generaciones nacidas en posguerra (aproximadamente décadas 1940-1950) que vivieron durante franquismo y transición democrática pero cuyas vidas no están definidas primariamente por esos acontecimientos históricos.
Esta diferencia generacional produce elegías centradas en dimensión doméstica, afectiva y cotidiana más que en trauma histórico. “La picarilla” reconstruye madre mediante jardín cultivado, risa contagiosa, valores transmitidos a hija: no hay mención de guerra, dictadura, represión política. La memoria es privada, familiar, despolitizada en superficie aunque inevitablemente marcada por contexto histórico en que esas vidas transcurrieron.
Sin embargo, ausencia de trauma bélico explícito no implica ausencia de historicidad. Las generaciones de madres y padres recordados en Un firmamento de peces vivieron bajo dictadura franquista, experimentaron limitaciones de libertades características de régimen autoritario, habitaron España de escasez económica y emigración masiva. Estos condicionamientos históricos operan implícitamente en elegías mediante referencias a “pueblo al que amabas tanto” (localidades rurales que generaciones posteriores abandonaron), “cuerpo castigado” (posible alusión a dificultades sanitarias en España desarrollista), migración de Guiter (continuidad de diáspora española histórica).
La diferencia fundamental reside en focalización elegíaca: mientras poetas analizados por Jurado Morales construyen memoria de padres como soldados (identidad política precede a identidad doméstica), Gázquez y Guiter construyen memoria de madres/padres como figuras afectivas domésticas (identidad familiar precede a posible identidad política). Esta priorización puede reflejar diferencia generacional y de género: hijas nacidas en democracia escriben elegías menos marcadas por trauma bélico que caracterizó generaciones previas.
Conclusiones
La memoria familiar como material poético en escritoras españolas del siglo XXI continúa tradición elegíaca secular adaptándola a especificidades contemporáneas: secularización del duelo sin consuelo metafísico, complejización de relaciones paternofiliales sin idealización romántica, incorporación de dimensión migratoria transnacional que complica elaboración del duelo mediante distancia geográfica. Un firmamento de peces se inscribe en esta tradición mediante elegías de Gázquez y Guiter que reconstruyen figuras maternas/paternas preservando memoria mediante lenguaje poético.
La comparación con corpus analizado por Jurado Morales revela diferencia generacional significativa: mientras hijos de soldados de Guerra Civil elaboran memoria traumática bélica heredada mediante relatos paternos, escritoras contemporáneas construyen memoria de generaciones posteriores no definidas primariamente por trauma bélico sino por vida doméstica, valores transmitidos y vínculos afectivos cotidianos. Esta diferencia no implica menor relevancia histórica sino reconfiguración de memoria generacional donde lo privado-familiar adquiere centralidad sobre lo público-político.
La transmisión generacional de memoria opera en Un firmamento de peces mediante doble movimiento: hijas preservan memoria de madres mediante escritura elegíaca, y simultáneamente anticipan transmisión de esa memoria a nietos mediante promesa de “contar historias”. Esta cadena memorial configura continuidad cultural donde generaciones intermedias asumen responsabilidad de preservación para que ausentes permanezcan presentes en memoria colectiva familiar.