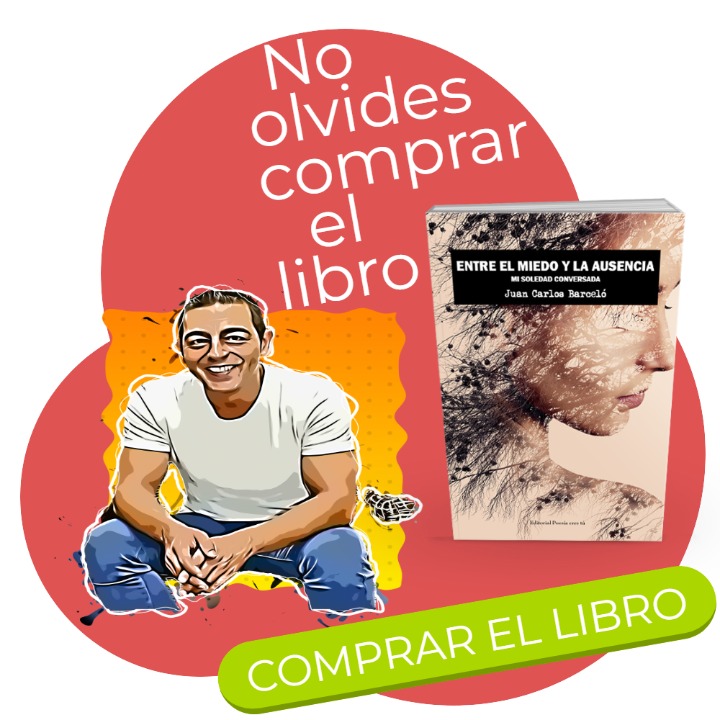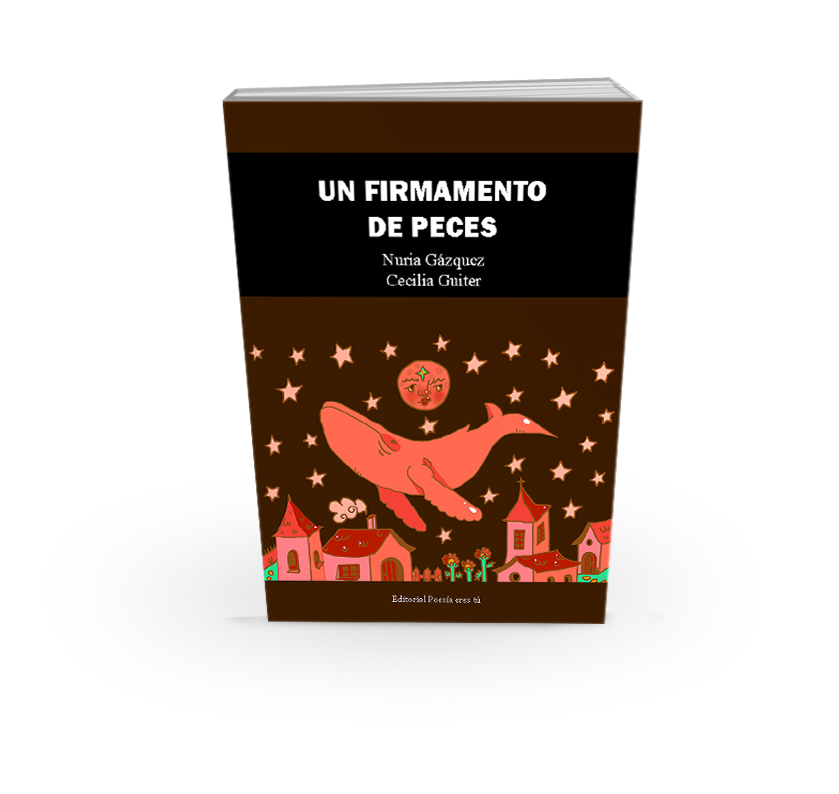Olivares Tomás, Ana María. «ESTUDIO DE GÉNERO: SORORIDAD LITERARIA, DIARIO SECRETO COMPARTIDO Y POÉTICAS DEL CUIDADO EN UN FIRMAMENTO DE PECES». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17496115
ESTUDIO DE GÉNERO: SORORIDAD LITERARIA, DIARIO SECRETO COMPARTIDO Y POÉTICAS DEL CUIDADO EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Marco conceptual: sororidad como metodología creativa
La sororidad, término proveniente del latín soror (hermana), designa alianza política y afectiva entre mujeres basada en reconocimiento de experiencias comunes y compromiso de apoyo mutuo. Más allá de simple amistad, la sororidad implica conciencia de género que reconoce estructuras patriarcales que afectan colectivamente a mujeres y genera solidaridad horizontal para enfrentarlas. En literatura, la sororidad opera simultáneamente como tema representado en narrativa y como práctica efectiva entre escritoras que colaboran, se apoyan y construyen redes de producción cultural alternativas a competencia masculinizada.
Un firmamento de peces de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter constituye manifestación paradigmática de sororidad literaria como metodología creativa. El proyecto no surge de decisión editorial externa que empareja autoras estratégicamente, sino de amistad sostenida durante años en contexto formativo del taller de Clara Obligado, consolidada posteriormente mediante conversaciones diarias que atraviesan océano Atlántico. Esta génesis afectiva del proyecto distingue la coautoría de colaboraciones profesionales donde escritoras trabajan conjuntamente sin vínculo personal previo.
La sororidad opera como condición de posibilidad del proyecto: sin confianza profunda construida durante años, sin complicidad que permite vulnerabilidad expresiva, sin certeza de que la otra comprenderá y valorará lo compartido, el “diario secreto” mencionado en sinopsis no podría materializarse en poesía. La sororidad no es decoración ética del proyecto, sino su fundamento estructural: genera espacio seguro donde experiencias íntimas pueden verbalizarse sin temor a juicio, donde vulnerabilidad se transforma en fortaleza compartida.
El concepto de “familia literaria” empleado por Teresa Rodríguez Montañés para describir comunidad del taller de Clara Obligado reproduce metáfora de parentesco electivo característica de sororidad. Las mujeres que participan en taller no se relacionan como simples compañeras de curso, sino como hermanas elegidas que construyen genealogía alternativa donde mentoría femenina sustituye linaje patriarcal. Esta familia electiva genera red de apoyo que trasciende espacio pedagógico: alumnas establecen vínculos que perduran décadas y culminan en proyectos colaborativos como Un firmamento de peces.
El diario secreto compartido: intimidad como material literario
La mención explícita de que Un firmamento de peces funciona como “diario secreto” compartido entre ambas autoras revela concepción específica de escritura como registro de intimidad dialogada. El diario, género tradicionalmente femenino, opera como espacio privado donde se consignan experiencias, emociones y reflexiones no destinadas a circulación pública. El adjetivo “secreto” refuerza dimensión de confidencialidad: lo escrito pertenece a esfera íntima protegida de mirada externa.
La paradoja del “diario secreto” publicado como libro constituye operación política significativa: lo privado se hace público sin perder carácter íntimo. Las autoras no censuran contenido emocional al transformar conversaciones privadas en poesía accesible; mantienen vulnerabilidad expresiva característica del diario mientras aceptan que lectores desconocidos accederán a ese material sensible. Esta publicación de intimidad representa reivindicación de experiencia femenina como material literario legítimo, rechazo de división patriarcal entre esfera pública masculina (digna de literatura) y esfera privada femenina (trivial, doméstica, no literaria).
El carácter compartido del diario diferencia proyecto de autobiografía individual. No existe una autora que escribe sobre su vida mientras otra lee pasivamente; ambas participan activamente en construcción del material, respondiendo, complementando, dialogando. El diario compartido reproduce estructura de conversación donde cada entrada genera respuesta, donde experiencia de una resuena en memoria de otra, donde lo vivido individualmente se reelabora colectivamente.
Las conversaciones diarias entre Gázquez y Guiter constituyen materia prima del diario poético. A diferencia de diario tradicional escrito en soledad, este se genera en intercambio verbal cotidiano que posteriormente se destila en lenguaje lírico. El proceso creativo no es: vivir experiencia → escribir sobre ella en soledad → compartir texto terminado; sino: vivir experiencia → conversar sobre ella con amiga → elaborar conjuntamente significado → escribir poemas individuales que dialogan implícitamente. Esta metodología evidencia que creación literaria no requiere soledad romántica del genio aislado, sino que puede surgir de complicidad dialogada.
Amistad femenina como motor creativo
La representación de amistad femenina como motor creativo en literatura contemporánea constituye fenómeno relativamente reciente que desafía tradición narrativa donde vínculos entre mujeres aparecían como secundarios, conflictivos o inexistentes. Durante siglos, literatura producida por hombres privilegió relaciones heterosexuales románticas como núcleo narrativo, relegando amistad entre mujeres a segundo plano o representándola como competencia por atención masculina. Incluso cuando escritoras representaban amistades femeninas, crítica patriarcal interpretaba esos vínculos como deficientes o inmaduros respecto a amor heterosexual considerado culminación del desarrollo femenino.
Elena Ferrante revolucionó panorama literario con su tetralogía Dos amigas (2012-2015), donde amistad entre dos mujeres desde infancia hasta vejez constituye eje narrativo central, no telón de fondo de romances heterosexuales. La novela de Khaled Hosseini Mil soles espléndidos (2007) construye historia de amistad y supervivencia entre dos mujeres afganas cuya relación “acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija”. Estas obras demuestran que amistad femenina puede sostener complejidad narrativa tradicionalmente reservada a vínculos románticos o familiares biológicos.
Un firmamento de peces tematiza explícitamente amistad femenina como experiencia fundante de subjetividad en poema “Ellas”: “Mujeres enteras, / pacientes y bellas. / Aquellas a quienes llamas amigas, / con su compañía te llenan / y comparten a trozos tu vida”. El verso “comparten a trozos tu vida” sintetiza operación característica de amistad profunda: no se trata de simple compañía ocasional, sino de participación activa en construcción de existencia compartida donde experiencias individuales se entrelazan constituyendo tejido común.
El poema “Soldaditos de plomo” construye metáfora infantil de amistad duradera: “Como aquellos soldaditos de plomo / que alineábamos en fila / nosotras también estamos juntas / aunque la vida nos separe”. La referencia a juego compartido en infancia establece genealogía del vínculo: amistad no surge en edad adulta, sino que se construye durante años mediante acumulación de experiencias compartidas. La imagen de soldaditos alineados sugiere solidaridad defensiva: estar juntas frente a adversidades, protegerse mutuamente, resistir colectivamente.
La distancia geográfica —Gázquez en España, Guiter en Estados Unidos— no disuelve amistad; genera necesidad de comunicación sostenida que se materializa en conversaciones diarias. Esta voluntad de mantenimiento del vínculo a pesar de separación física evidencia centralidad de amistad en experiencia vital de ambas autoras: no es relación prescindible que se abandona cuando condiciones materiales dificultan encuentro, sino compromiso afectivo que se preserva mediante esfuerzo deliberado.
El proyecto colaborativo surge precisamente de esa voluntad de preservación: transformar conversaciones cotidianas en material literario constituye estrategia para dotar de permanencia a intercambios verbales efímeros. La poesía opera como archivo de amistad, registro material de complicidad que trasciende inmediatez de conversación telefónica o videollamada. Publicar ese archivo implica compartir con lectores desconocidos riqueza de vínculo entre amigas, evidenciar que amistad femenina genera material literario tan complejo y significativo como cualquier otro vínculo humano.
Poéticas del cuidado: ternura inesperada en mujeres maduras
La expresión “ternura inesperada” en sinopsis de Un firmamento de peces requiere interrogación crítica desde perspectiva de género. ¿Por qué la ternura en poesía escrita por mujeres maduras sería “inesperada”? La formulación revela expectativa cultural que asocia maternidad biológica y juventud femenina con capacidad de ternura, mientras desvincula ese afecto de mujeres que superaron edad reproductiva o que expresan emociones fuera del rol materno tradicional. La ternura “esperada” es aquella de madre joven hacia hijo pequeño; la “inesperada” sería cualquier otra manifestación de ese afecto.
Las poéticas del cuidado en producción literaria de mujeres maduras constituyen campo de investigación emergente que documenta cómo escritoras mayores de cincuenta años tematizan experiencias de cuidado hacia otros (hijos adultos, nietos, padres ancianos, amigas, pareja) y elaboran reflexiones sobre envejecimiento, memoria, duelo y redefinición identitaria en etapa vital tradicionalmente invisibilizada. Mientras poesía sobre maternidad temprana ha recibido atención crítica creciente en últimos años, experiencia de mujeres maduras permanece menos documentada.
Nuria Gázquez, nacida en 1964, tiene aproximadamente 61 años al publicar Un firmamento de peces en 2025. Cecilia Guiter, uruguaya trasladada a España siendo niña, pertenece a generación similar. Ambas escriben desde madurez vital que incluye experiencia de maternidad completada (mencionan nietos), duelo por pérdidas familiares, trayectorias migratorias, carreras literarias consolidadas. Esta posición generacional configura mirada específica sobre mundo caracterizada por aceptación contemplativa más que por ansiedad juvenil.
El epígrafe de Fátima Gutiérrez-Maturana Sierra sintetiza posición existencial de mujeres maduras: “Volando sobre todas las vidas que no viviré, / respirando la mía, / amándola tal y como es”. El verso no expresa resignación melancólica, sino aceptación activa de vida efectivamente vivida frente a multiplicidad de existencias posibles no realizadas. Esta aceptación no implica conformismo pasivo, sino valorización de trayectoria propia con sus logros, pérdidas, desvíos y llegadas.
La ternura hacia nietos aparece explícitamente en “Entre mis brazos”: “Cuando vengáis a verme / os cogeré entre mis brazos / y os contaré historias”. Esta ternura no es “inesperada” por ser expresada por abuela; es inesperada porque literatura patriarcal raramente representa abuelas como sujetos líricos activos con vida emocional compleja. La abuela literaria tradicional es personaje secundario, figura estereotipada de sabiduría folkórica o autoridad moral; pocas veces es voz enunciativa que expresa deseos, miedos, proyectos propios.
La ternura hacia amigas constituye núcleo emocional del proyecto: cuidado mutuo entre mujeres que se sostienen afectivamente mediante conversación cotidiana. Este cuidado no responde a rol maternal tradicional donde mujer cuida a otros (hijos, esposo, padres) sin reciprocidad; es cuidado horizontal entre iguales donde ambas dan y reciben apoyo. La sororidad implica precisamente esa reciprocidad: no existe jerarquía de quien cuida y quien es cuidado, sino intercambio donde vulnerabilidad se comparte y fortaleza se construye colectivamente.
“Besos sueltos” construye ternura conyugal en clave doméstica: “Besos sueltos por la casa, / abrazos de buenas noches, / tu mano en mi cintura”. La representación de intimidad amorosa en edad madura desafía mandato patriarcal que reserva erotismo y romance para juventud, asumiendo que mujeres mayores carecen de vida afectiva y sexual activa. Los diminutivos afectuosos (“besitos”, “abracitos”) no infantilizan relación, sino que expresan ternura consolidada mediante décadas de convivencia.
El cuidado hacia familiares ausentes aparece en elegías: “La picarilla” construye cuidado póstumo de memoria materna mediante preservación verbal de figura perdida. Cuidar a muertos implica mantenerlos vivos en lenguaje, narrar sus vidas, transmitir su legado. Esta labor memorial constituye trabajo afectivo tradicionalmente femenino: mujeres son guardianas de memoria familiar, encargadas de preservar historias, fotografías, objetos de ausentes.
Maternidad, edad madura y redefinición identitaria
La poesía de mujeres maduras frecuentemente interroga experiencia de maternidad desde distancia temporal: no escribe madre exhausta de criatura recién nacida, sino mujer que mira retrospectivamente décadas de maternidad y evalúa significado de esa experiencia para construcción identitaria. Esta mirada retrospectiva permite complejidad reflexiva imposible en inmediatez de crianza temprana.
“Entre mis brazos” anticipa visita de nietos con mezcla de ternura y melancolía: deseo de encuentro convive con conciencia de que ese encuentro será breve, de que nietos tienen vidas propias donde abuela ocupa espacio periférico. Esta conciencia no genera amargura, sino aceptación de ciclo vital donde crianza directa ha concluido y se transforma en acompañamiento ocasional.
La referencia a nietos sitúa a hablantes líricas en etapa vital específica: son abuelas, han completado crianza de hijos, experimentan relación intergeneracional mediada. Esta posición contrasta con representación dominante de maternidad en poesía contemporánea, centrada en crianza de hijos pequeños y tensiones entre escritura y cuidado infantil. Las abuelas poetas escriben desde liberación de demandas constantes de crianza, disponiendo de tiempo y espacio mental para elaboración literaria sin interrupciones perpetuas.
Sin embargo, esta liberación no implica ausencia de responsabilidades de cuidado: mujeres maduras frecuentemente asumen cuidado de padres ancianos, apoyo a hijos adultos, atención a nietos, además de cuidado mutuo entre amigas y parejas. El “sándwich generacional” —cuidar simultáneamente a generación anterior y posterior— caracteriza experiencia de muchas mujeres en edad madura.
“Junto al río” construye duelo por padre o madre fallecido: “Un pedazo de granito con tu nombre grabado, / en aquel pueblo al que amabas tanto”. La pérdida de progenitores constituye experiencia característica de edad madura que reconfigura identidad: quien era hija deviene huérfana, eslabón generacional más antiguo en familia. Esta orfandad madura, diferente de orfandad infantil, genera conciencia de finitud propia: muerte de padres anticipa propia mortalidad.
Envejecimiento, cuerpo y temporalidad
La poesía de mujeres maduras tematiza envejecimiento corporal con honestidad que contraste con mandato cultural de eterna juventud femenina. “Llueven los años / como hojas de otoño / sobre mi piel arrugada” acepta transformación física como proceso natural, no como degradación que debe ocultarse. La metáfora estacional (otoño) sitúa envejecimiento en ciclo natural donde cada etapa tiene belleza específica.
La referencia a “piel arrugada” rechaza presión cultural que exige mujeres mantengan apariencia juvenil mediante cirugías, tratamientos cosméticos, negación de edad real. Mencionar arrugas poéticamente constituye reivindicación de cuerpo envejecido como legítimo, bello, digno de representación literaria. Las arrugas no son defecto a corregir, sino registro visible de tiempo vivido, mapa corporal de experiencias acumuladas.
El poema no construye lamento por juventud perdida ni nostalgia de belleza pasada; acepta presente corporal como condición desde la cual se enuncia. Esta aceptación representa madurez emocional que literatura frecuentemente niega a mujeres, asumiendo que envejecimiento femenino genera invariablemente angustia narcisista.
Migración, desarraigo y reconstrucción identitaria en edad madura
La experiencia migratoria de Cecilia Guiter —Uruguay a España en infancia, España a California en edad adulta (2015), California a Florida posteriormente— configura subjetividad marcada por sucesivos desarraigos. Migrar en edad madura presenta desafíos específicos: implica abandonar redes sociales consolidadas, enfrentar reconstrucción identitaria cuando personalidad está formada, adaptarse a contextos culturales ajenos sin plasticidad juvenil.
“Perdidos en Nueva York” construye experiencia de extranjería en ciudad norteamericana: “buscando el alma de Lorca / entre rascacielos y luces de neón”. La búsqueda de Lorca (poeta español) en Nueva York evidencia necesidad de encontrar referencias culturales propias en geografía ajena, anclar identidad hispanohablante en ciudad anglófona. La imposibilidad de encontrar alma de Lorca entre rascacielos sugiere desajuste entre sensibilidad mediterránea y metropolis estadounidense.
“Morir de calor” describe Florida con ambivalencia: admiración por exuberancia natural convive con extrañamiento cultural. La enumeración de “Comunidades hispanas, asiáticas, judías / conviviendo en armonía” reconoce diversidad multicultural estadounidense ausente en España. Sin embargo, esa diversidad no disuelve sentimiento de no pertenencia: habitar país ajeno durante décadas no garantiza sensación de estar en casa.
La amistad con Nuria Gázquez, mantenida mediante conversaciones diarias a pesar de distancia, opera como ancla identitaria para Guiter: conexión con amiga española preserva vínculo con lengua, cultura, memoria compartida que desarraigo amenaza disolver. El proyecto poético colaborativo constituye estrategia de preservación identitaria: escribir en español con amiga española afirma pertenencia lingüística y cultural que inmersión en contexto estadounidense podría erosionar.
Escritura en edad madura: legitimación y visibilidad
La publicación de Un firmamento de peces cuando ambas autoras superan sesenta años desafía ageísmo que afecta especialmente a mujeres en industria cultural. Mientras escritores varones frecuentemente publican obras más valoradas en vejez (considerada culminación de madurez artística), escritoras mayores enfrentan invisibilización: mercado editorial privilegia juventud femenina, crítica literaria presta menos atención a obras de autoras maduras.
Cecilia Guiter publicó su primera novela Tuya con Planeta en 2013, aproximadamente a los cincuenta años; su libro de relatos Lazos apareció en 2021. Nuria Gázquez publicó Nada ni nadie tras formación en talleres literarios iniciada en edad adulta. Ambas representan trayectoria de escritoras que no debutan en juventud sino que construyen carrera literaria en madurez, después de décadas dedicadas a otras responsabilidades (crianza, trabajo remunerado, formación).
Esta trayectoria tardía no implica amateurismo o menor calidad literaria; evidencia que mujeres frecuentemente postergan ambiciones creativas durante décadas mientras cumplen mandatos de cuidado hacia otros. La edad madura, con responsabilidades de crianza concluidas y mayor autonomía económica, permite finalmente dedicar tiempo a escritura que juventud no permitió.
El taller de Clara Obligado constituye espacio formativo que acoge mujeres de todas edades, incluyendo aquellas que inician formación literaria después de cincuenta años. Esta inclusividad generacional diferencia taller de programas académicos tradicionales que privilegian juventud, asumiendo que talento literario debe manifestarse tempranamente.
Conclusiones
Un firmamento de peces constituye manifestación paradigmática de sororidad literaria como metodología creativa donde amistad sostenida durante décadas genera proyecto colaborativo basado en conversaciones cotidianas transformadas en materia poética. El “diario secreto” compartido representa estrategia de publicación de intimidad dialogada que reivindica experiencia femenina como material literario legítimo.
La amistad femenina opera como motor creativo fundamental que sostiene escritura, preserva identidad en contexto migratorio y proporciona red de apoyo emocional. La representación explícita de esa amistad en poema “Ellas” y “Soldaditos de plomo” desafía tradición literaria que invisibilizó vínculos entre mujeres.
Las poéticas del cuidado en producción de mujeres maduras tematizan ternura hacia nietos, amigas, parejas y familiares fallecidos, elaborando reflexiones sobre envejecimiento, duelo y redefinición identitaria en etapa vital tradicionalmente invisibilizada. La aceptación del cuerpo envejecido, la maternidad retrospectiva y experiencia migratoria en edad madura configuran subjetividades complejas que desafían estereotipos sobre mujeres mayores.
La publicación del volumen cuando ambas autoras superan sesenta años representa legitimación de escritura en edad madura y visibilización de trayectorias literarias tardías que no debutan en juventud sino que se construyen después de décadas dedicadas a responsabilidades de cuidado. El proyecto evidencia que creatividad literaria no pertenece exclusivamente a juventud, sino que madurez vital proporciona perspectiva, experiencia y libertad que enriquecen producción poética.