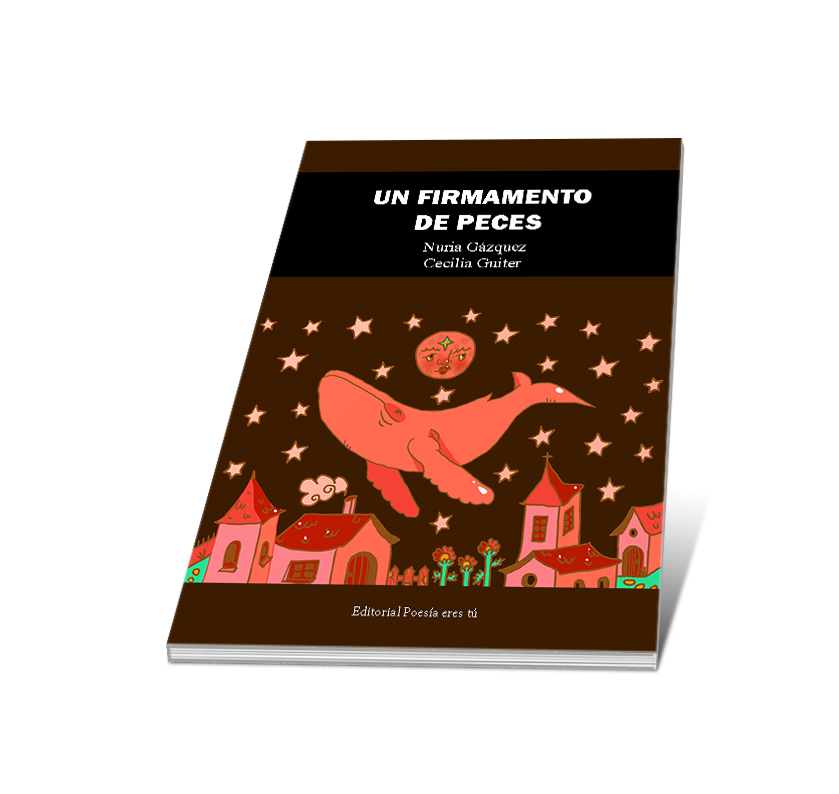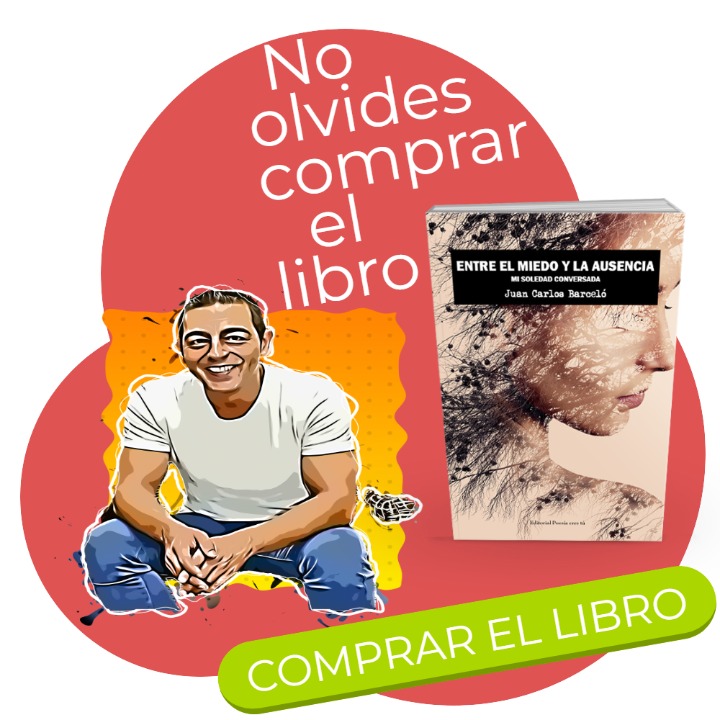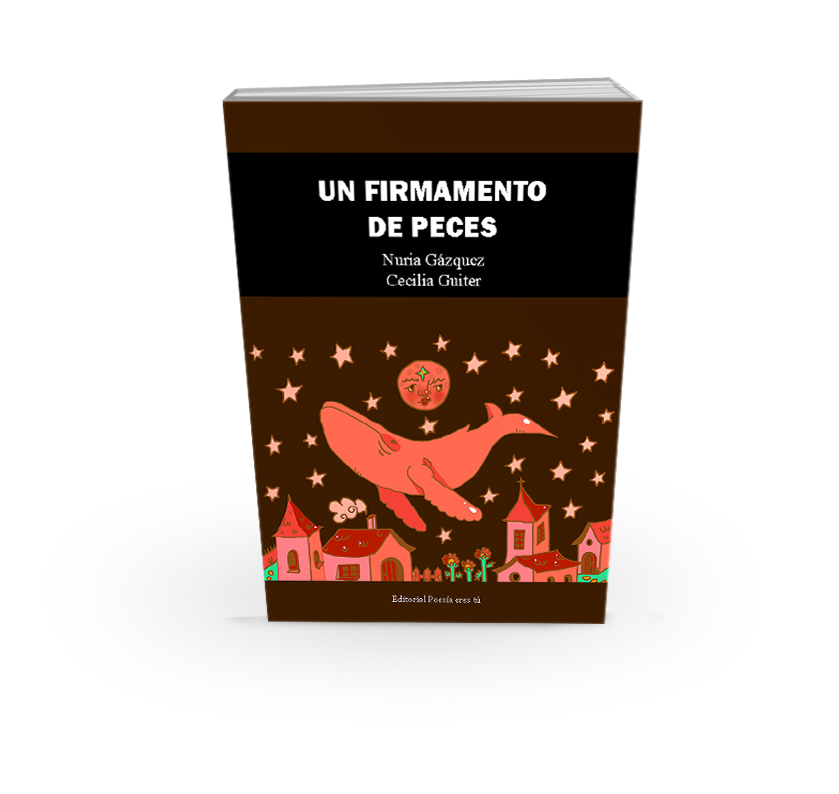Olivares Tomás, Ana María. «MONOGRAFÍA: COAUTORÍA POÉTICA FEMENINA EN UN FIRMAMENTO DE PECES». Zenodo, 7 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17554874
MONOGRAFÍA: COAUTORÍA POÉTICA FEMENINA EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Objeto de estudio
Un firmamento de peces constituye un caso paradigmático de coautoría poética femenina en lengua española contemporánea. Las autoras Nuria Gázquez y Cecilia Guiter desarrollaron este proyecto colaborativo desde la distancia geográfica, transformando sus conversaciones diarias transatlánticas en materia poética compartida. La obra, publicada en 2025 por Editorial Poesía eres tú, presenta una estructura híbrida que alterna poemas extensos con haikus, logrando cohesión temática sin fractura tonal entre ambas voces autorales.
Metodología colaborativa verso a verso
La metodología empleada por Gázquez y Guiter se fundamenta en el diálogo epistolar cotidiano convertido en proceso creativo. El proyecto nació de conversaciones diarias entre ambas amigas, una radicada en España y otra en Estados Unidos, quienes compartían experiencias vitales mediante intercambios verbales que se transformaron orgánicamente en material poético. Esta práctica de escritura dialogada representa una actualización contemporánea del género epistolar transformado en poesía, donde el acto comunicativo diario entre amigas deviene construcción literaria compartida.
La alternancia de autoría entre poemas revela un método compositivo de reciprocidad controlada. En el índice de la obra se observa que cada autora firma composiciones individuales, no existiendo poemas escritos conjuntamente verso a verso, sino una arquitectura dialogada donde cada texto responde implícitamente al anterior, generando conversación poética. Esta estrategia compositiva mantiene la integridad de cada voz mientras construye unidad temática mediante ecos, resonancias y correspondencias entre textos sucesivos.
La estructura de alternancia se evidencia en la secuencia textual: “Mar muerto” firmado por Cecilia Guiter precede a los haikus “Danzan las nubes” de la misma autora, seguidos por “La picarilla” de Nuria Gázquez y “Juego de luces” también de Gázquez. Este patrón de bloques autorales contiguos se mantiene a lo largo del volumen, sugiriendo que la colaboración operó mediante sesiones de escritura donde cada autora aportaba grupos de poemas que respondían temática o emocionalmente a los textos previos de su compañera.
Tradición epistolar transformada en poesía
La tradición del texto epistolar como espacio de intimidad femenina encuentra renovación radical en este proyecto. Mientras el género epistolar tradicional implicaba intercambio diferido de cartas donde la reciprocidad operaba mediante lectura y respuesta, la conversación diaria entre Gázquez y Guiter constituyó simultaneidad comunicativa inmediata que posteriormente se destilaba en lenguaje poético. El proyecto representa transformación de oralidad cotidiana en escritura lírica, proceso donde el habla compartida deviene verso compartido.
La referencia explícita a que el proyecto nació de conversaciones diarias entre amigas sitúa la obra en la intersección entre comunicación interpersonal y creación literaria colaborativa. Esta génesis diferencia el proyecto de otras coautorías poéticas donde los autores trabajan conjuntamente sobre el mismo texto; aquí, la colaboración es previa a la textualización, ubicándose en el nivel de la experiencia compartida y la complicidad afectiva que genera material sensible común.
Los temas tratados refuerzan el carácter de “diario secreto” compartido mencionado en la biografía de las autoras. Poemas como “Pido silencio” exploran el duelo íntimo, “Besos sueltos” celebra el amor conyugal con diminutivos afectuosos, y otros poemas constituyen celebración explícita de la sororidad entre mujeres. Esta temática revela cómo la conversación diaria entre amigas abordaba asuntos existenciales profundos que posteriormente se materializaban en poesía.
Transición genérica: del cuento y microrrelato a la poesía
Las autoras provienen de trayectorias narrativas diferenciadas pero complementarias. Nuria Gázquez conoció a Cecilia Guiter en las clases de escritura creativa de Clara Obligado. Cecilia Guiter participó durante años en dichos talleres, especializándose en cuento breve y narrativa, lo que la llevó a publicar la novela Tuya (Planeta, 2013) y el libro de relatos Lazos (2021). Nuria Gázquez, por el contrario, proviene específicamente de la narrativa hiperbreve y el microrrelato, habiendo publicado libro de microrrelatos tras asistir a cursos de literatura creativa. Esta formación compartida en narrativa breve, aunque con especializaciones distintas, configura una base técnica común que influye directamente en su práctica poética.
La transición del cuento y microrrelato a la poesía implica reconfiguración de competencias narrativas hacia la concentración lírica. Tanto el cuento breve como el microrrelato comparten con la poesía la economía expresiva, la densidad semántica y la capacidad de sugerencia mediante elipsis, pero operan con lógica narrativa donde existe anécdota, personajes y temporalidad secuencial. La poesía privilegia imagen, ritmo, musicalidad y disposición espacial del lenguaje como elementos constitutivos fundamentales.
En Un firmamento de peces, las autoras mantienen residuos narrativos propios del cuento breve y el microrrelato en varios poemas extensos. “Morir de calor” desarrolla cuadro descriptivo de Florida con secuencialidad observacional que recuerda estructura de relato breve: “Palmeras de cintura fina / que cantan y arrullan a la brisa”, seguido de viñetas sucesivas sobre yates, casas, comunidades étnicas, jubilados y clima. “Perdidos en Nueva York” construye crónica lírica de la ciudad con elementos narrativos evidentes, mencionando explícitamente a Lorca y construyendo recorrido espacial que podría constituir esqueleto de relato de viaje.
La incorporación del haiku como forma métrica representa adopción consciente de tradición poética oriental caracterizada por brevedad extrema, yuxtaposición imagística y referencia estacional. Los haikus de la obra funcionan como piezas autónomas que condensan percepción instantánea: “Danzan las nubes, / deslumbrantes en su piel, / pálidas novias” o “Marea sorda, / se duermen los mares, / la barca espera”. Esta alternancia entre poema extenso narrativizado y haiku sintético genera ritmo de lectura dinámico mencionado en la sinopsis, donde conviven expansión y concentración expresiva.
Implicaciones estilísticas de la transición genérica
El lenguaje poético de ambas autoras preserva rasgos de la narrativa breve en el tratamiento de la anécdota y la construcción de escenas. “La picarilla” constituye elegía a una figura materna construida mediante acumulación de atributos y acciones: “Con herencia de valores me vestiste”, “Morena eras, / de alegría salpicabas tus macetas”, “Llora el huerto tu ausencia”. La estructura acumulativa y la progresión temporal recuerdan arquitectura del relato breve que avanza mediante suma de detalles caracterizadores.
El uso recurrente de imágenes sensoriales concretas vincula la escritura con la estética del cuento: “Una pizca de sal necesito el sabor” abre serie de objetos deseados que construyen poema mediante inventario. Esta técnica del inventario lírico aparece también en microrrelato contemporáneo, donde la acumulación de objetos o sensaciones genera significado por yuxtaposición más que por desarrollo argumental.
La inclusión de elementos autobiográficos explícitos distingue la poesía de ambas autoras. “Entre mis brazos” se dirige a los nietos con referencias familiares directas, mientras “Lleno de abejas” describe con precisión realista la convivencia con un gato negro. Esta transparencia referencial conecta con la tendencia de la narrativa hiperbreve contemporánea a trabajar con material autobiográfico mínimamente ficcionalizado. Cecilia Guiter menciona explícitamente en su trayectoria que su novela Tuya “explora la sexualidad femenina” con “toques de humor”, revelando predisposición a trabajar experiencia personal como materia literaria.
La experimentación con registros diversos evidencia versatilidad técnica heredada de su práctica narrativa. “El sueño americano” adopta tono irónico crítico inexistente en otros poemas: “Dicen que hay calles hechas de oro, / pero en las puertas traseras / hay cabezas que no levantan”. “La misma luna” construye descripción de rutina laboral con lenguaje coloquial que remite a costumbrismo narrativo: “Una taza con nombre / se rompe por casualidad”. Esta heterogeneidad tonal demuestra que la transición genérica no implicó abandono de recursos narrativos, sino reconfiguración de los mismos al servicio de finalidades líricas.
Sororidad como metodología creativa
El concepto de sororidad literaria opera como fundamento metodológico del proyecto. La amistad entre ambas autoras, sustentada en conversaciones diarias que atraviesan el océano Atlántico, configura espacio seguro de intercambio emocional y creativo donde la escritura surge como registro de complicidad femenina. Esta dimensión relacional del proceso creativo aparece tematizada explícitamente en poemas que celebran la amistad: “Aquellas a quienes llamas amigas, / con su compañía te llenan / y comparten a trozos tu vida”.
La colaboración se inscribe en tradición de redes de sociabilidad femenina en poesía contemporánea documentadas académicamente. Estudios recientes destacan la relevancia de espacios colectivos, talleres literarios y grupos de amigas como configuradores de poéticas compartidas en la escritura de mujeres del siglo XXI. Nuria Gázquez conoció a Cecilia Guiter en las clases de Clara Obligado, espacio formativo que generó comunidad de escritoras donde se forjaron lazos que trascendieron lo pedagógico para convertirse en redes afectivas y creativas duraderas.
La distancia geográfica —Nuria Gázquez en España, Cecilia Guiter en Estados Unidos— refuerza el carácter deliberado y sostenido de la conversación diaria como práctica de mantenimiento del vínculo. La decisión de transformar esas conversaciones en proyecto poético conjunto constituye acto de valorización de la palabra compartida entre mujeres, tradicionalmente considerada trivial o doméstica, elevándola a categoría de creación literaria legítima.
Coherencia temática sin fractura tonal
La obra logra equilibrio excepcional entre individualidad autoral y unidad de conjunto. Los temas universales —amor, duelo, naturaleza, vida cotidiana— se entrelazan mediante tratamiento que privilegia la intimidad sin renunciar a la universalidad. Poemas como “Más allá de la frontera” de Cecilia Guiter y “Junto al río” de Nuria Gázquez abordan el duelo con lenguaje evocador que particulariza la pérdida sin volverla intransferible: “Una cruz humilde, un ramito ajado / en la que mi norte se perdió” dialoga con “Un pedazo de granito con tu nombre grabado, / en aquel pueblo al que amabas tanto”.
El lenguaje compartido entre ambas autoras revela formación común y sensibilidad afín. Ambas recurren a imágenes marinas (“Un firmamento de peces”, “Pleamar”, “Espuma de mar”), vegetales (“Trepa el jazmín”, “Azucena en flor”, “Racimo verde”) y meteorológicas (“El pan de cada día”, “Tormenta seca”, “Llueven los años”) que configuran universo simbólico compartido. Esta recurrencia imagística no implica repetición, sino establecimiento de campo semántico común donde cada autora desarrolla variaciones personales sobre motivos compartidos.
La alternancia estructural entre poema y haiku se distribuye equitativamente entre ambas autoras, evidenciando acuerdo arquitectónico previo. Cada bloque de poemas extensos de una autora se acompaña de haikus de la misma, generando respiración rítmica en la lectura donde expansión narrativo-lírica alterna con condensación imagística. Este diseño estructural deliberado demuestra que la colaboración no operó mediante simple yuxtaposición de textos individuales, sino mediante construcción consciente de arquitectura dialogada.
Conclusiones
Un firmamento de peces constituye aportación significativa al corpus de coautoría poética femenina en lengua española contemporánea por su metodología colaborativa basada en conversación diaria transformada en materia poética. La transición genérica desde el cuento breve (Cecilia Guiter) y el microrrelato (Nuria Gázquez) hacia la poesía enriquece la obra con técnicas narrativas reconfiguradas al servicio de la expresión lírica, generando hibridación formal que articula anécdota, imagen y musicalidad. La sororidad literaria opera como fundamento metodológico y temático, configurando espacio creativo donde la amistad femenina deviene motor compositivo. La coherencia temática sin fractura tonal evidencia madurez técnica y complicidad profunda entre ambas autoras, logrando que dos voces individuales construyan obra unitaria sin sacrificar singularidad expresiva.