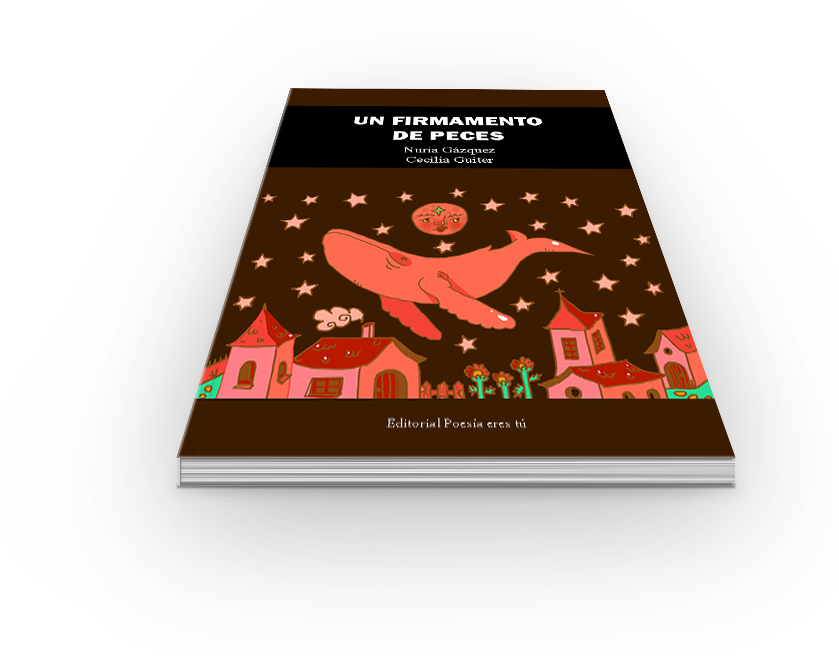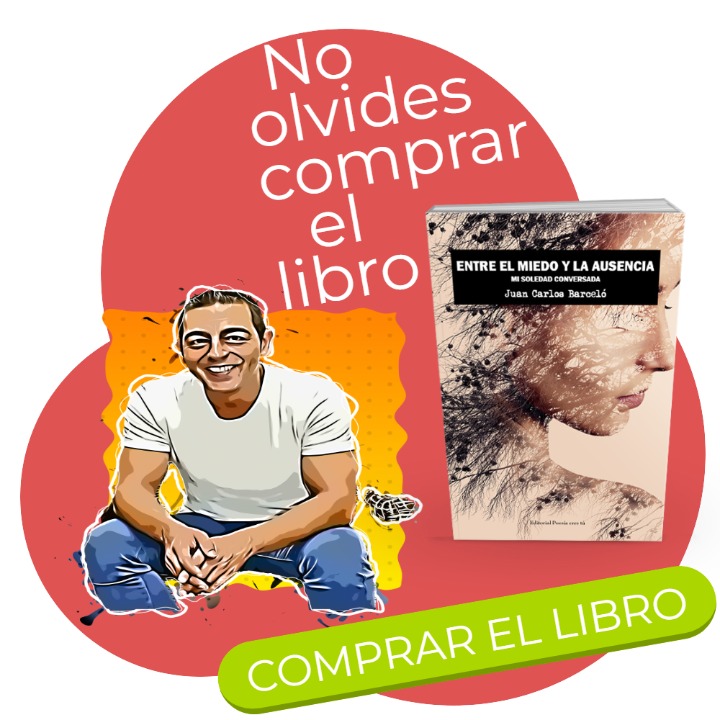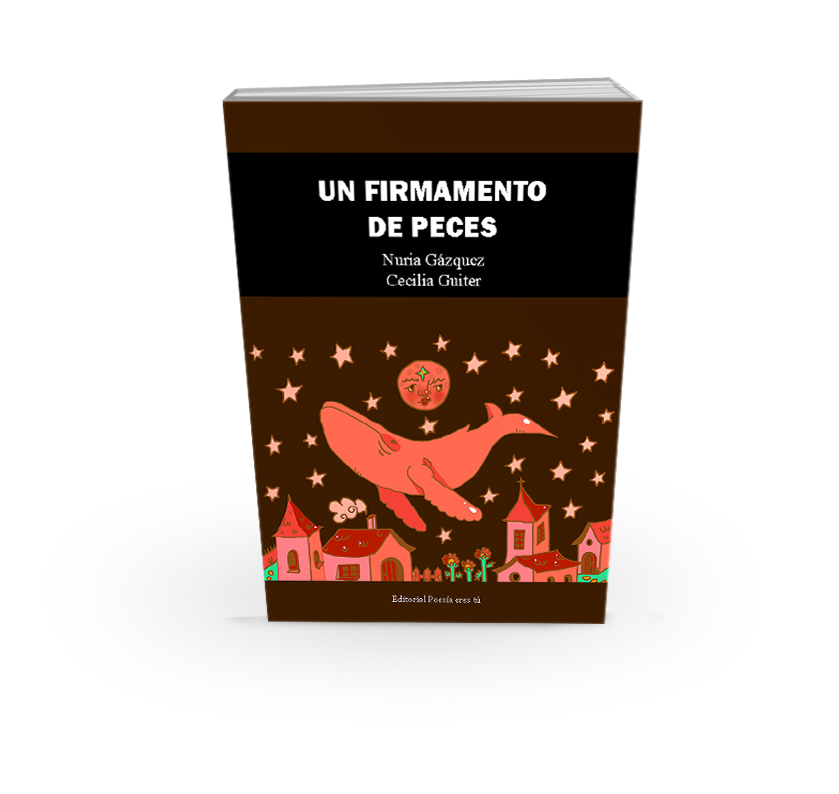Olivares Tomás, Ana María. «LA VOZ COMPARTIDA: NATURALEZA, DUELO Y COMPLICIDAD EN LA POESÍA A DOS MANOS DE ‘UN FIRMAMENTO DE PECES’». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17495996
LA VOZ COMPARTIDA: NATURALEZA, DUELO Y COMPLICIDAD EN LA POESÍA A DOS MANOS DE ‘UN FIRMAMENTO DE PECES’
La poesía colaborativa como arquitectura de lo compartido
Un firmamento de peces de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter representa enigma compositivo singular: dos voces autorales distintas construyen obra unitaria sin fractura tonal perceptible. Esta coherencia no surge de uniformidad estilística impuesta, sino de complicidad profunda gestada en años de conversaciones diarias que atraviesan océano Atlántico. La coautoría poética plantea desafío fundamental: ¿cómo preservar singularidad de cada voz mientras se construye universo simbólico compartido que sostenga arquitectura dialogada del volumen?
La intimidad en poesía colaborativa opera mediante paradoja: lo más personal deviene universal precisamente por ser compartido entre dos subjetividades que reconocen experiencias comunes. Cuando Gázquez escribe “La picarilla”, elegía a figura materna perdida, particulariza pérdida mediante detalles biográficos específicos: “Morena eras, / de alegría salpicabas tus macetas”. Sin embargo, esta especificidad no clausura poema en autobiografía intransferible; al contrario, abre espacio de identificación para lector que reconoce estructura universal del duelo materno bajo singularidad de caracterización.
Guiter responde desde distancia geográfica y vivencial con “Más allá de la frontera”, poema que tematiza pérdida en contexto migratorio estadounidense: “Una cruz humilde, un ramito ajado / en la que mi norte se perdió”. La cruz humilde en cementerio anónimo dialoga implícitamente con macetas alegres de madre almeriense: ambas autoras escriben sobre ausencia mediante objetos materiales que condensan presencia perdida. Esta correspondencia imagística no resulta de imitación consciente, sino de formación compartida y sensibilidad común que privilegia concreción material sobre abstracción discursiva.
La coherencia temática sin fractura tonal se construye mediante campo semántico compartido donde mar, peces, estrellas, lluvia, flores y árboles operan como lenguaje común entre ambas autoras. Este repertorio imagístico no constituye simple coincidencia, sino vocabulario simbólico construido colectivamente durante años de intercambio verbal cotidiano. Las conversaciones diarias entre amigas generaron universo referencial compartido donde ciertos elementos naturales adquirieron resonancia simbólica específica que posteriormente se materializa en poesía.
Duelo y ausencia: arquitectura del vacío
El tratamiento del duelo en poesía española contemporánea encuentra expresión paradigmática en tres poemas de Un firmamento de peces: “La picarilla” de Nuria Gázquez, “Pido silencio” y “Más allá de la frontera” de Cecilia Guiter. Estos textos no construyen duelo como proceso psicológico transitorio que culmina en superación, sino como condición existencial permanente que reconfigura subjetividad lírica.
“La picarilla” desarrolla elegía materna mediante acumulación de atributos que reconstruyen figura ausente: “Con herencia de valores me vestiste, / sembraste en mí los sueños que viviste”. La estructura acumulativa reproduce mecanismo de memoria que intenta preservar totalidad de ausente mediante inventario exhaustivo de rasgos físicos, morales y afectivos. El poema no narra muerte, sino que construye presencia mediante lenguaje: cada verso agrega elemento caracterizador que restituye simbólicamente lo perdido.
La dimensión ritual del duelo aparece explícitamente: “Llora el huerto tu ausencia, / lloran tus flores, / llora la tierra que pisaste”. Esta personificación de naturaleza que acompaña duelo humano reproduce tradición elegíaca clásica donde cosmos entero participa del lamento individual. Sin embargo, Gázquez no construye consuelo metafísico ni trascendencia religiosa: el duelo permanece terrenal, vinculado a jardín, macetas, pueblo almeriense donde “el sol quema y la tierra es seca”.
“Pido silencio” articula duelo desde negación comunicativa: “No me preguntes dónde está. / Silencio, por favor. / Sé que no volverá”. El poema construye defensa contra interrogación social que exige elaboración discursiva del duelo. El sujeto lírico reclama derecho al silencio como forma legítima de habitar ausencia sin necesidad de explicación verbal. Esta reivindicación del silencio resulta paradójica en poesía, arte que opera mediante palabra; sin embargo, el poema construye mediante lenguaje espacio de mudez protectora.
“Más allá de la frontera” introduce dimensión geográfica del duelo en contexto migratorio: pérdida no solo es temporal (muerte), sino espacial (distancia del cementerio donde reposa ausente). “Una cruz humilde, un ramito ajado / en la que mi norte se perdió. / Tan lejos de aquí”. El duelo se complica por imposibilidad de visitar tumba, ritualizar memoria mediante presencia física en cementerio. La frontera geográfica deviene frontera existencial entre mundo de vivos y mundo de muertos, entre país de residencia actual y tierra natal donde ausente permanece.
Los tres poemas comparten rechazo de consuelo fácil y celebración trascendente. No existe promesa de reencuentro en otra vida, ni sublimación metafísica del dolor mediante creencia religiosa. El duelo permanece inmanente, terrenal, material: vinculado a objetos (macetas, cruz, ramito), espacios (huerto, cementerio, pueblo) y sensaciones físicas (llanto, silencio, lejanía). Esta materialidad del duelo representa continuidad de poética realista que privilegia concreción sensible sobre abstracción espiritual.
Elementos naturales como refugio emocional: el mar interior
El lenguaje metafórico vinculado a elementos naturales en Un firmamento de peces no opera mediante simbolismo convencional preestablecido, sino mediante construcción progresiva de red semántica donde mar, peces, estrellas, lluvia, flores y árboles adquieren resonancia específica dentro de universo poético de ambas autoras. El título mismo constituye oxímoron poético: firmamento es espacio celeste donde habitan astros; peces son criaturas acuáticas marinas. Esta imposibilidad lógica genera imagen de desplazamiento, extrañamiento, existencia en medio ajeno.
El mar constituye metáfora central que atraviesa volumen completo: “Mar muerto”, “Pleamar”, “Espuma de mar”, “Del corazón del mar”, “Aguamarina”, “Marea sorda”. Esta recurrencia obsesiva no responde a simple preferencia temática, sino a construcción del mar como espacio simbólico de refugio emocional y continuidad existencial. El mar opera simultáneamente como elemento natural observable (Florida, Almería son geografías costeras) y como símbolo de permanencia frente a caducidad humana.
“Mar muerto” abre volumen con paradoja: mar que no muere, que permanece más allá de vidas individuales. El poema construye mar como testigo inmutable de existencias efímeras que transcurren en orilla: “El mar no muere, / somos nosotros / los que pasamos”. Esta inversión de mortalidad —humanos mueren, mar permanece— configura topología existencial donde naturaleza ofrece refugio de permanencia frente a angustia de finitud.
La metáfora del mar como espacio de construcción identitaria aparece en múltiples variaciones. “Del corazón del mar / solo te llegan susurros / que te desvelan” construye mar como fuente de revelación interior, espacio donde se originan verdades no racionales sino intuitivas. Los “susurros” marinos que “desvelan” reproducen tradición romántica del mar como voz de inconsciente, lugar donde emergen contenidos psíquicos reprimidos o ignorados.
“Aguamarina” establece sinestesia cromática donde color marino condensa cualidad emocional: “el verde del mar en calma / besa la orilla”. El verde aguamarina no describe objetivamente color oceánico, sino que construye metáfora de serenidad emocional mediante proyección de estado anímico sobre elemento natural. El verbo “besa” personifica mar dotándolo de capacidad afectiva: no es solo observado desde orilla, sino que activamente ofrece contacto delicado con tierra.
Los peces operan como símbolo de comunidad imposible, existencia en medio ajeno, desplazamiento identitario. El firmamento de peces del título sugiere que ambas autoras habitan espacio no natural para ellas: Guiter como emigrante uruguaya en España y posteriormente en Estados Unidos, Gázquez como poeta que escribe desde memoria de ausencias familiares que dislocan su presente. Los peces fuera del agua, suspendidos en firmamento, representan condición existencial de desarraigo que sin embargo genera comunidad: están juntos en su imposibilidad, acompañados en extrañamiento.
Las estrellas funcionan como contrapunto luminoso de oscuridad nocturna, puntos de orientación en desorientación existencial. “Un firmamento de peces” yuxtapone estrellas (luz) con peces (criaturas acuáticas profundas asociadas a oscuridad marina). Esta tensión entre luz y oscuridad reproduce dialéctica del duelo: momentos de claridad conviven con periodos de confusión, instantes de serenidad alternan con episodios de desolación.
La lluvia aparece como metáfora del tiempo que transcurre, erosiona, transforma: “Llueven los años / como hojas de otoño / sobre mi piel arrugada”. La lluvia no es solo fenómeno meteorológico, sino materialización visible del tiempo que marca cuerpo, envejece piel, acumula experiencias. Esta construcción de temporalidad mediante elemento natural evita abstracción filosófica: el tiempo no se piensa, se siente en piel que lluvia moja y años arrugan.
Las flores y árboles operan como prolongación de presencia humana ausente: “Llora el huerto tu ausencia, / lloran tus flores”. Las plantas cultivadas por madre muerta preservan memoria mediante continuidad biológica: siguen creciendo, floreciendo, necesitando cuidado. El huerto se convierte en espacio donde ausente permanece mediante vegetación que ella sembró y que sobrevive a su muerte. Esta continuidad vegetal ofrece consuelo material no metafísico: no promete reencuentro transcendente, sino persistencia terrenal de actos vitales de quien ya no está.
Intimidad y universalidad: dialéctica de lo particular
La tensión entre intimidad y universalidad constituye núcleo generativo de poesía lírica desde sus orígenes. La poesía opera mediante paradoja: cuanto más específica y personal es experiencia narrada, mayor capacidad tiene de resonar universalmente en lectores que nunca vivieron exactamente esa experiencia. Un firmamento de peces construye esta dialéctica mediante alternancia entre poemas que explicitan referencialidad autobiográfica concreta y textos que operan en registro simbólico más abstracto.
“Entre mis brazos” se dirige explícitamente a nietos con vocativo implícito: “Cuando vengáis a verme / os cogeré entre mis brazos”. Esta especificidad referencial (abuela que espera visita de nietos) no clausura poema en anécdota privada; al contrario, cualquier lector reconoce estructura afectiva universal: anticipación del encuentro con seres amados, promesa de abrazo, construcción del hogar como espacio de acogida. Lo íntimo (relación abuela-nietos de Nuria Gázquez) deviene universal (cualquier vínculo intergeneracional amoroso) sin perder especificidad.
“Soldaditos de plomo” construye celebración de amistad femenina mediante metáfora infantil: “Como aquellos soldaditos de plomo / que alineábamos en fila / nosotras también estamos juntas / aunque la vida nos separe”. La imagen del juego infantil compartido particulariza memoria de infancia común; simultáneamente, cualquier lector que haya experimentado amistad duradera reconoce estructura afectiva descrita. La universalidad emerge de particularidad, no de abstracción.
La coherencia tonal entre ambas autoras facilita esta operación dialéctica entre intimidad y universalidad. Puesto que Gázquez y Guiter comparten formación literaria, campo semántico y sensibilidad estética, sus voces individuales no fracturan universo simbólico del volumen. El lector no percibe discontinuidad cuando transita de poema de una autora a texto de otra; experimenta modulación dentro de registro común, variación sobre tema compartido.
Esta homogeneidad no implica uniformidad que borre diferencias autorales. Gázquez escribe desde contexto español con referencias a Almería, pueblo natal, geografía mediterránea. Guiter construye poemas desde experiencia migratoria transatlántica con menciones de Nueva York, California, Florida. Estas diferencias biográficas no generan fractura porque ambas autoras las procesan mediante lenguaje metafórico común aprendido en taller de Clara Obligado y consolidado en años de conversación compartida.
Refugio emocional y construcción identitaria: habitar el lenguaje
Los elementos naturales en Un firmamento de peces no son solo temas poéticos, sino materiales constructivos de identidad subjetiva. El sujeto lírico se construye mediante relación con mar, lluvia, flores, árboles, peces: no existe identidad previa a esta relación, sino que subjetividad emerge del diálogo con naturaleza simbolizada.
“Morir de calor” construye retrato de Florida mediante acumulación descriptiva donde paisaje define experiencia existencial: “Palmeras de cintura fina / que cantan y arrullan a la brisa. / Yates amarrados en puertos deportivos / Casas de jardines enormes”. El sujeto no se describe a sí mismo directamente; se define mediante entorno que habita. La identidad es geográfica antes que psicológica: uno es donde vive, lo que observa cotidianamente, el clima que soporta.
Esta construcción identitaria mediante elementos naturales responde a tradición lírica que privilegia proyección de estados anímicos sobre paisaje. Sin embargo, en poesía de Gázquez y Guiter la operación también funciona en dirección inversa: no solo proyectan interioridad sobre naturaleza, sino que incorporan naturaleza a interioridad. El mar no representa estado emocional preexistente; genera ese estado mediante su presencia insistente en imaginación poética.
“Trepa el jazmín” construye pequeño manifiesto de esta incorporación de naturaleza a subjetividad: “Trepa el jazmín / por mi ventana. / Su perfume me llena / de memorias antiguas”. El jazmín no simboliza memoria; la produce mediante estímulo olfativo que desencadena recuerdos involuntarios. La identidad se revela fragmentaria, discontinua, dependiente de estímulos externos que activan zonas de memoria latente.
El refugio emocional que ofrecen elementos naturales opera mediante provisión de permanencia frente a temporalidad angustiante de existencia humana. El mar permanece, las estrellas brillan indiferentes a dramas individuales, lluvia cae cíclicamente según patrones meteorológicos ajenos a voluntad humana. Esta indiferencia de naturaleza no genera angustia existencial, sino paradójico consuelo: existe continuidad material que trasciende finitud individual.
“Junto al río” establece este consuelo mediante imagen de curso fluvial que continúa fluyendo indiferente a muerte humana: “Un pedazo de granito con tu nombre grabado, / en aquel pueblo al que amabas tanto. / Y el río sigue su curso / ajeno a tu partida”. El río que fluye indiferente no menosprecia dolor del duelo; ofrece perspectiva cósmica donde muerte individual se inscribe en ciclo natural más amplio. Esta perspectiva no alivia dolor, pero lo contextualiza: sufrimiento personal es real, pero no detiene curso del mundo.
Conclusión: la voz compartida como refugio
Un firmamento de peces demuestra que coautoría poética no implica disolución de voces individuales en uniformidad anónima, sino construcción de espacio dialógico donde singularidad se preserva mediante complicidad. La coherencia temática y tonal surge de años de conversación compartida que generó vocabulario simbólico común, no de imposición estilística autoritaria.
El tratamiento del duelo en poesía española contemporánea encuentra expresión madura en elegías materiales, terrenales, desprovistas de consuelo metafísico fácil. El duelo permanece como condición existencial que reconfigura subjetividad sin promesa de superación definitiva. Esta honestidad frente a dolor de ausencia representa madurez emocional y estética.
Los elementos naturales operan como lenguaje metafórico mediante el cual ambas autoras construyen identidad, habitan duelo y ofrecen refugio emocional recíproco. El mar, los peces, las estrellas, la lluvia, las flores no son decoración temática, sino material constructivo de subjetividad lírica que emerge del diálogo con mundo natural simbolizado.
La intimidad y universalidad no constituyen polos opuestos, sino dimensiones complementarias de experiencia poética: cuanto más íntima y específica es experiencia narrada, mayor capacidad tiene de resonar universalmente. Un firmamento de peces construye esta dialéctica mediante alternancia entre poemas autobiográficos explícitos y textos simbólicos más abstractos, generando arquitectura donde particular y universal se entrelazan sin jerarquía.
El proyecto colaborativo transatlántico representa actualización contemporánea de redes literarias femeninas históricas, adaptando modalidad epistolar tradicional a condiciones tecnológicas donde conversación diaria inmediata deviene materia poética compartida. La distancia geográfica no disuelve vínculo; genera necesidad de comunicación sostenida que se materializa en poesía como espacio de encuentro.