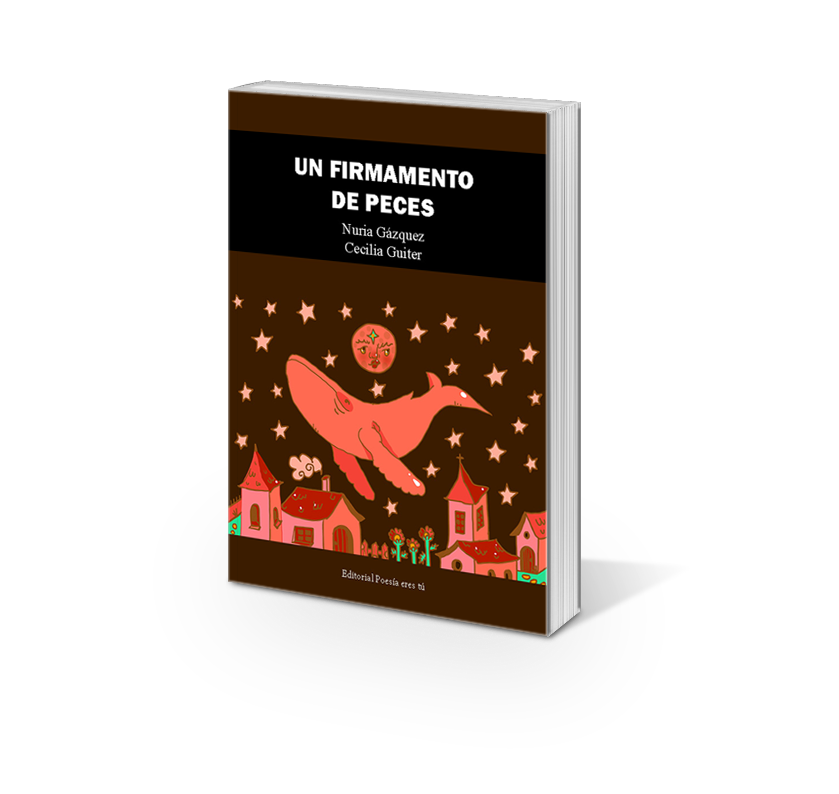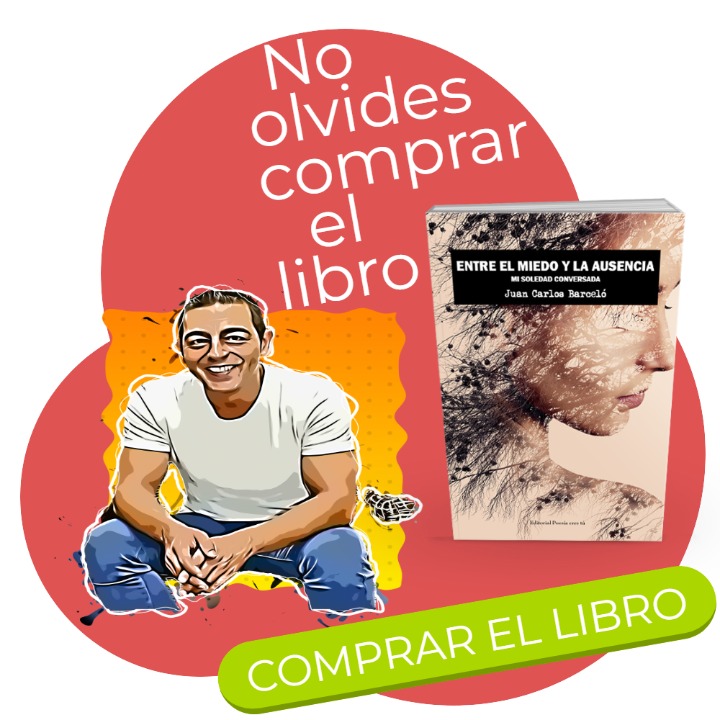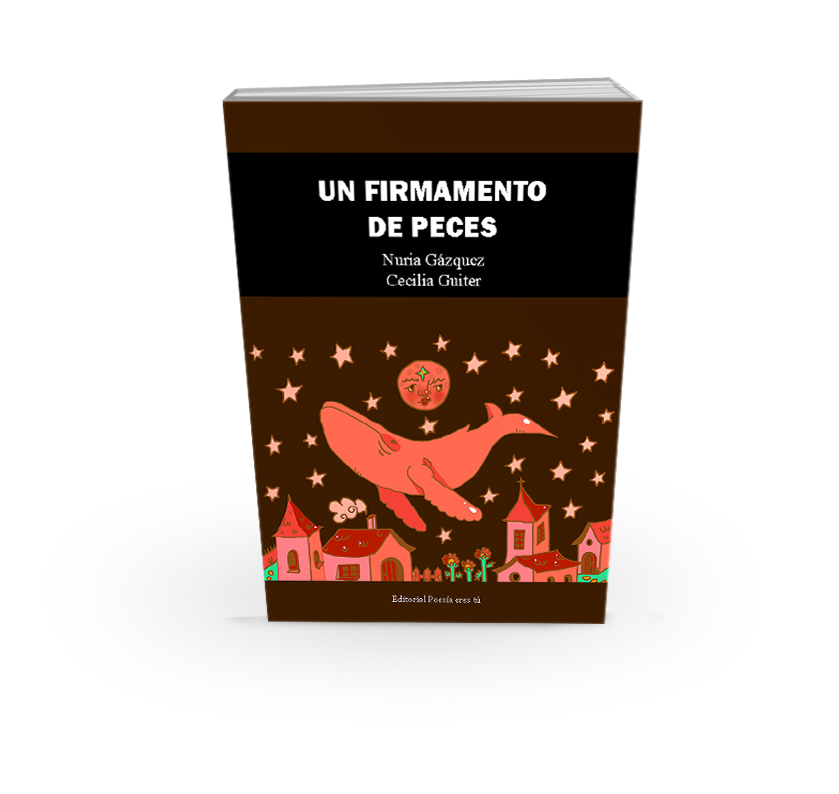Olivares Tomás, Ana María. «ANÁLISIS ESTILÍSTICO: MÉTRICA, RITMO Y LENGUAJE EVOCADOR EN UN FIRMAMENTO DE PECES». Zenodo, 31 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17495892
ANÁLISIS ESTILÍSTICO: MÉTRICA, RITMO Y LENGUAJE EVOCADOR EN UN FIRMAMENTO DE PECES
Estudio métrico: alternancia entre verso libre y haiku
Un firmamento de peces articula dos sistemas métricos radicalmente distintos: verso libre de longitud variable sin patrón silábico fijo y haiku de estructura tripartita que aspira a condensación extrema. Esta hibridación requiere análisis diferenciado de cada modalidad métrica antes de examinar efectos rítmicos de su alternancia arquitectónica.
El verso libre en poemas extensos del volumen corresponde a modalidad contemporánea que prescinde de esquema métrico regular, rima consonante o asonante y distribución estrófica preestablecida. Sin embargo, el denominado “verso libre” frecuentemente oculta estructuras métricas subyacentes que emergen mediante análisis prosódico detallado. En Un firmamento de peces, varios poemas presentan regularidades silábicas y acentuales que desmienten libertad absoluta proclamada.
“La picarilla” de Nuria Gázquez presenta versos de longitud variable entre 7 y 14 sílabas, con predominio de versos entre 10 y 12 sílabas que reproducen eneasílabos y endecasílabos tradicionales con ligeras variaciones. El primer pareado:
“Con herencia de valores me vestiste, (12 sílabas)
sembraste en mí los sueños que viviste” (11 sílabas)
El segundo pareado establece rima consonante (vestiste/viviste) que contradice supuesta libertad formal del verso libre contemporáneo. Esta rima no constituye accidente aislado; reaparece sistemáticamente a lo largo del poema, generando efecto de musicalidad contenida característica de verso cuasi-métrico.
La estrofa siguiente mantiene estructura:
“Tu mente lúcida, en un cuerpo castigado, (12 sílabas)
donde el amor siempre ha reinado” (10 sílabas)
Nuevo pareado con rima consonante (castigado/reinado) y longitud silábica que oscila entre dodecasílabo y decasílabo. Esta alternancia entre versos de 10-12 sílabas con rimas consonantes esporádicas reproduce esquema de verso libre métrico donde existe patrón rítmico subyacente aunque no se mantenga regularidad estricta.
El análisis acentual revela predominio de acentos en sílabas pares (4ª, 6ª, 8ª, 10ª) característico de versos de arte mayor tradicionales. “Morena eras” (acento en 2ª y 4ª), “de alegría salpicabas tus macetas” (acentos en 3ª, 6ª, 10ª) construyen ritmo yámbico intermitente que proporciona musicalidad sin someterse a esquema fijo.
Otros poemas presentan mayor libertad prosódica. “Morir de calor” desarrolla versos de longitud muy variable (desde 5 hasta 16 sílabas) sin patrón acentual reconocible ni rima. Esta modalidad corresponde a verso libre auténtico que se sustenta en ritmo semántico más que en estructura fónica: la acumulación de imágenes yuxtapuestas genera ritmo compositivo mediante enumeración, no mediante cadencia silábica.
Los haikus presentan estructura tripartita con variación silábica respecto al modelo japonés canónico de 5-7-5 moras. “Danzan las nubes” (5) / “deslumbrantes en su piel” (7) / “pálidas novias” (5) respeta proporción tradicional. Sin embargo, “Marea sorda” (4) / “se duermen los mares” (6) / “la barca espera” (5) introduce flexibilización característica de adaptación hispánica donde brevedad estructural prima sobre rigor silábico absoluto.
Esta flexibilización no constituye descuido técnico sino adaptación consciente a materialidad prosódica del español, lengua que opera con sílabas métricas (unidades fónicas definidas por acentos) distintas de moras japonesas (unidades temporales de duración similar). El haiku hispanohablante preserva espíritu de condensación extrema y yuxtaposición imagística sin reproducir mecánicamente parámetros silábicos de lengua origen.
Análisis rítmico: patrones estructurales de alternancia
El ritmo en Un firmamento de peces no se reduce a prosodia interna de versos individuales; opera arquitectónicamente mediante alternancia entre bloques de poemas extensos y series de haikus. Esta alternancia genera respiración lectora caracterizada por expansión temporal seguida de condensación instantánea.
El índice revela patrón de distribución donde cada autora presenta bloque de uno o dos poemas extensos acompañados por serie de tres o cuatro haikus propios. Esta arquitectura no es simétrica absoluta (algunas secciones presentan mayor densidad de haikus, otras privilegian poemas extensos), pero mantiene principio compositivo reconocible: expansión narrativo-lírica seguida de condensación contemplativa.
La alternancia de autoría (Gázquez-Guiter-Gázquez) introduce ritmo adicional de voces dialogadas. El lector no solo transita entre poema extenso y haiku dentro de obra de una autora, sino que alterna entre sensibilidades autorales diferenciadas que sin embargo comparten campo semántico y registro lingüístico. Este doble ritmo (formal y autoral) configura experiencia de lectura compleja donde diversidad coexiste con coherencia.
El efecto rítmico de alternancia entre verso libre y haiku se fundamenta en temporalidad diferenciada de cada modalidad. El poema extenso en verso libre requiere lectura secuencial progresiva donde versos se acumulan construyendo desarrollo temporal: “Con herencia de valores me vestiste, / sembraste en mí los sueños que viviste. / Tu mente lúcida, en un cuerpo castigado”. Cada verso agrega información, caracterización o emoción que se suma a anteriores generando progresión narrativa.
El haiku opera mediante lógica opuesta: imagen completa se revela simultáneamente en tres versos cuya relación es yuxtaposición espacial, no secuencia temporal. “Tormenta seca, / la sed de los olivos, / luz en las hojas” no cuenta historia que se desarrolla; captura percepción única fragmentada en tres segmentos descriptivos que lector reconstituye mentalmente como totalidad simultánea.
La alternancia entre ambos tempos genera ritmo dinámico-contemplativo mencionado en sinopsis: lo dinámico corresponde a expansión narrativa del poema extenso que requiere atención sostenida y lectura progresiva; lo contemplativo surge de condensación del haiku que detiene flujo narrativo para ofrecer imagen aislada que demanda contemplación detenida.
Este ritmo no es innovación absoluta en poesía española contemporánea, pero su realización en contexto de coautoría femenina y proyecto transatlántico le confiere singularidad. La decisión de ambas autoras de adoptar mismo esquema arquitectónico (poema extenso + haikus) evidencia acuerdo compositivo previo que trasciende escritura individual para construir obra dialogada.
Influencia de Juan Ramón Jiménez: la poesía desnuda
La “poesía desnuda” juanramoniana constituye referencia fundacional para poesía española del siglo XX que aspira a esencialidad expresiva despojada de ornamentación modernista. Juan Ramón Jiménez (Moguer, 1881 – San Juan de Puerto Rico, 1958) sintetizó evolución de su poética en poema metapoético de Eternidades (1918) que describe transición desde “poesía pura, / vestida de inocencia” inicial, pasando por etapa modernista donde “se fue vistiendo / de no sé qué ropajes”, hasta alcanzar despojamiento definitivo: “Mas se fue desnudando. / Y yo le sonreía. / Se quedó con la túnica / de su inocencia antigua”.
La poesía desnuda implica supresión de todo lo anecdótico y accesorio para que poema fundamentalmente sugiera. Esta estética sobria y concisa que Juan Ramón desarrolló desde 1911 aproximadamente representa rechazo del barroquismo modernista (metáforas complejas, léxico preciosista, referencias mitológicas eruditas, rima consonante ornamental) en favor de lenguaje directo, imágenes simples y expresión concentrada.
Platero y yo (1914) constituye ejemplo paradigmático de esta poética: “La realidad cotidiana, desnuda de todo prosaísmo, queda elevada a su pura esencia lírica en estas pinceladas breves y cuidadosamente depuradas”. El texto convierte observación de burro, paisajes moguereños y escenas domésticas en poesía mediante condensación expresiva que extrae belleza de lo ordinario sin necesidad de trasladarlo a registro mitológico o exótico.
La influencia de estética oriental, específicamente del haiku japonés, operó decisivamente en configuración de poesía desnuda juanramoniana. Investigaciones recientes documentan que Juan Ramón Jiménez poseía ejemplares de poesía japonesa en su biblioteca personal y asimiló principios de brevedad, yuxtaposición imagística y sugerencia indirecta característicos del haiku. Esta asimilación no implicó imitación mecánica de forma métrica japonesa, sino incorporación de sensibilidad estética oriental a tradición lírica hispánica.
Un firmamento de peces evidencia continuidad con poética juanramoniana de desnudez expresiva. El lenguaje de Gázquez y Guiter rechaza barroquismo metafórico, elude referencias eruditas y privilegia léxico cotidiano: “mar”, “peces”, “estrellas”, “lluvia”, “flores”, “casa”, “brazos”, “nietos”. Esta sencillez léxica no implica pobreza expresiva; al contrario, genera potencia evocadora mediante precisión semántica: cada palabra porta densidad significativa sin necesidad de ornamentación retórica.
La mención explícita de que Cecilia Guiter recibió de regalo Platero y yo a los cinco años y ese libro “le cambió la vida” al descubrir “su pasión por la lectura” establece filiación directa entre formación lectora de autora y poética juanramoniana. Esta influencia temprana configuró sensibilidad estética que décadas después se manifiesta en escritura poética propia: privilegio de lo cotidiano elevado a categoría lírica, condensación expresiva, rechazo de artificiosidad retórica.
La incorporación del haiku en arquitectura del volumen reproduce gesto juanramoniano de asimilación de estética japonesa a poesía hispánica. Ambas autoras no imitan mecánicamente haiku tradicional japonés; adaptan principio de brevedad extrema y yuxtaposición imagística a sensibilidad mediterránea y temática contemporánea. “Aguamarina, / el verde del mar en calma / besa la orilla” preserva estructura tripartita y economía expresiva del haiku mientras incorpora sensorialidad cromática y personificación (“besa”) ausentes en haiku japonés tradicional más austero.
La influencia juanramoniana opera también en construcción de tiempo poético: privilegio del instante contemplativo sobre desarrollo narrativo extenso. Aunque Un firmamento de peces incluye poemas extensos con dimensión anecdótica, el núcleo expresivo reside frecuentemente en imagen capturada instantáneamente: “Llueven los años / como hojas de otoño / sobre mi piel arrugada”. Esta condensación de temporalidad vivida en imagen vegetal reproduce operación juanramoniana de extraer esencia lírica de experiencia mediante metáfora simple pero potente.
Lenguaje evocador: equilibrio entre cotidiano y trascendente
El lenguaje evocador constituye modalidad expresiva que sugiere significados múltiples mediante economía verbal, apelando a capacidad asociativa del lector más que a explicación discursiva. En poesía contemporánea, lenguaje evocador frecuentemente se caracteriza por uso de imágenes sensoriales, metáforas cotidianas que trascienden literalidad y construcción de atmósferas emotivas mediante palabras concretas más que abstractas.
Un firmamento de peces equilibra lo cotidiano con lo trascendente mediante estrategia de particularización que no renuncia a universalidad. Los poemas parten de experiencias concretas, objetos materiales y sensaciones físicas específicas (macetas, jardín, abrazo, piel arrugada, mar observado) para construir reflexiones sobre memoria, duelo, amor, temporalidad, identidad.
“Besos sueltos” ejemplifica esta operación: “Besos sueltos por la casa, / abrazos de buenas noches, / tu mano en mi cintura”. Los elementos enumerados son gestos cotidianos de intimidad conyugal desprovistas de excepcionalidad: no se describe gran pasión romántica ni momento culminante de relación, sino rutina afectiva doméstica. Sin embargo, esta cotidianidad no reduce poema a anécdota trivial; al contrario, el reconocimiento de permanencia del afecto en gestos pequeños y repetidos construye trascendencia mediante acumulación: el amor no reside en momentos excepcionales sino en continuidad de ternura cotidiana.
El uso de diminutivos (“besitos”, implícito en “besos sueltos”) refuerza dimensión afectiva sin sentimentalismo excesivo. Los diminutivos en español operan como marcadores de intimidad, cercanía emocional y ternura que transforman objeto o gesto nombrado en portador de afecto. “Besos sueltos” (pequeños, dispersos, espontáneos) sugieren atmósfera de intimidad relajada donde afecto se expresa mediante pequeños gestos más que mediante declaraciones grandilocuentes.
La metáfora del tiempo como lluvia en “Llueven los años / como hojas de otoño / sobre mi piel arrugada” construye trascendencia mediante imagen natural cotidiana. La lluvia es fenómeno meteorológico observable; las hojas de otoño caen visiblemente de árboles; la piel arrugada es realidad corporal tangible. Sin embargo, la yuxtaposición de estos tres elementos genera significado que trasciende literalidad: el tiempo (entidad abstracta) se materializa en lluvia (fenómeno sensible), se asocia con otoño (estación del ciclo anual que precede a invierno), y marca cuerpo (piel arrugada como registro visible de años transcurridos).
Esta metáfora no requiere decodificación erudita ni conocimiento de tradición simbólica compleja; opera mediante asociación intuitiva accesible a cualquier lector que haya observado lluvia, hojas cayendo y piel envejecida. La trascendencia emerge de cotidiano sin necesidad de trasladar experiencia a registro mitológico o filosófico abstracto.
El lenguaje sensorial predomina sobre abstracción conceptual: “Palmeras de cintura fina / que cantan y arrullan a la brisa” en “Morir de calor” construye percepción sinestésica (visual + auditiva) mediante personificación vegetal. Las palmeras no solo se ven (cintura fina: metáfora visual de tronco esbelto); también se oyen (cantan, arrullan: sonido de hojas movidas por viento). Esta acumulación sensorial genera atmósfera de exuberancia tropical que sitúa lector imaginativamente en paisaje descrito sin necesidad de explicación discursiva.
La construcción de atmósferas mediante acumulación de imágenes concretas reproduce técnica de poesía moderna que privilegia mostrar sobre explicar. “Casas de jardines enormes / donde la hierba es más verde que en ningún lugar. / Comunidades hispanas, asiáticas, judías / conviviendo en armonía”. El poema no afirma abstractamente “Florida es lugar multicultural con vegetación exuberante”; construye esa significación mediante enumeración de elementos observables (casas, jardines, hierba verde, comunidades étnicas).
La capacidad evocadora del lenguaje reside precisamente en esta economía expresiva que confía en inteligencia asociativa del lector. Gázquez y Guiter no explican sentimientos ni conceptualizan experiencias; presentan imágenes, objetos, gestos, sensaciones que lector reconstituye imaginativamente generando significado propio. Esta confianza en lector reproduce principio de poesía desnuda juanramoniana: menos es más, sugerencia supera explicación, imagen concreta porta más significado que abstracción discursiva.
Recursos estilísticos: repetición, paralelismo, personificación
La repetición opera como recurso rítmico y enfático a lo largo del volumen. “Llora el huerto tu ausencia, / lloran tus flores, / llora la tierra que pisaste” en “La picarilla” construye anáfora (repetición de “llora/lloran” al inicio de cada segmento) que intensifica dramatismo de elegía. La repetición no es defecto estilístico sino estrategia deliberada que reproduce ritmo de lamento ritual donde dolor se expresa mediante iteración obsesiva.
El paralelismo sintáctico genera ritmo semántico en ausencia de métrica regular. “Cuando vengáis a verme / os cogeré entre mis brazos / y os contaré historias” en “Entre mis brazos” presenta estructura paralela de oraciones subordinadas temporales seguidas de acciones consecutivas. Esta construcción reproduce ritmo de promesa o compromiso afectivo donde enumeración de acciones futuras genera expectativa y ternura.
La personificación transforma elementos naturales y abstractos en entidades dotadas de emociones y acciones humanas. “El mar no muere, / somos nosotros / los que pasamos” en “Mar muerto” atribuye al mar condición de permanencia consciente contrapuesta a transitoriedad humana. Esta inversión (mar que no muere versus humanos que pasan) construye reflexión sobre finitud sin necesidad de argumentación filosófica explícita.
Las palmeras que “cantan y arrullan”, el río que “sigue su curso / ajeno a tu partida”, el mar que “besa la orilla” constituyen personificaciones que humanizan naturaleza dotándola de intencionalidad afectiva. Esta estrategia no responde a animismo ingenuo sino a necesidad expresiva: proyectar estados emocionales sobre naturaleza permite objetivar subjetividad, hacer visible lo interior mediante correspondencias con mundo exterior observable.
Conclusión
Un firmamento de peces demuestra que alternancia entre verso libre y haiku no constituye eclecticismo formal arbitrario sino arquitectura compositiva deliberada que genera ritmo dinámico-contemplativo mediante contraste temporal entre expansión narrativa y condensación instantánea. El análisis métrico revela que verso libre frecuentemente oculta estructuras cuasi-métricas con regularidades silábicas y acentuales subyacentes, mientras haiku adapta forma japonesa a materialidad prosódica del español flexibilizando rigor silábico sin renunciar a brevedad estructural.
La influencia de poesía desnuda juanramoniana opera como referencia estética fundamental: supresión de ornamentación retórica, privilegio de léxico cotidiano, condensación expresiva y asimilación de estética oriental configuran sensibilidad compartida entre Juan Ramón Jiménez y autoras contemporáneas formadas en lectura temprana de Platero y yo.
El lenguaje evocador equilibra cotidiano con trascendente mediante particularización que no renuncia a universalidad: experiencias concretas (besos, abrazos, jardines, lluvia) se transforman en reflexiones sobre memoria, duelo, amor, temporalidad mediante economía expresiva que confía en capacidad asociativa del lector. La trascendencia emerge de cotidiano sin necesidad de trasladar experiencia a registro mitológico o filosófico abstracto.