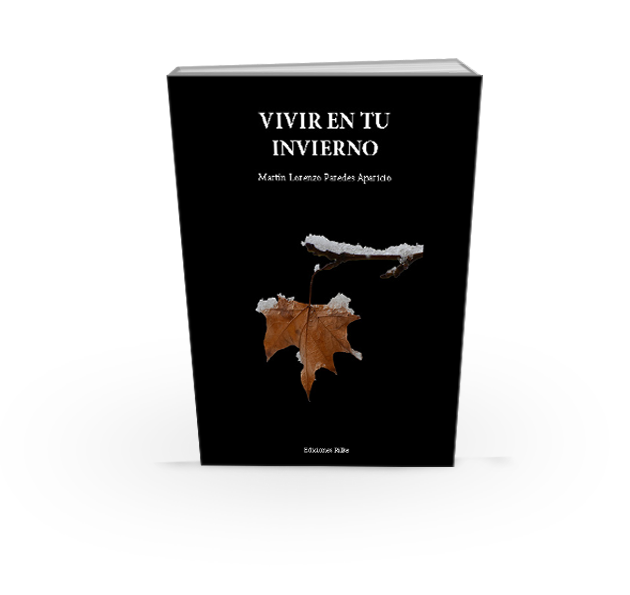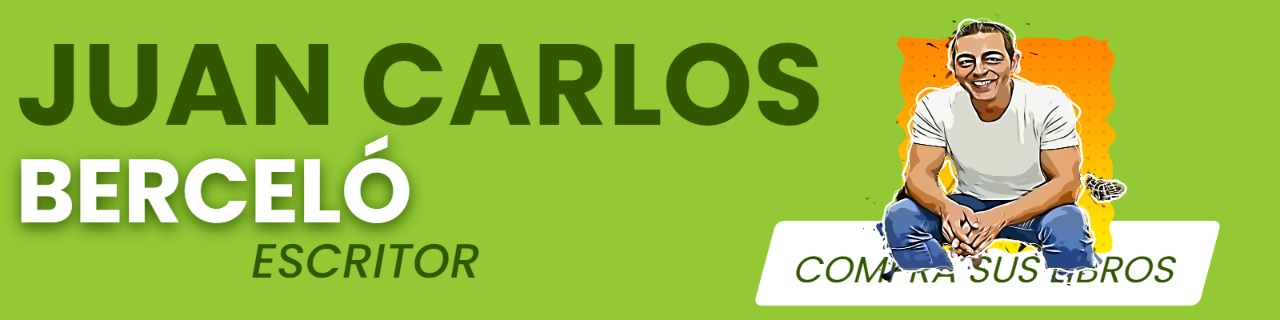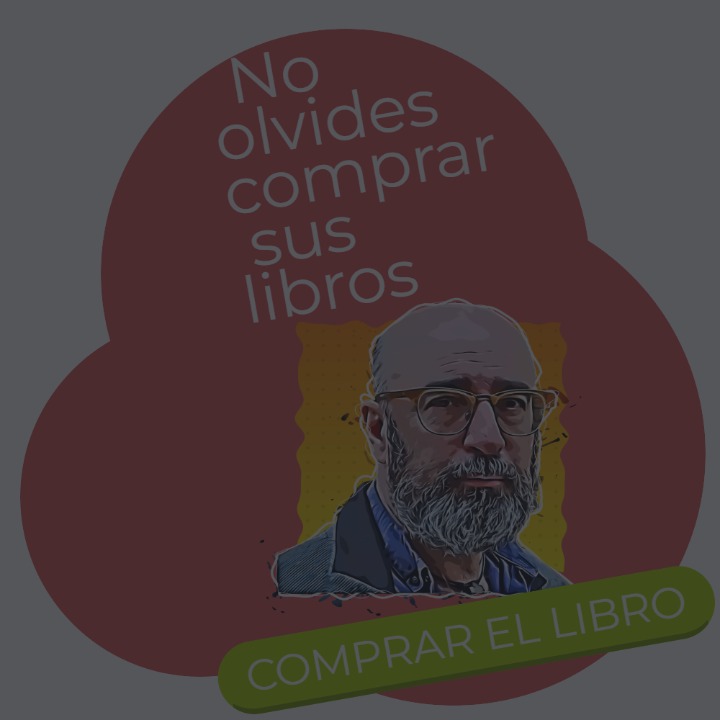Símbolos y estaciones: cartografía simbólica del tiempo emocional en “Vivir en tu invierno”
Introducción: La arquitectura simbólica del tiempo emocional
En “Vivir en tu invierno” de Martín Lorenzo Paredes Aparicio, el sistema simbólico de estaciones, luminancias y elementos acuáticos configura una cartografía emocional que estructura la temporalidad biográfica del yo lírico. Esta investigación demuestra cómo invierno, luz y mar operan como ejes organizadores que trascienden la función decorativa para articular una temporalidad existencial específica: la del cuidado adulto responsable en diálogo con ciclos de esperanza, memoria y apertura.[1][2][3]
Marco teórico: El simbolismo estacional en la poesía contemporánea
El simbolismo estacional en la tradición poética española establece correspondencias ancestrales entre ciclos naturales y existenciales: “las asociaciones primavera-infancia (rosas), verano-juventud (fruto), otoño-madurez (hojas secas) e invierno-vejez (escarcha)” donde “el paso del tiempo se liga, además, al destino humano”. Sin embargo, Paredes Aparicio subvierte esta tradición al situar el invierno no como vejez terminal sino como temporalidad de la madurez productiva: el tiempo del cuidado parental y profesional.[4][3]
La luz como símbolo en la poesía contemporánea “da cuenta de ese impulso de religación” y “muestra el deseo constante del yo lírico de alcanzar un espacio o un tiempo por medio del lenguaje”. En el poemario de Paredes Aparicio, esta luz se particulariza como luz doméstica: no la luz cósmica o trascendente, sino la iluminación de lo cotidiano vivido.[2][3]
El mar como símbolo presenta polisemia estructural: “la visión del mar nos recuerda el tiempo y la experiencia misma de la vida a través del tiempo, por su mutabilidad e inestabilidad que coexisten con su constancia y su repetitividad”. Esta dialéctica temporal entre permanencia y cambio resulta especialmente pertinente para la construcción del tiempo emocional en un poemario que tematiza la estabilidad del cuidado en contextos de cambio continuo.[3][1]
Análisis del invierno como marco temporal biográfico
El invierno titular como temporalidad existencial
El invierno titular (“Vivir en tu invierno”) establece una temporalidad biográfica específica que trasciende la estacionalidad natural. Esta inversión simbólica sitúa el invierno no como declive sino como núcleo vital: el tiempo de la responsabilidad asumida, del cuidado activo y de la construcción cotidiana del hogar.[3]
El poema SOLTISCIO articula esta temporalidad invernal como fragmentación productiva :[3]
“Apenas has dormido. Emma, inquieta / ha buscado la carne de tu pecho. / Vuelves al rito del agua, tus pensamientos aclara. / Apurada, anoche cerraste la puerta / para convertirme en otro testigo / de tus vigilias de invierno.”
Las “vigilias de invierno” no remiten al letargo estacional sino a la temporalidad no normativa del cuidado parental: noches fragmentadas, responsabilidades continuas, atención sostenida. Esta redefinición del invierno como tiempo de la producción afectiva invierte la tradición simbólica que asocia invierno con inactividad.[4][3]
Invierno como competencia emocional
El invierno biográfico requiere competencias específicas: paciencia, resistencia, capacidad de sostenimiento. El poema XXXIV desarrolla esta profesionalización del invierno:[3]
“Regresas cuando expira la tarde, / como un delincuente arrepentido / de salir siempre corriendo. / Cargas con la mirada, del que se queda en la consulta. / Su vida es también tu vida. / Está nevando, subes la pendiente. / La huella de tu invierno es su esperanza.”
La “huella de tu invierno” se convierte en “esperanza” ajena, evidenciando cómo la temporalidad invernal personal (madurez, responsabilidad, capacidad de cuidado) opera como recurso terapéutico para otros. Esta funcionalización social del invierno personal conecta con la ética del cuidado como competencia técnica.[5][3]
El sistema lumínico: arquitectura de la esperanza cotidiana
La luz como eje vertebrador del poemario
Con 32 apariciones en 68 poemas (densidad: 0.47 por poema), la luz constituye el símbolo dominante que estructura la experiencia emocional del poemario. Esta luz doméstica se diferencia de la luz cósmica tradicional por su inscripción en lo cotidiano vivido: luz hospitalaria, luz de ventana, luz del amanecer familiar.[3]
El poema “Camino” establece la función terapéutica de la luz:
“Los pasillos ya saben tu nombre / y la luz filtrada por las ventanas / escolta la paciencia de tus ojos.”
La “luz filtrada” que “escolta la paciencia” evidencia una luz procesada, mediada, que no ilumina directamente sino que acompaña la competencia emocional (paciencia). Esta luz acompañante conecta con estudios que reconocen la luz poética como “proceso de trabajo con el lenguaje, en el que la luz actúa como ascesis”.[2][3]
Tipologías de la luz doméstica
El sistema lumínico del poemario presenta diferenciación funcional:
Luz hospitalaria: Luz técnica que humaniza el espacio institucional :[3]
“En un rincón, existe una luz que solo ves tú. / Es un santuario, en el que las esperanzas / y los buenos deseos se van acumulando / hasta que salen libres y curan el cuerpo / y alma del enfermo.” (LXIII)
Luz doméstica: Luz íntima que estructura la temporalidad familiar :[3]
“Me gusta mirarlas con la luz que presta un libro. / Mañana se levantarán con el sol / que la ventana descubre / y un piso desordenado.” (XXI)
Luz contemplativa: Luz reflexiva que permite la observación y el conocimiento :[3]
“La sonata crece al claro de la luna. / La quietud de una luz cautiva se sobrepone. / Miras por el cristal y hallas unas luces / clavadas en la loma.” (LIV)
La noche como espacialidad del cuidado
La noche (18 apariciones) opera como contrapunto estructural a la luz, configurando la temporalidad específica del cuidado. Esta noche productiva no es ausencia de actividad sino espacio de la responsabilidad intensificada:[3]
“Antes, las noches eran invisibles. / Apenas, un ruido, un murmullo. / Ahora, son coto privado de las niñas. / Sus desvelos aciertan y te apresan.” (XVII)
La noche como “coto privado de las niñas” evidencia una reconversión del tiempo nocturno desde espacio de descanso hacia territorio del cuidado activo. Esta productivización de la noche refleja la temporalidad no normativa del trabajo de cuidados.[3]
El mar como horizonte de apertura y escape
Función estructural del elemento acuático
El mar (12 apariciones) introduce una dimensión de apertura que contrabalancea la clausura doméstica del poemario. Su función no es decorativa sino arquitectónica: proporciona respiro espacial y horizonte de proyección al universo cerrado del cuidado cotidiano.[3]
El poema XXVII desarrolla esta función de apertura:
“El trozo de costa que admiras es como un anillo. / Se desciende por un acantilado. / La playa parece un cuadro de costumbres / varada, la barca, al amanecer, / las gaviotas y el pescador de diario. / Y el niño suelta la mano del padre / para correr por la arena.”
La imagen del niño que “suelta la mano del padre / para correr por la arena” simboliza la libertad posible dentro de los marcos de protección. El mar permite esta libertad vigilada: apertura dentro de límites seguros.[3]
Mar como proyección temporal
El mar opera como espacio de proyección futura para las hijas :[3]
“Acuérdate, Julia, de la luz del Mediterráneo. / Con dos años, ya lo habías visto. / Eras valiente, tocar siempre el mar querías. / Todavía sigues haciéndolo. / Salvar vidas en el azul es el hilo de tu destino.” (XLIII)
La proyección profesional de Julia hacia el “salvar vidas en el azul” conecta el mar de la infancia con el mar del futuro profesional, estableciendo una continuidad simbólica entre experiencia presente y vocación futura. Esta temporalidad proyectiva del mar conecta con su significación tradicional como símbolo del viaje y lo desconocido.[1][3]
Configuración del tiempo emocional: Fragmentación y ciclicidad
Temporalidad fragmentada del cuidado
La articulación simbólica del poemario construye una temporalidad emocional específica caracterizada por fragmentación productiva. Esta fragmentación no es desorganización sino adaptación temporal a las demandas múltiples del cuidado:[3]
Insomnio parental como temporalidad no elegida:
“Cubrir deseo las horas en las que te vas. / Y desespero al mirar el salón, y no verte. / Así transcurren las mañanas, pesadas y lentas.” (XIII)
Turnos hospitalarios como temporalidad profesional:
“Y saber que tus tardes son mañanas, / es una condena.” (LXVII)
Vigilias nocturnas como temporalidad del cuidado:
“Las nias ocupan nuestros desvelos. / Su corazón ordena. / Y nosotros asentimos.” (LXVIII)
Ciclos de esperanza y renovación
Frente a la fragmentación, el sistema lumínico establece ciclos de renovación que sostienen la esperanza :[3]
Amanecer como renovación diaria:
“Otra luz me aleja de este sueño, / y con lentitud desciendo como el ave / a la plaza.” (XLVII)
Luz que regresa como promesa:
“Vuelve la luz desde donde nace. / La razón nos impulsa a delatarnos. / La partida que queremos ganar.” (XXXVI)
Alba terapéutica como esperanza profesional:
“Al alba, vences tu miedo y cruzas / el umbral del nuevo día.” (LXVI)
Memoria estacional como archivo afectivo
Las estaciones operan como dispositivos de memoria que organizan la experiencia temporal :[3]
Otoño de la melancolía:
“Es un día de noviembre cualquiera, / el otoño ya se adhiere a la piel / y las hojas caen alevosamente de los árboles.” (LXIV)
Primavera de la renovación:
“La primavera cruza las postrimerías del invierno / y los vencejos reniegan de su condición de emigrantes.” (Camino)
Verano del escape familiar:
“Amo las tardes de julio. / Mi voz, heredada de mi abuelo, / invita a dormir.” (VII)
Función estructurante de la cartografía simbólica
Invierno como marco contenedor
El invierno titular funciona como marco temporal contenedor que unifica la diversidad experiencial del poemario. Todas las experiencias estacionales (primavera hospitalaria, verano familiar, otoño melancólico) se inscriben dentro del invierno biográfico de la madurez responsable.[3]
Luz como principio organizador
La luz opera como principio organizador que articula los diferentes espacios (hospital, hogar, ciudad) y temporalidades (día, noche, estaciones). Su función conectiva permite que experiencias dispersas se integren en una unidad experiencial coherente.[3]
Mar como apertura regulada
El mar introduce apertura sin ruptura, permitiendo que el universo doméstico se abra hacia horizontes más amplios sin perder su centro organizativo. Esta función de ventilación simbólica evita la clausura asfixiante del intimismo doméstico.[3]
Innovaciones en la tradición simbólica española
Redefinición del invierno simbólico
Paredes Aparicio innova la tradición simbólica española al redefinir el invierno desde temporalidad terminal hacia temporalidad productiva. Su invierno no es el de la “vejez/escarcha” tradicional sino el de la madurez activa y responsable.[4][3]
Domesticación de la luz trascendente
La luz poética tradicional tiende hacia lo cósmico y trascendente. Paredes Aparicio domestica esta luz sin banalizarla: la convierte en luz del cuidado cotidiano que mantiene dignidad simbólica.[2][3]
Funcionalización social del mar
El mar tradicional es espacio de aventura o símbolo de infinitud. En el poemario, se convierte en espacio de proyección familiar y horizonte de la educación parental.[1][3]
Conclusiones: Una cartografía simbólica del cuidado responsable
La cartografía simbólica de “Vivir en tu invierno” construye una temporalidad emocional específica que dignifica la experiencia del cuidado adulto responsable. Los símbolos de invierno, luz y mar no operan como ornamentación poética sino como arquitectura significante que estructura una forma particular de habitar el tiempo.[3]
El invierno se revela como marco temporal biográfico que contiene y da sentido a la experiencia de la madurez productiva: tiempo del cuidado parental, profesional y conyugal.[3]
La luz funciona como eje vertebrador que articula espacios y temporalidades diversas en una unidad experiencial coherente, operando como principio de esperanza cotidiana.[3]
El mar introduce apertura regulada que permite la proyección y el respiro sin ruptura del núcleo doméstico, funcionando como horizonte educativo y espacio de la libertad vigilada.[3]
Esta innovación simbólica contribuye a la poesía española contemporánea al dignificar poéticamente una temporalidad existencial (la del cuidado adulto) tradicionalmente poco tematizada en la lírica intimista. Su función no es solo estética sino ética: proporciona marcos simbólicos que valorizan y dan sentido a experiencias comunitarias esenciales pero históricamente invisibilizadas.[6][3]
- https://correodelsur.com/punoyletra/20151005/el-mar-como-tema-literario.html
- https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=176802
- Vivir-en-tu-invierno-Ed. Rilke 2025
- https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_37/congreso_37_34.pdf
- https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2015000200017
- https://www.unir.net/revista/humanidades/poesia-espanola-contemporanea/
- https://www.urbinavolant.com/archivos/literat/lit0607/poe_machjrj.pdf
- https://www.eldiariodemadrid.es/articulo/critica-literaria/luz-poesia-ida-vitale-obstaculos-libertad/20240825091615078518.html
- https://lenguanorba.files.wordpress.com/2011/09/tema-2-la-poesc3ada-en-el-primer-tercio-del-siglo-xx1.pdf
- https://www.gradesaver.com/la-señora-dalloway/guia-de-estudio/symbols-allegory-motifs
- https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/article/download/4952/4511/19560
- https://revistas.ucm.es/index.php/DICE/article/download/48356/45239/81884
- https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6566409.pdf
- http://www.lyraminima.culturaspopulares.org/actas/alcala/57-fernandez.pdf
- https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4525777.pdf
- https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5295750.pdf
- https://es.scribd.com/document/652051643/Guia-Dida-ctica-Las-Cuatro-Estaciones
- https://blogs.ugr.es/desmontando-jaime/el-otono-en-la-literatura/
Andrés Ignacio, García Pérez-Tomás. «SÍMBOLOS Y ESTACIONES: CARTOGRAFÍA SIMBÓLICA DEL TIEMPO EMOCIONAL EN “VIVIR EN TU INVIERNO”». Zenodo, 29 de agosto de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.16991282.