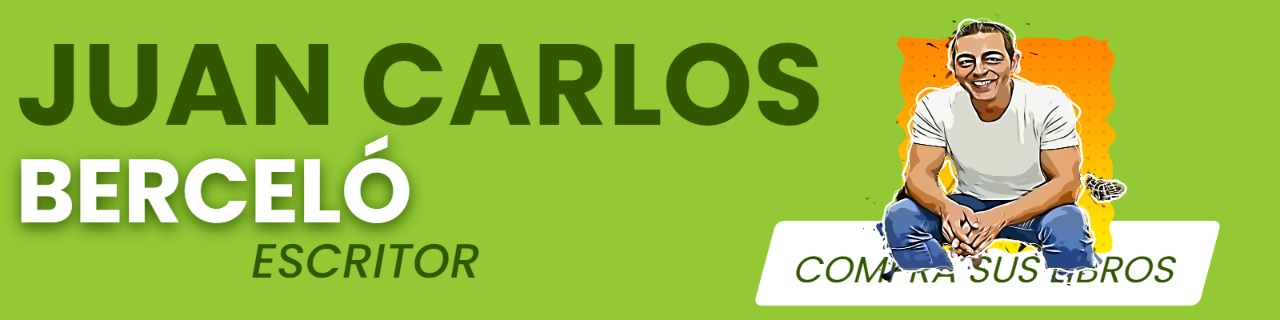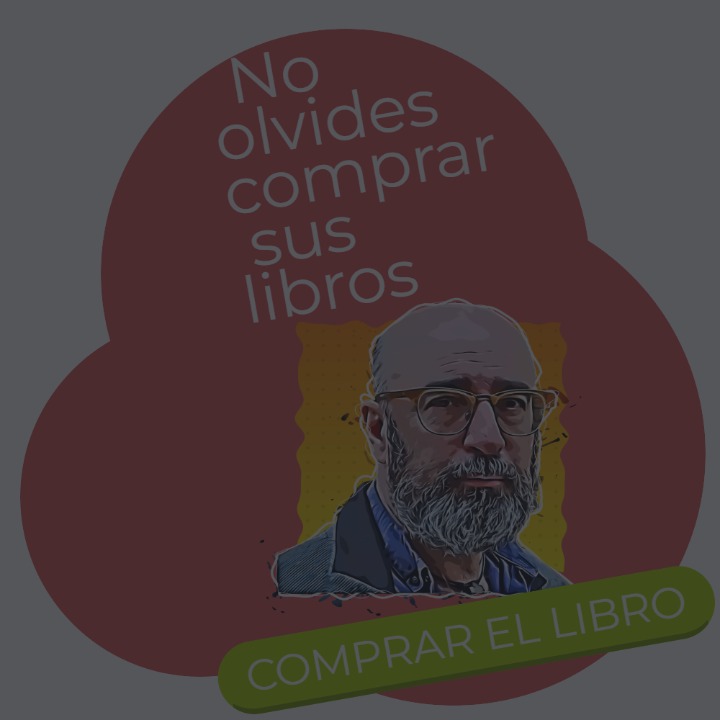Trabajo de cuidado y ética de la compasión: Análisis de la figura profesional de Natalia en “Vivir en tu invierno”
Introducción: El cuidado como núcleo temático y moral
La figura de Natalia en “Vivir en tu invierno” de Martín Lorenzo Paredes Aparicio constituye una dignificación poética del trabajo sanitario que trasciende la mera descripción profesional para articular una ética del cuidado como principio estructurante del poemario. Su representación como enfermera no se limita a la dimensión laboral, sino que opera como núcleo moral desde el cual se despliega una reflexión sobre la compasión, la esperanza y la construcción de comunidad a través del acto de cuidar.
Marco teórico: La ética del cuidado en el ámbito sanitario
La ética del cuidado se define como una perspectiva moral que “tiene como objetivo analizar la utilidad de la ética del cuidado en la profesión enfermera” y reconoce que “la labor no debería ser entendida simplemente como la acción o el arte de proporcionar los instrumentos que sirvan para mejorar o aliviar la enfermedad, sino que debería entenderse como la acción de proporcionar el mayor bienestar físico, psíquico o psicosocial a la persona”. Esta perspectiva integral del cuidado encuentra en la poesía de Paredes Aparicio una expresión literaria que dignifica y sacraliza el trabajo sanitario.
El Código Deontológico de la Enfermería Española establece que “la Enfermera/o ejercerá su profesión con respeto a la dignidad y la singularidad de cada paciente” y que debe “proteger al paciente de posibles tratos humillantes, degradantes”, principios que se reflejan poéticamente en la construcción de Natalia como figura ética ejemplar.
Análisis textual: La construcción poética de Natalia
El poema “Camino” como retrato profesional
El poema “Camino” funciona como retrato programático de Natalia que establece los fundamentos de su caracterización ética:
“La primavera cruza las postrimerías del invierno / y los vencejos reniegan de su condición de emigrantes. / Como todos los días, desde aquellos de Lisboa, / vas al hospital. / Los pasillos ya saben tu nombre / y la luz filtrada por las ventanas / escolta la paciencia de tus ojos.”
La rutinización dignificada (“Como todos los días”) se articula con la personalización del espacio (“Los pasillos ya saben tu nombre”), técnica que humaniza el entorno hospitalario y lo convierte en territorio de reconocimiento mutuo entre profesional y institución.
La sacralización del espacio hospitalario
El poema desarrolla una sacralización poética del trabajo sanitario:
“La devoción al Dios, que tú admiras, / empieza en la sala de quimioterapia. / Los primeros pacientes del día se encomiendan / a la habilidad de tus manos / y al consejo de la experiencia.”
La semantización religiosa (“devoción al Dios”, “se encomiendan”) convierte el acto técnico en ritual de trascendencia, elevando la competencia profesional (“habilidad de tus manos”) al ámbito de lo sagrado. Esta estrategia poética responde a la necesidad de dignificar el trabajo invisible del cuidado sanitario.
El discurso directo como técnica de autenticación
La integración del discurso profesional directo en el verso opera como técnica de autenticación testimonial:
“No tengan miedo, todo va a salir bien. / Pronto volverán a la ternura de sus hogares. / La llama de la victoria destruirá / las células del miedo. / Les dices.”
El marcador conversacional (“Les dices”) subraya la dimensión dialógica del cuidado, donde la palabra terapéutica se integra como elemento constitutivo de la práctica profesional. Esta técnica conecta con la literatura testimonial del personal sanitario, especialmente la producida durante la pandemia, donde “el objetivo de volcar en los textos su experiencia laboral y personal” se convierte en estrategia de dignificación y procesamiento emocional.
La temporalidad del cuidado: Ritmos profesionales y familiares
La articulación de temporalidades múltiples
La figura de Natalia permite la articulación de temporalidades profesionales y domésticas que estructuran el ritmo del poemario:
“Apenas has dormido. Emma, inquieta / ha buscado la carne de tu pecho. / Vuelves al rito del agua, tus pensamientos aclara. / Apurada, anoche cerraste la puerta / para convertirme en otro testigo / de tus vigilias de invierno.” (Poema I)
La fragmentación temporal (“Apenas has dormido”, “vigilias de invierno”) refleja la estructura laboral del cuidado sanitario, donde los turnos nocturnos y la responsabilidad continua generan una temporalidad no normativa que impacta en la organización familiar.
El retorno como ritual de transición
El ritual del regreso estructura múltiples poemas y opera como momento de transición entre espacio profesional y doméstico:
“Regresas cuando expira la tarde, / como un delincuente arrepentido / de salir siempre corriendo. / Cargas con la mirada, del que se queda en la consulta. / Su vida es también tu vida.” (Poema XXXIV)
La metáfora del delincuente revela la culpabilidad profesional por el abandono necesario del paciente, mientras que la identificación empática (“Su vida es también tu vida”) evidencia el coste emocional del trabajo de cuidados. Esta técnica poética visibiliza la carga psíquica invisible del trabajo sanitario.
La ética de la compasión como estructura moral
Esperanza como competencia profesional
La construcción de esperanza emerge como competencia técnica específica del trabajo de Natalia:
“No temas, tu amor amainará la tormenta de sus curas.” (Poema XXXVII)
“Y el poema continúa. / Él, todavía, no tiene permiso para partir. / Desde hoy, te llamarán heroína, quiz. / Amar es tu vocación, tu flor más hermosa.” (Poema XXXV)
La esperanza técnicamente construida se diferencia de la esperanza sentimental por su base profesional: conocimiento, experiencia, habilidad para evaluar pronósticos y comunicar realistamente las posibilidades de recuperación. Esta esperanza competente conecta con los estudios sobre ética del cuidado que destacan la “transmisión de confianza” como dimensión terapéutica específica.
La gestión profesional de la fragilidad
El tratamiento poético de la fragilidad humana revela una competencia específica del trabajo de Natalia:
“Han inventado un pasillo, en el hospital, blanco. / En sus paredes cuelgan cuadros con fotos / de los que ya no están. / Su itinerario es obligatorio. / Pero, a veces, no quieres cruzarlo. / Sus almas parecen querer hablarte.” (Poema XXXVII)
El “pasillo de los que ya no están” funciona como espacio simbólico donde la gestión institucional de la muerte requiere una competencia emocional específica. La resistencia (“no quieres cruzarlo”) evidencia el coste subjetivo de la exposición profesional continuada a la fragilidad y la pérdida.
Comunidad y reconocimiento: El impacto social del cuidado
La construcción de comunidad terapéutica
La representación del hospital trasciende la institución burocrática para convertirse en espacio de comunidad:
“La mesa, en la que te reúnes es redonda, / de modo que ocupas un puesto de igualdad. / Aquí, analizas los estados emocionales / de tus amigos, para que el tratamiento / sea más llevadero.” (Poema LXIII)
La “mesa redonda” evoca la tradición democrática y subraya la igualdad dignidad entre profesionales y pacientes (“tus amigos”). Esta humanización del espacio terapéutico responde a la crítica de la medicina deshumanizada y propone un modelo de cuidado integral donde la dimensión emocional se integra como elemento constitutivo del tratamiento.
El reconocimiento social como reparación simbólica
El poemario opera como acto de reconocimiento hacia el trabajo sanitario:
“En una habitación haces realidad / lo que Jesús predicaba. / Guardas su futuro. / Y caminas en silencio, elevando solo tus ojos / para ver las risas de los pacientes. / Tu voz es la cura de una sociedad, / que no sabe cuándo abandonó el amor / y la empática hacia los demás.” (Poema LXIII)
La sacralización cristológica (“lo que Jesús predicaba”) eleva el trabajo técnico al ámbito de lo trascendente, mientras que la función social reparadora (“cura de una sociedad”) sitúa el cuidado sanitario como práctica ética que contrarresta la desintegración comunitaria. Esta perspectiva conecta con la literatura testimonial sanitaria donde el personal de salud se presenta como garante de valores comunitarios en contextos de crisis social.
El cuidado como trabajo invisible dignificado
La visibilización poética del trabajo no reconocido
El tratamiento de Natalia responde a la invisibilización tradicional del trabajo de cuidados, especialmente el realizado por mujeres. La dignificación poética opera como reparación simbólica de un trabajo históricamente no valorado:
“El oficio de enfermería es un salvoconducto al amor.” (Poema XXXII)
La metáfora del salvoconducto sugiere que el trabajo sanitario autoriza y legitima el ejercicio de la compasión en sociedades donde el cuidado del otro no siempre encuentra reconocimiento social. Esta perspectiva conecta con las poéticas feministas contemporáneas que tematizan el trabajo de cuidados como dimensión política y práctica de resistencia.
La continuidad generacional del cuidado
El poemario establece una genealogía del cuidado que conecta el trabajo profesional de Natalia con la tradición maternal:
“Nuestras madres bordaban sueños en la noche / mientras dormíamos. / Y al despertar se desvanecían en una laguna. / Yo escribo para que nuestros sueños venzan / a las madrugadas en las que el insomnio / apresa a nuestras hijas.” (Poema XVI)
La continuidad entre cuidado maternal y profesional subraya la dimensión estructural del trabajo de cuidados como sostén comunitario. Esta perspectiva conecta con los estudios sobre ética feminista del cuidado que reconocen el cuidado como trabajo esencial para la reproducción social.
Conclusiones: Hacia una poética ética del cuidado sanitario
La figura de Natalia en “Vivir en tu invierno” constituye una aportación significativa a la dignificación poética del trabajo sanitario en la literatura española contemporánea. Su tratamiento trasciende la mera descripción profesional para articular una ética del cuidado que opera en múltiples dimensiones:
- Dimensión técnica: La competencia profesional se presenta como base indispensable para el ejercicio ético del cuidado.
- Dimensión emocional: La gestión de la esperanza y la compañía en la fragilidad se configuran como competencias específicas del trabajo sanitario.
- Dimensión comunitaria: El trabajo de cuidados se presenta como práctica reparadora de la desintegración social y garante de valores comunitarios.
- Dimensión política: La visibilización poética del trabajo de cuidados opera como reparación simbólica de su histórica invisibilización.
La construcción poética de Natalia contribuye al debate contemporáneo sobre la dignificación del trabajo de cuidados y se inscribe en la tradición de literatura testimonial sanitaria que ha cobrado especial relevancia durante la pandemia. Su integración armónica en el universo familiar del poemario demuestra que la ética profesional del cuidado y la ética familiar no son dimensiones contradictorias sino complementarias en la construcción de una vida éticamente coherente.
Esta poética del cuidado sitúa a Paredes Aparicio en diálogo con las corrientes contemporáneas que reconocen el trabajo de cuidados como dimensión política esencial y contribuye a la construcción de una imaginario social que dignifica y reconoce el valor comunitario del trabajo sanitario.
Andrés Ignacio, García Pérez-Tomás. «TRABAJO DE CUIDADO Y ÉTICA DE LA COMPASIÓN: ANÁLISIS DE LA FIGURA PROFESIONAL DE NATALIA EN “VIVIR EN TU INVIERNO”». Zenodo, 29 de agosto de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.16991120.