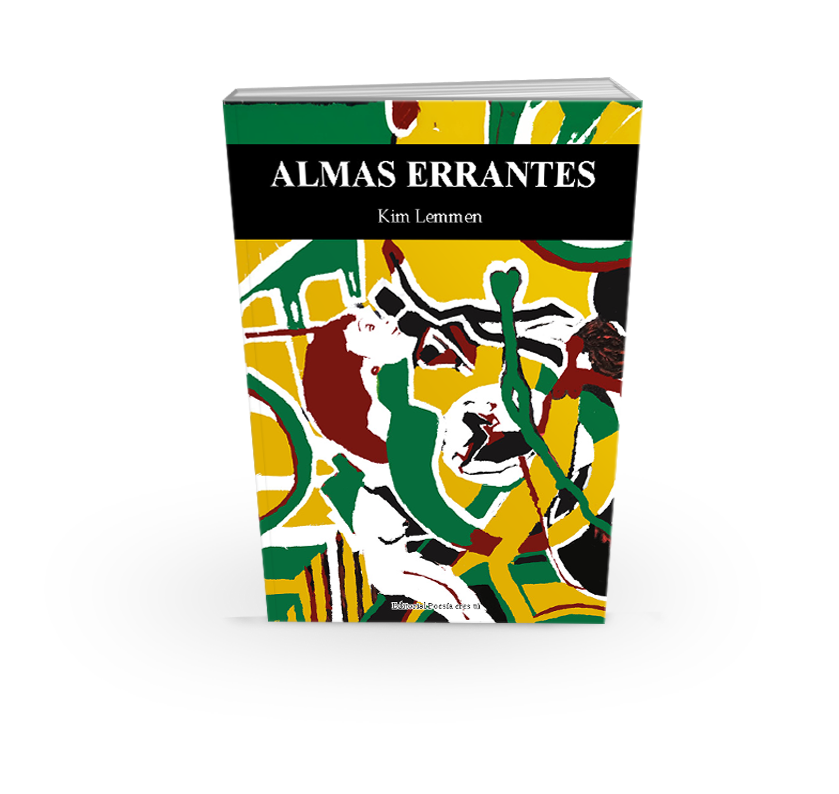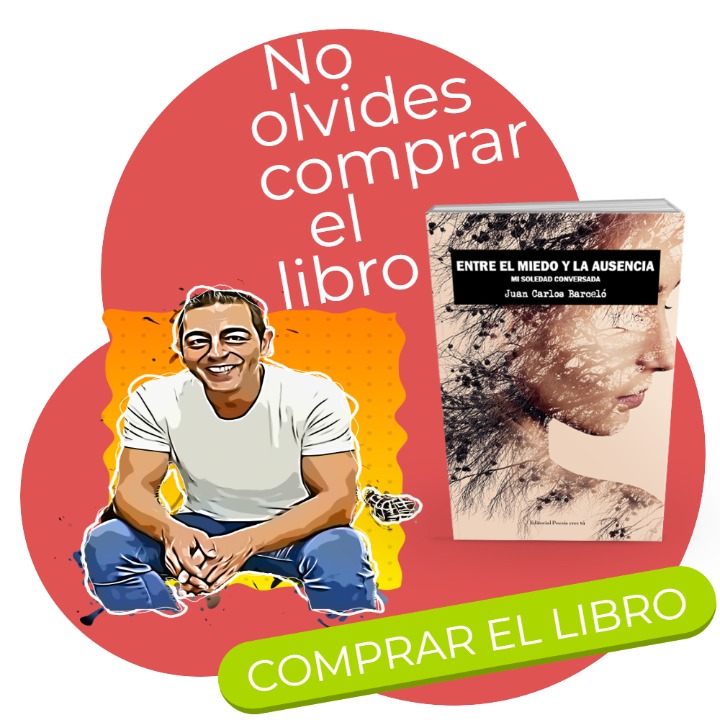Olivares Tomás, Ana María. «EL CONCEPTO DE “ALMA ERRANTE” EN TRADICIONES FILOSÓFICAS Y SU MATERIALIZACIÓN POÉTICA EN ALMAS ERRANTES DE KIM LEMMEN». Zenodo, 21 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17409837
EL CONCEPTO DE “ALMA ERRANTE” EN TRADICIONES FILOSÓFICAS Y SU MATERIALIZACIÓN POÉTICA EN ALMAS ERRANTES DE KIM LEMMEN
Monografía sobre el arquetipo del alma flotante desde corrientes filosóficas occidentales hasta su encarnación lírica contemporánea
Introducción
El concepto de “alma errante” constituye un arquetipo filosófico que atraviesa la historia del pensamiento occidental desde el orfismo y el pitagorismo hasta la filosofía existencialista contemporánea. Kim Lemmen, antropóloga cultural neerlandesa especializada en igualdad e identidad, materializa este arquetipo en su poemario Almas errantes (2025), publicado por Editorial Poesía eres tú. El título mismo —Almas errantes— evoca una tradición filosófica que comprende desde la metempsicosis platónica hasta el concepto heideggeriano de “ser-en-el-mundo” como existencia arrojada.
Esta monografía rastrea el arquetipo del alma flotante desde sus orígenes en la filosofía griega, examina sus transformaciones en tradiciones filosóficas occidentales y analiza su encarnación lírica en Almas errantes, vinculando la formación antropológica de Lemmen con la elaboración metafórica del desarraigo. El poemario plantea como interrogante central “¿A dónde pertenezco yo?”, formulación poética de la condición errante del alma que no encuentra territorio definitivo.
El alma flotante en la filosofía griega antigua
Orfismo y la doctrina del soma-sema
El concepto de alma errante emerge en Grecia con el movimiento órfico, tradición religioso-filosófica que formula la doctrina del soma-sema (cuerpo-cárcel): el alma está encerrada en el cuerpo y debe purgar una antigua culpa. Según el mito órfico, los Titanes asesinaron y devoraron a Dioniso niño; Zeus los fulminó y con sus cenizas creó al hombre, quien lleva en sí una parte titánica (el cuerpo) y una parte dionisíaca (el alma). El alma está encarcelada en el cuerpo como resultado de este pecado original, y la salvación consiste en liberarse de la cárcel corporal mediante ritos y purificaciones.
El orfismo introduce la noción del alma como entidad preexistente al cuerpo, divina e inmortal, que penetra en los cuerpos y cuando estos mueren se libera, vuelve al Hades y penetra en otro cuerpo, hasta que Perséfona acepta la compensación y el alma alcanza estado divino o semidivino. Esta teoría de salvación del alma a través de la palingenesia configura el alma como entidad errante que transmigra entre cuerpos sin encontrar reposo definitivo.
Lemmen evoca esta tradición órfica al presentar las almas errantes como entidades que “flotan fragmentadas en la vida, / buscando su camino”. El alma lemmeniana no está encerrada en el cuerpo como cárcel, sino que flota sobre el globo en estado de dispersión permanente. La ausencia de cuerpo como prisión constituye reformulación contemporánea: el alma errante moderna carece de cuerpo que la ancle, flota desarraigada sin posibilidad de encarnación estable.
Pitágoras y la metempsicosis
La introducción de la metempsicosis como doctrina filosófica se debe a Pitágoras, quien según relatos se identificó con el héroe troyano Euforbo y narró las vagancias posteriores de su alma. La metempsicosis o transmigración de las almas postula que el alma, representando el Yo del individuo, sobrevive a la muerte del cuerpo y se acopla gradualmente en otros cuerpos hasta su definitiva liberación. La fórmula del soma-sema encuentra en la metempsicosis explicación perfecta: la estancia en el cuerpo es periodo transitorio en que el alma está atrapada y sometida a imperfecciones corporales.
La liberación del alma se entiende como culminación de purificaciones encaminadas a lograr la liberación definitiva respecto de las encarnaciones. El vegetarianismo y respeto general por los animales fue deducción práctica pitagórica de la doctrina: dado que el alma puede encarnar en animales, estos merecen consideración moral. La metempsicosis implica número fijo de almas en existencia que transmigran dentro y fuera de cuerpos humanos y animales, nunca siendo destruidas.
Lemmen no adopta literalmente la metempsicosis, pero retiene su estructura conceptual: el alma como entidad que no encuentra lugar definitivo, que transita sin anclaje permanente. El poema “La vida imaginada” presenta un sujeto que intenta recuperar “del ser que eras” mediante una cuerda, pero solo obtiene “un hueso / empapado / de colores intensos”. Esta imagen evoca la transmigración: el ser presente intenta contactar con el ser pasado, pero solo encuentra fragmentos corporales disgregados. El alma lemmeniana no transmigra entre cuerpos sucesivos, sino que flota desencarnada, incapaz de habitar cuerpo alguno de modo estable.
Platón y el alma preexistente
Platón adopta y reelabora el orfismo al servicio de sus intereses filosóficos. En diálogos como Fedón, Menón y República, Platón defiende la inmortalidad del alma y su preexistencia al cuerpo. Sócrates conoce un “antiguo relato” de “poetas inspirados por los dioses”, de los que instituyeron las iniciaciones o “los de Orfeo”, que contaba que el alma es inmortal y lleva sobre sí una culpa por la que debe pagar castigo.
Platón necesita la preexistencia del alma para explicar el conocimiento como reminiscencia (anamnesis): conocer es recordar lo que el alma contempló en su existencia anterior a la encarnación. El alma existe antes de su estancia en el cuerpo; cuando penetra en un cuerpo y este muere, se libera, vuelve al Hades y penetra en otro cuerpo. En República, Platón narra el mito de Er: el alma del guerrero Er viaja al cielo y ve almas de muertos eligiendo nuevos cuerpos, animales domesticados eligiendo ser salvajes, hombres eligiendo ser pájaros.
La concepción platónica presenta el alma como entidad que atraviesa múltiples existencias corporales antes de alcanzar liberación definitiva. Esta errancia temporal del alma estructura la antropología platónica: el alma no pertenece originalmente al mundo sensible, sino al mundo inteligible de las Ideas; su estancia en el cuerpo constituye destierro temporal del que debe liberarse mediante filosofía.
Lemmen retoma la noción del alma como entidad desplazada de su lugar originario, pero seculariza radicalmente el concepto. No hay mundo de Ideas al que el alma lemmeniana aspire retornar, no hay liberación definitiva posible. El alma errante flota “sobre el globo” sin origen al que regresar ni destino al que arribar: la errancia es condición ontológica permanente, no estadio transitorio hacia liberación. La pregunta “¿A dónde pertenezco yo?” permanece sin respuesta porque no existe lugar de pertenencia: el alma errante contemporánea carece del mundo inteligible platónico como horizonte de retorno.
Tradiciones filosóficas del alma errante en el pensamiento medieval y moderno
Avicena y el argumento del hombre flotante
Avicena, filósofo persa del siglo XI, formula en Shifā: al-Nafs el experimento mental conocido como “argumento del hombre flotante”: imaginarse a uno mismo creado de manera perfecta pero con la visión velada para que sea imposible observar cosas externas, suspendido en el aire con las extremidades separadas de tal manera que no sea capaz de sentirlas. Si alguien suspende la percepción de su propio cuerpo y de cualquier cosa externa, podría afirmar que existe su propia esencia, esencia particular a él, diferente de su cuerpo y de las partes de su cuerpo.
El experimento concluye que el alma es distinta del cuerpo, el cuerpo es instrumento del alma, y si el alma fuera idéntica al cuerpo sería imposible estar al tanto de nuestras propias percepciones porque el propio cuerpo no sería capaz de percibir por sí mismo lo que siente. Avicena confirma que el alma es substancia independiente y subsistente que no debería confundirse con el cuerpo; la organización y operación del cuerpo depende de y proviene del alma.
El hombre flotante de Avicena constituye antecedente directo del alma errante lemmeniana: un sujeto suspendido en el aire, sin percepción de su propio cuerpo ni del mundo externo, que afirma su existencia precisamente en esta suspensión. Lemmen materializa poéticamente este experimento mental: las almas errantes “flotan” sin anclaje corporal ni territorial, existiendo precisamente en su condición de flotación. El verso “Las almas errantes flotan fragmentadas en la vida” evoca directamente el hombre flotante aviceniano, pero donde Avicena usa la flotación como prueba de la sustancialidad del alma, Lemmen la usa como metáfora de la fragmentación identitaria contemporánea.
Descartes y el dualismo alma-cuerpo
René Descartes radicaliza el dualismo alma-cuerpo al postular dos substancias ontológicamente distintas: res cogitans (alma, pensamiento) y res extensa (cuerpo, materia). El alma cartesiana es substancia pensante completamente independiente del cuerpo, definida por el cogito: “Pienso, luego existo”. Esta radical separación establece el alma como entidad que podría existir sin cuerpo, aunque en la existencia humana alma y cuerpo interactúan misteriosamente mediante la glándula pineal.
Heidegger criticará posteriormente esta concepción del sujeto como ente pensante aislado del mundo. Para Heidegger, las personas no somos entes pensantes aislados del entorno, sino que la propia interacción con el entorno es aspecto nuclear del ser. La capacidad humana para pensar tiene carácter secundario y no debe entenderse como aquello que define nuestro ser.
Lemmen se aleja del dualismo cartesiano: el alma errante no es substancia pensante pura, sino entidad encarnada en su propia errancia. El poemario incorpora referencias corporales constantes —hueso, piel, cuerpo empapado— que evidencian que el alma no existe separada del cuerpo, sino fragmentada junto con él. La errancia lemmeniana no es del alma pura platónica ni del cogito cartesiano, sino del sujeto corporal-anímico completo que no encuentra territorio donde establecerse.
Filosofía existencialista y el alma errante moderna
Heidegger y el “ser-en-el-mundo” arrojado
Martin Heidegger transforma radicalmente la concepción del alma mediante el concepto de Dasein (“ser-ahí”) como “ser-en-el-mundo”. Heidegger considera que las personas no somos entes pensantes aislados del mundo, sino que la propia interacción con el entorno es aspecto nuclear del ser. Existencia no depende de la voluntad: somos “arrojados” al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine. La aceptación de estos hechos, así como la comprensión de que somos parte más del mundo, permite dar sentido a la vida, conceptualizada como el proyecto del ser-en-el-mundo.
El Dasein está “arrojado” (Geworfenheit) en el mundo sin haber elegido existir, sin haber determinado las coordenadas espaciales, temporales, culturales o familiares de su existencia. Esta condición de arrojado constituye facticidad del Dasein: estamos ya, desde siempre, arrojados en el mundo. Simultáneamente, el Dasein es “proyecto” (Entwurf): se proyecta en sus posibilidades, es primariamente “poder-ser”.
Lemmen materializa poéticamente la condición heideggeriana de arrojado: las almas errantes están lanzadas sobre el globo sin haber elegido su ubicación, flotan en un espacio que no controlaron ni determinaron. El epígrafe de Kim Lemmen —”Un viaje corto, que dura toda nuestra vida…”— evoca la temporalidad finita del Dasein heideggeriano: la vida como tránsito entre nacimiento y muerte, viaje que dura toda la existencia pero que permanece siempre “corto” porque la muerte es horizonte ineludible.
El Dasein heideggeriano puede sucumbir a la existencia “inauténtica”, entenderse a sí mismo como mero ente, quedar subyugado por la tiranía del man (el “se”): se dice, se habla, se comenta, se hace. El alma errante lemmeniana parece habitar permanentemente esta inautenticidad: el dualismo de la segunda sección del poemario —”yo-tú”, “nuestro-vuestro”— evidencia un sujeto que solo existe en relación con el “se”, que carece de autenticidad propia. La tercera sección titulada “Bricolaje” confirma esta fragmentación: el alma errante se constituye mediante ensamblaje de fragmentos heterogéneos, nunca alcanza la autenticidad heideggeriana del Dasein que asume su condición de arrojado en un proyecto existencial propio.
Zygmunt Bauman y la modernidad líquida
Zygmunt Bauman caracteriza la fase tardía de la modernidad como “tiempo líquido”: tránsito de una modernidad “sólida” —estable, repetitiva— a una “líquida” —flexible, voluble— en la que los modelos y estructuras sociales ya no perduran lo suficiente como para enraizarse y gobernar las costumbres. Los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo; los líquidos son informes y se transforman constantemente. La modernidad líquida está dominada por inestabilidad asociada a la desaparición de referentes a los que anclar nuestras certezas.
El rasgo permanente de esta fase es la disolución de los sólidos: los vínculos entre elecciones individuales y acciones colectivas. Es el momento de la desregulación, de la flexibilización, de la liberalización de todos los mercados. No hay pautas estables ni predeterminadas en esta versión privatizada de la modernidad, y cuando lo público ya no existe como sólido, el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen total y fatalmente sobre los hombros del individuo.
Lemmen escribe desde y sobre esta modernidad líquida: el alma errante es el sujeto contemporáneo que carece de estructuras sólidas donde anclarse, que flota en un espacio sin referentes estables. La metáfora de la flotación evoca directamente la liquidez baumaniana: el alma no puede posarse porque todo sólido se ha disuelto. El bricolaje identitario de la tercera sección materializa la condición líquida: la identidad no es sustancia sólida que persiste en el tiempo, sino ensamblaje provisional de fragmentos que fluyen y se transforman constantemente.
El poemario plantea la pregunta “¿A dónde pertenezco yo?” precisamente cuando la pertenencia se ha vuelto imposible en la modernidad líquida. Los vínculos comunitarios, las identidades nacionales, las estructuras familiares —todos los sólidos que tradicionalmente proporcionaban sentido de pertenencia— se han licuado. El alma errante contemporánea es el individuo de la modernidad líquida que debe construir su identidad sin pautas estables, cargando sobre sus hombros el peso y la responsabilidad de una construcción identitaria que ya no puede apoyarse en estructuras colectivas sólidas.
Antropología cultural y desarraigo: la perspectiva de Lemmen
Kim Lemmen escribe Almas errantes desde su formación como antropóloga cultural especializada en igualdad e identidad, con investigación actual sobre responsividad cultural en contextos educativos. Esta perspectiva antropológica configura decisivamente su aproximación poética al concepto de alma errante.
Nomadismo como epistemología e identidad cultural
La antropología contemporánea ha desarrollado el concepto de nomadismo no solo como forma de vida material, sino como epistemología y forma de identidad cultural. El nomadismo constituye modelo territorial no reconocido por estructuras estatales que privilegian la sedentarización. La antropóloga Leticia Katzer propone dinamizar el concepto de nomadismo mediante un recorrido que desencializa y desnaturaliza suposiciones arraigadas sobre el devenir nómade.
El nomadismo como identidad cultural implica resistencia a la sedentarización, a la fijación territorial impuesta por el Estado. Los modos de vida nómadas persisten como respuestas nativas frente a políticas estatales de sedentarización delineadas en distintas coyunturas históricas. Esta resistencia al anclaje territorial resuena directamente en Almas errantes: el alma que flota sobre el globo rechaza implícitamente la sedentarización, la fijación identitaria que las estructuras sociales intentan imponer.
Lemmen, antropóloga especializada en igualdad e identidad, conoce las tensiones entre identidades esencializadas (sedentarias) e identidades fluidas (nómadas). Michel Agier, antropólogo especializado en migración, advierte sobre “la trampa identitaria”: la tendencia a esencializar identidades culturales, ignorando que toda identidad es construcción relacional y situacional. El poemario de Lemmen explora precisamente esta trampa: el dualismo de la segunda sección —”yo-tú”, “nuestro-vuestro”— evidencia que la identidad solo emerge relacionalmente, nunca como esencia autónoma.
Desarraigo territorial y desafiliación social
El concepto antropológico de desarraigo territorial aparece vinculado a la desafiliación social: falta de relaciones sociales combinada con ausencia de anclaje territorial. El sinhogarismo supone forma de desconexión social en la cual se destacan dos factores: falta de relaciones sociales y desarraigo territorial. Combinando estos vectores surgen elementos omnipresentes en investigaciones sobre el tema: el nomadismo, las psicopatologías, el estigma.
El alma errante lemmeniana experimenta este doble desarraigo: territorial (flota sobre el globo sin lugar de pertenencia) y social (busca al otro sin encontrarlo definitivamente). La primera sección del poemario —”Dispersión”— examina la identidad como alma errante que flota sobre el globo “en busca del otro”. Esta búsqueda del otro evidencia la dimensión social del desarraigo: el alma no solo carece de territorio, sino también de vínculos relacionales estables.
Como antropóloga cultural, Lemmen conoce las consecuencias del desarraigo: fragmentación identitaria, pérdida de referentes culturales, necesidad de construir identidad mediante bricolaje de elementos heterogéneos. La tercera sección del poemario —”Bricolaje”— aplica este concepto antropológico como método compositivo: la identidad se construye ensamblando fragmentos, no como desarrollo orgánico de una esencia preexistente.
Responsividad cultural y apertura dialógica
La especialización de Lemmen en responsividad cultural —capacidad de reconocer y responder adecuadamente a diferencias culturales en contextos educativos— informa la estructura del poemario. La tercera sección culmina con “una invitación especial al lector”. Esta invitación constituye gesto de responsividad: Lemmen no impone una identidad cerrada, sino que invita al lector a participar en el proceso de construcción identitaria.
La responsividad cultural implica reconocimiento de que las identidades son múltiples, fluidas, situacionales. El poemario materializa esta comprensión: no ofrece respuesta definitiva a la pregunta “¿A dónde pertenezco yo?”, sino que explora la pregunta misma como condición existencial contemporánea. La apertura dialógica final invita al lector a reconocer su propia condición de alma errante, su propio desarraigo identitario en la modernidad líquida.
Materialización poética del alma errante en Almas errantes
Estructura tripartita: de la dispersión al bricolaje
Almas errantes materializa el concepto filosófico-antropológico del alma errante mediante estructura tripartita que progresa desde la dispersión espacial hacia el dualismo identitario y culmina en el bricolaje. Esta progresión no es narrativa lineal, sino profundización conceptual: cada sección explora un aspecto de la condición errante del alma.
La Primera Parte: Dispersión examina la identidad como alma errante que flota sobre el globo en busca del otro. El poema introductorio establece la tesis conceptual: “Las almas errantes flotan fragmentadas en la vida, / buscando su camino aferrado al juego virtual del dualismo, / disolviéndose en lo subconsciente del bricolaje de la vida”. Este verso programa las tres secciones: flotación fragmentada (Dispersión), dualismo (Segunda Parte), bricolaje (Tercera Parte).
El concepto de dispersión evoca simultáneamente la metempsicosis platónica (alma que transmigra sin encontrar reposo), el hombre flotante aviceniano (sujeto suspendido sin anclaje corporal) y el nomadismo antropológico (identidad que rechaza sedentarización). Lemmen sintetiza estas tradiciones en la imagen del alma que “flota sobre el globo”: imagen geográfica que visualiza la errancia planetaria del sujeto contemporáneo.
La Segunda Sección explora el dualismo como categoría estructurante del “yo-tú”, “nuestro-vuestro”. Este dualismo no es el cartesiano alma-cuerpo, sino el relacional yo-otro: la identidad solo emerge en contraste con alteridad. El alma errante carece de esencia autónoma; existe únicamente como relación con el otro que permanece siempre ajeno. Esta sección materializa la advertencia antropológica de Michel Agier sobre la trampa identitaria: la identidad no es sustancia, sino construcción relacional.
La Tercera Sección: Bricolaje aplica el concepto antropológico de bricolaje —ensamblaje de fragmentos heterogéneos— como método compositivo y metáfora de la identidad compuesta del sujeto migrante. Claude Lévi-Strauss introdujo el concepto de bricolaje para describir el pensamiento salvaje que opera ensamblando elementos disponibles sin plan preconcebido. Lemmen aplica este método antropológico a la construcción identitaria: el alma errante ensambla su identidad mediante fragmentos de experiencias, lenguas, territorios, sin seguir plan esencial preexistente.
Metáforas espaciales: flotación, globo, vórtice
Lemmen construye el concepto de alma errante mediante metáforas espaciales que visualizan la condición de desarraigo. La metáfora central es la flotación: “Las almas errantes flotan fragmentadas en la vida”. Flotar implica carecer de suelo firme, estar suspendido en medio fluido sin posibilidad de posarse. La flotación evoca simultáneamente el hombre flotante de Avicena y la liquidez de Bauman: el sujeto suspendido sin anclaje en un mundo donde los sólidos se han disuelto.
El globo sobre el que flota el alma errante constituye metáfora geográfica de la errancia planetaria. El alma no flota sobre un territorio específico —Países Bajos, España, Europa— sino sobre el globo entero. Esta globalización del desarraigo refleja la condición del migrante contemporáneo: el sujeto que ha migrado una vez descubre que todo territorio es potencialmente ajeno, que la pertenencia territorial se ha vuelto imposible.
El vórtice aparece como metáfora del movimiento circular sin dirección definida. Donde la metempsicosis platónica implicaba progreso hacia liberación definitiva, el vórtice lemmeniano implica movimiento circular sin telos: el alma errante gira sin avanzar hacia destino alguno. Esta ausencia de teleología refleja la modernidad líquida baumaniana: cuando los referentes sólidos desaparecen, no hay dirección estable hacia la cual orientarse.
Sintaxis de la fragmentación
La retórica de Almas errantes materializa formalmente la fragmentación identitaria mediante sintaxis discontinua. El poema “La vida imaginada” presenta encabalgamientos abruptos que fragmentan la unidad sintáctica: “te tiro una cuerda; / jalo un hueso / empapado / de colores intensos, / del ser que eras / saliendo del robusto lienzo”. Esta ruptura sintáctica mimetiza la fragmentación del alma: como el alma errante carece de unidad, la sintaxis poética carece de fluidez.
La fragmentación sintáctica evoca la poética del fragmento, estudiada por Bartolomé Ferrando en su tesis sobre poesía experimental. El fragmento no es unidad incompleta que aspira a totalidad, sino forma expresiva autónoma que rechaza la totalización. El alma errante lemmeniana existe como fragmento que no aspira a recomposición en unidad orgánica, sino que persiste en su condición fragmentaria.
Corporalidad fragmentada: hueso, piel, cuerpo empapado
A diferencia del alma platónica que aspira a liberarse del cuerpo, el alma errante lemmeniana está constituida por corporalidad fragmentada. El poema “La vida imaginada” recupera del pasado “un hueso / empapado / de colores intensos”. El hueso es resto corporal, residuo material que permanece cuando la carne se descompone. El alma errante no es espíritu descorporalizado, sino sujeto encarnado cuyo cuerpo aparece siempre disgregado.
Esta corporalidad fragmentada rechaza el dualismo cartesiano alma-cuerpo: no hay alma separada del cuerpo ni cuerpo separado del alma, sino sujeto corporal-anímico completo que experimenta fragmentación. Heidegger criticó la concepción cartesiana del sujeto como res cogitans aislada del cuerpo; para Heidegger, el Dasein es siempre ser-en-el-mundo encarnado. Lemmen radicaliza esta crítica: el alma errante es cuerpo-alma indisociable que flota fragmentado, sin posibilidad de estabilización ni orgánica ni espiritual.
Pregunta sin respuesta: “¿A dónde pertenezco yo?”
La pregunta central del poemario —”¿A dónde pertenezco yo?”— permanece deliberadamente sin respuesta. Esta ausencia de respuesta no constituye defecto del poemario, sino su tesis fundamental: en la modernidad líquida, la pertenencia territorial e identitaria se ha vuelto imposible. El alma errante no busca respuesta a la pregunta, sino que habita la pregunta misma como condición ontológica permanente.
La filosofía platónica respondía a esta pregunta: el alma pertenece al mundo inteligible de las Ideas, y su estancia en el cuerpo es destierro temporal del que debe liberarse. El cristianismo respondía: el alma pertenece a Dios, y la vida terrena es peregrinación hacia el cielo. La filosofía nacionalista moderna respondía: el individuo pertenece a la nación, definida por territorio, lengua y cultura compartidos. Todas estas respuestas han perdido credibilidad en la modernidad líquida.
Lemmen, antropóloga cultural especializada en identidad, conoce la imposibilidad de respuestas esencialistas a la pregunta de pertenencia. La identidad no es esencia que preexiste a la relación, sino construcción provisional que emerge de interacciones situacionales. Por eso el poemario culmina con invitación al lector: la respuesta a “¿A dónde pertenezco yo?” no puede ser individual, sino dialógica, construida relacionalmente.
Elaboración metafórica del desarraigo
Del concepto filosófico a la imagen poética
Lemmen opera traducción del concepto filosófico-antropológico del alma errante a imagen poética concreta. Donde Platón argumenta filosóficamente la preexistencia del alma mediante la teoría de la reminiscencia, Lemmen visualiza el alma errante mediante la imagen del sujeto que flota sobre el globo. Donde Heidegger analiza fenomenológicamente el Dasein como ser-en-el-mundo arrojado, Lemmen presenta el verso “te tiro una cuerda; / jalo un hueso”. Donde Bauman teoriza sociológicamente la modernidad líquida, Lemmen materializa la liquidez en el alma que flota sin anclaje sólido.
Esta traducción de concepto a imagen constituye operación propiamente poética. La filosofía opera mediante argumentación conceptual; la antropología mediante descripción etnográfica; la poesía mediante imagen que condensa experiencia sensorial y significado conceptual. Lemmen domina ambos registros: como antropóloga cultural, maneja los conceptos de nomadismo, desarraigo, bricolaje identitario; como poeta, traduce estos conceptos a imágenes sensoriales que comunican experiencialmente lo que la teoría formula abstractamente.
Metáfora del globo: universalización del desarraigo
La elección del globo como espacio sobre el que flota el alma errante implica universalización del desarraigo. El alma no flota sobre un territorio nacional específico, sino sobre el globo entero. Esta globalización del desarraigo refleja simultáneamente la experiencia biográfica de Lemmen —migrante neerlandesa en España— y la condición existencial contemporánea en la modernidad líquida.
La globalización económica y cultural ha producido desterritorialización de las identidades: ya no es posible definir identidad por pertenencia a territorio nacional específico. Los flujos migratorios, la comunicación digital, la movilidad laboral transnacional han creado sujetos que habitan simultáneamente múltiples territorios sin pertenecer plenamente a ninguno. El alma errante lemmeniana sobre el globo visualiza esta condición: el sujeto contemporáneo como nómade global que flota sobre el planeta sin encontrar suelo firme donde establecerse.
Temporalidad del viaje: “Un viaje corto, que dura toda nuestra vida…”
El epígrafe del poemario —”Un viaje corto, que dura toda nuestra vida…”— establece la temporalidad paradójica de la errancia. El viaje es simultáneamente “corto” y “dura toda nuestra vida”: corto porque la vida humana es finita, dura toda la vida porque la errancia no es episodio transitorio sino condición permanente. Esta paradoja temporal evoca la estructura heideggeriana del Dasein: el ser-en-el-mundo como ser-para-la-muerte, existencia finita que se comprende desde el horizonte de su propia mortalidad.
La metempsicosis platónica postulaba ciclo largo de reencarnaciones que culminaba en liberación definitiva. El viaje del alma no era corto: duraba múltiples vidas hasta alcanzar purificación completa. Lemmen seculariza radicalmente esta temporalidad: el viaje dura solo una vida, vida que es “corta” porque termina con la muerte. No hay reencarnaciones posteriores, no hay liberación definitiva: solo el viaje corto de una vida errante que termina sin haber encontrado pertenencia.
Conclusiones
El concepto de “alma errante” atraviesa la historia de la filosofía occidental desde el orfismo y el pitagorismo hasta el existencialismo contemporáneo y la teoría sociológica de la modernidad líquida. Cada tradición filosófica ha configurado el alma errante de modo específico: como alma inmortal que transmigra entre cuerpos buscando liberación (orfismo, pitagorismo, platonismo), como hombre flotante que demuestra la sustancialidad del alma (Avicena), como Dasein arrojado en el mundo sin haber elegido existir (Heidegger), como individuo que flota en la modernidad líquida tras la disolución de todos los sólidos (Bauman).
Kim Lemmen materializa poéticamente este arquetipo filosófico en Almas errantes, sintetizando tradiciones filosóficas con perspectiva antropológica contemporánea. Como antropóloga cultural especializada en identidad, Lemmen conoce la imposibilidad de identidades esenciales: toda identidad es construcción relacional, provisional, situada. Esta comprensión antropológica informa la estructura tripartita del poemario: Dispersión (condición espacial del desarraigo), Dualismo (construcción relacional de la identidad), Bricolaje (ensamblaje provisional de fragmentos identitarios).
El poemario traduce conceptos filosófico-antropológicos abstractos a imágenes poéticas concretas: el alma que flota sobre el globo, el hueso empapado de colores, el vórtice que arrastra. Estas imágenes comunican experiencialmente lo que la filosofía formula argumentativamente: la condición de desarraigo del sujeto contemporáneo en la modernidad líquida. La pregunta “¿A dónde pertenezco yo?” permanece sin respuesta porque en la modernidad líquida, cuando los sólidos se han disuelto, la pertenencia territorial e identitaria se ha vuelto imposible.
Almas errantes constituye actualización poética del arquetipo filosófico del alma flotante, adaptándolo a la condición existencial contemporánea. Donde Platón prometía liberación definitiva del alma respecto del cuerpo, Lemmen constata que el alma errante contemporánea flota sin horizonte de liberación. Donde Heidegger postulaba posibilidad de existencia auténtica mediante asunción del ser-para-la-muerte, Lemmen presenta un alma fragmentada que persiste en la inautenticidad del bricolaje identitario. El alma errante lemmeniana es el sujeto de la modernidad líquida: flotante, fragmentado, nómade global que habita la pregunta “¿A dónde pertenezco yo?” como condición ontológica permanente sin respuesta definitiva posible.