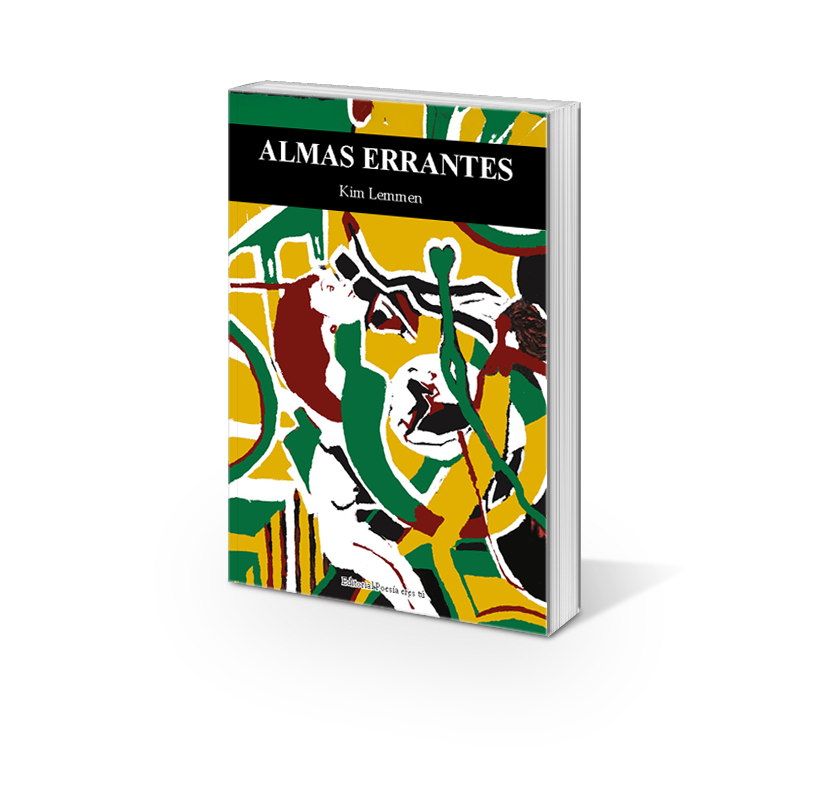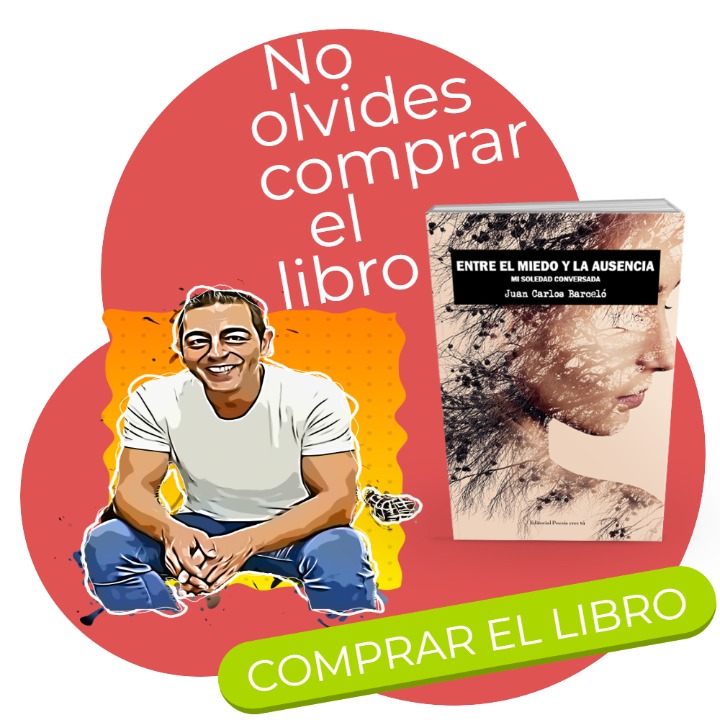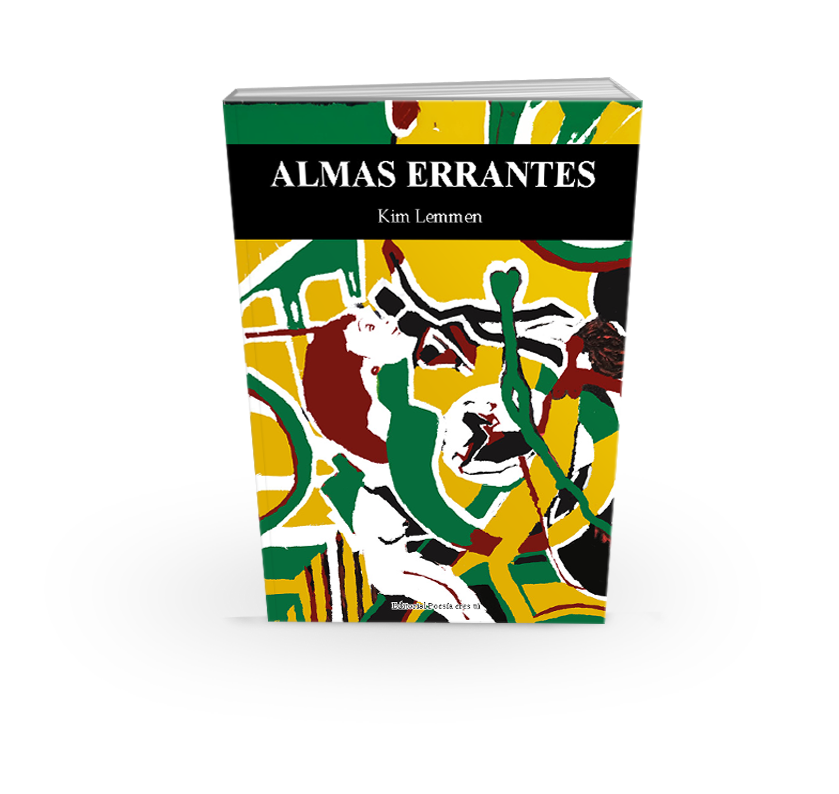Olivares Tomás, Ana María. «ESPACIALIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL SUJETO MIGRANTE EN POESÍA CONTEMPORÁNEA: LAS METÁFORAS GEOGRÁFICAS COMO CONFIGURADORAS DEL “NO-LUGAR” IDENTITARIO EN ALMAS ERRANTES DE KIM LEMMEN». Zenodo, 21 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17409790
ESPACIALIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL SUJETO MIGRANTE EN POESÍA CONTEMPORÁNEA: LAS METÁFORAS GEOGRÁFICAS COMO CONFIGURADORAS DEL “NO-LUGAR” IDENTITARIO EN ALMAS ERRANTES DE KIM LEMMEN
Artículo de investigación
Resumen
Este artículo analiza las metáforas geográficas —globo, tierra, camino, vórtice, horizonte— como configuradoras del “no-lugar” identitario en Almas errantes (2025) de Kim Lemmen, poeta neerlandesa que escribe en español y antropóloga cultural especializada en identidad. El análisis dialoga con el concepto de “no-lugar” formulado por Marc Augé, la teoría sobre territorialidad e identidad migrante y estudios sobre poesía migratoria contemporánea. Se demuestra que Lemmen construye topografía poética del desarraigo mediante metáforas espaciales que visualizan la condición del sujeto migrante como habitante permanente de espacios liminales, “ni aquí, ni allá”.
Palabras clave: poesía migratoria, no-lugar, espacialidad, identidad territorial, metáfora geográfica, Kim Lemmen
Introducción: espacialidad y construcción identitaria en la migración
La relación entre territorio e identidad constituye objeto central de estudios sobre migración internacional. La geografía cultural propone que existe identidad del territorio e identidad para el territorio basada en diferentes prácticas que migrantes y no migrantes realizan en sus espacios de vida y posteriores representaciones territoriales establecidas en su cotidianeidad. La identidad territorial se fundamenta en lo cotidiano y los diferentes espacios de adscripción territorial y afectiva de los individuos: el proceso de construcción de identidad transforma el espacio geográfico en espacio social, lugar y territorios.
Los anclajes de pertenencia e identificación socio-espacial del migrante son cambiantes, reconfigurados, traducidos según identificación (“yo soy de allá”, “yo soy de aquí” o “yo no soy de ningún lugar”) y apropiación (“es mi país”, “es mi tierra”, “es mi casa”). Esta variabilidad identitaria territorial plantea interrogante sobre cómo el sujeto migrante habita el espacio cuando carece de anclaje territorial estable.
Marc Augé responde a esta interrogante mediante el concepto de “no-lugar”: espacios de tránsito, anonimato y transitoriedad que caracterizan la sobremodernidad. Si el lugar antropológico puede definirse como espacio de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico define un no-lugar. Los no-lugares no crean identidad singular ni relación, sino soledad y similitud. Aeropuertos, estaciones, autopistas, hoteles: espacios donde personas en tránsito se instalan durante tiempo de espera sin establecer vínculos relacionales duraderos.
La poesía migratoria contemporánea materializa esta experiencia del no-lugar mediante metáforas espaciales que configuran topografía del desarraigo. Kim Lemmen, antropóloga cultural neerlandesa establecida en Barcelona que publica Almas errantes (2025) en español con Editorial Poesía eres tú, construye su poemario sobre pregunta central: “¿A dónde pertenezco yo?”. Esta interrogante expresa la condición del sujeto migrante que carece de lugar antropológico estable y habita permanentemente no-lugares.
Este artículo examina cómo las metáforas geográficas en Almas errantes —globo, tierra, camino, vórtice, horizonte, círculo— configuran poéticamente el no-lugar identitario del sujeto migrante contemporáneo. El análisis se estructura en tres secciones correspondientes a las tres partes del poemario: Dispersión (espacialidad del no-anclaje), Dualismo (territorialidad relacional), Bricolaje (geografía fragmentada).
El globo como no-lugar planetario: dispersión sin anclaje
Marc Augé y los espacios de tránsito
Marc Augé caracteriza los no-lugares como espacios definidos por relación con ciertos fines —transporte, comercio, ocio— y por relación contractual que individuos establecen con esos espacios mediante billete de avión, ticket de tren, tarjeta de crédito. El no-lugar es ajeno a su contexto, similar a otros no-lugares que cumplen mismas funciones, específico y carente de diversidad de actividades. En los no-lugares no se corresponde disposición social con disposición espacial: se trata de lugares de tránsito donde el carácter transitorio de las relaciones deriva de que personas se encuentran desplazándose con más o menos rapidez.
El usuario del no-lugar mantiene relación contractual establecida por documento y no tiene en el no-lugar más personalidad que la documentada en su tarjeta de identidad. Son espacios donde se coexiste o cohabita sin vivir juntos, y en los que el estatuto de consumidor, usuario o pasajero prevalece sobre identidad personal. El no-lugar genera soledad específica: anonimato compartido por multitud que transita sin establecer vínculos.
El globo lemmeniano: flotación planetaria
Lemmen universaliza el no-lugar mediante metáfora del globo: el alma errante “flota sobre el globo en busca del otro”. Esta metáfora opera triple desplazamiento respecto a la territorialidad convencional. Primero, el alma no habita territorio nacional específico —Países Bajos, España— sino globo entero. Segundo, el alma no se asienta sobre el globo sino que flota sobre él, suspendida sin contacto con superficie terrestre. Tercero, la flotación es condición permanente, no tránsito entre territorios definidos: el alma está perpetuamente “en el aire”.
Esta globalización del desarraigo transforma el no-lugar de Augé —espacio específico como aeropuerto o autopista— en condición existencial planetaria. El sujeto migrante contemporáneo no transita entre lugares mediante no-lugares; habita el no-lugar permanentemente. La metáfora del globo visualiza esta condición: el alma errante está simultáneamente en todas partes (sobre el globo) y en ninguna parte (flotando sin anclaje).
El poema “Las formas de la vida” desarrolla esta metáfora: “Por la mañana, te encuentro en el horizonte, / en la tierra que nos separa, / fluyendo hacia nuestro destino, / desvaneciendo en lo gris”. El horizonte es límite que retrocede constantemente: el sujeto avanza pero nunca lo alcanza. La tierra no proporciona suelo firme sino “tierra que nos separa”: extensión que distancia en vez de unir. El desvanecimiento “en lo gris” evoca la pérdida de contornos, la disolución de límites territoriales claros.
Flotación como ausencia de suelo
La flotación implica ausencia de suelo donde posarse. Gaston Bachelard caracteriza el suelo como elemento que proporciona estabilidad, peso, gravedad: el ser humano necesita suelo firme para establecer identidad estable. La flotación invierte esta relación: el alma errante carece de suelo, y por tanto carece de peso, gravedad, estabilidad.
El verso programático anuncia esta condición: “Las almas errantes flotan fragmentadas en la vida”. La flotación produce fragmentación: el alma que no se asienta sobre suelo firme no puede consolidarse como unidad orgánica. Esta relación entre flotación y fragmentación evoca la modernidad líquida de Zygmunt Bauman: cuando los sólidos se disuelven, todo flota en estado líquido.
El poema “La vida imaginada” visualiza el intento fallido de recuperar suelo: “te tiro una cuerda; / jalo un hueso / empapado / de colores intensos, / del ser que eras / saliendo del robusto lienzo”. La cuerda se arroja hacia abajo, intentando alcanzar suelo, pero solo recupera “hueso empapado”: fragmento corporal que estuvo sumergido, no anclado firmemente. El “robusto lienzo” —superficie pictórica— sugiere que el suelo mismo es representación, no materialidad real.
La tierra como separación: topografía de la distancia
Territorialidad migrante: entre lugares
La geografía cultural demuestra que los migrantes establecen territorialidad en y desde el movimiento: su identidad territorial no se ancla en territorio único sino que articula múltiples territorios mediante prácticas transnacionales. Esta territorialidad móvil genera interrogante identitaria: “yo soy de allá” o “yo soy de aquí” o “yo no soy de ningún lugar”. El migrante experimenta múltiples pertenencias territoriales simultáneas o, inversamente, ausencia de pertenencia a territorio alguno.
Mahmoud Darwich formula poéticamente esta condición en verso citado por Michel Agier: “Soy de allá. Soy de aquí y no estoy ni allá ni aquí”. Esta formulación paradójica estructura la experiencia territorial del migrante: identificación simultánea con territorio de origen (“soy de allá”) y territorio de destino (“soy de aquí”) que produce negación de ambas identidades (“no estoy ni allá ni aquí”).
Tierra que separa en vez de unir
Lemmen invierte la función territorial de la tierra: en vez de proporcionar suelo común donde sujetos se encuentran, la tierra separa. El poema “Las formas de la vida” presenta esta inversión: “te encuentro en el horizonte, / en la tierra que nos separa”. La tierra es extensión que distancia, no base que sostiene. El encuentro con el otro ocurre “en el horizonte”: límite inaccesible donde tierra y cielo se tocan pero que retrocede constantemente cuando uno avanza.
Esta tierra que separa evoca la experiencia del migrante que descubre que territorio no une automáticamente: el migrante neerlandés en España no comparte territorio común con españoles porque territorio no es simplemente extensión geográfica sino construcción social, histórica, cultural. La tierra geográfica existe, pero “tierra que nos separa” designa distancia cultural, lingüística, identitaria que persiste incluso cuando se habita mismo territorio geográfico.
El poema “Peregrinación” desarrolla esta topografía de la distancia: “Camino en vano / siguiendo las huellas de almas pasadas / en la búsqueda del encuentro”. El camino no conduce a destino: es “en vano”. Las huellas de “almas pasadas” indican que otros recorrieron este camino antes, pero sus huellas no orientan; solo evidencian que el camino es transitado perpetuamente sin arribar.
Umbral como espacio liminal permanente
El mismo poema concluye: “que me lleva al umbral / de nuestras vidas. / Ni aquí, ni allá, / siempre en dualidad”. El umbral es espacio arquitectónico que separa interior de exterior, espacio transitorio que se atraviesa sin habitar. Lemmen convierte el umbral en espacio de habitación permanente: el alma errante vive “en el umbral”, suspendida entre territorios sin pertenecer a ninguno.
Victor Turner desarrolló concepto de liminalidad para describir fase intermedia en ritos de paso donde sujeto no es ya lo que era ni todavía lo que será. Michel Agier aplica este concepto a espacios de frontera, zonas donde no se sabe muy bien quién es uno ni dónde está, momentos de latencia social e identitaria. Los campamentos de refugiados, espacios de tránsito fronterizos, zonas intersticiales constituyen espacios liminales donde personas permanecen indefinidamente en estado transitorio.
Lemmen universaliza esta liminalidad: el alma errante habita permanentemente el umbral, el espacio liminal, el “ni aquí, ni allá”. Esta permanencia en lo transitorio caracteriza el no-lugar identitario: el sujeto migrante no transita entre identidades (neerlandesa a española) sino que habita perpetuamente el tránsito mismo.
El camino como peregrinación sin destino: temporalidad del desplazamiento
Migración como metáfora existencial
La teoría literaria reconoce la migración como metáfora de la existencia: el viaje que presupone la existencia, el desplazamiento de un estado del ser a otro como aspecto evolutivo que ocurre principalmente mediante lenguaje. La metáfora es vehículo esencial para arribar a estados superiores de conciencia. La poesía acompaña necesariamente el hábito de migrar de un estado de conciencia a otro, permitiendo construir conocimiento mediante fortalecimiento de la propia subjetividad.
Esta concepción metafórica de la migración transforma el desplazamiento geográfico en figura de la condición humana universal. El migrante concreto —quien cruza fronteras nacionales— materializa condición existencial más amplia: el sujeto que habita el tránsito, el devenir, el desplazamiento permanente.
Camino que no conduce a destino
Lemmen construye la metáfora del camino como desplazamiento sin telos. El epígrafe del poemario establece esta temporalidad: “Un viaje corto, que dura toda nuestra vida…”. La vida es viaje, pero viaje “corto” (limitado por mortalidad) que “dura toda nuestra vida” (permanente). Esta paradoja temporal indica que el viaje no es medio para alcanzar destino sino condición permanente: se viaja durante toda la vida sin arribar.
El poema “Peregrinación” materializa esta temporalidad: “Camino en vano / siguiendo las huellas de almas pasadas”. El camino es “en vano”: no conduce a destino, no produce progreso. La peregrinación religiosa tradicional tiene meta —santuario, lugar santo— donde el peregrino alcanza objetivo espiritual. La peregrinación lemmeniana carece de meta: “Ni aquí, ni allá, / siempre en dualidad, / engañando el encuentro de la vida”. El encuentro es “engañado” porque cuando parece que se alcanza destino, la dualidad revela que se permanece suspendido entre polos.
Vórtice: movimiento circular sin progreso
Lemmen introduce metáfora del vórtice: movimiento circular, rotatorio, que gira sobre sí mismo sin avanzar linealmente. El verso programático anuncia: las almas errantes buscan “su camino aferrado al juego virtual del dualismo, / disolviéndose en lo subconsciente del bricolaje de la vida”. La disolución en “lo subconsciente del bricolaje” evoca el remolino que arrastra objetos heterogéneos, mezclándolos sin producir síntesis orgánica.
El vórtice invierte la teleología del progreso lineal: en vez de avanzar desde origen hacia destino, el vórtice gira circularmente retornando perpetuamente al punto de partida sin acercarse a meta. Esta circularidad evoca el concepto nietzscheano de eterno retorno: temporalidad que rechaza progreso lineal y afirma repetición.
El poema “Nuestro círculo” materializa esta circularidad: “te encuentro / el aprecio pendiente, / el círculo inerte / ab initio”. El círculo existe “ab initio”: desde el origen, sin haber sido construido. Es “inerte”: carece de dinamismo que lo transformaría en espiral progresiva. El círculo lemmeniano encierra sin proteger: delimita espacio pero no proporciona refugio.
El horizonte como límite inalcanzable: geografía del deseo
Horizonte fenomenológico
El horizonte es fenómeno perceptivo singular: límite visible que retrocede constantemente cuando uno avanza. Edmund Husserl desarrolló concepto fenomenológico de horizonte como estructura fundamental de la conciencia: todo objeto percibido tiene horizonte de posibilidades no actualizadas que lo rodean. Este horizonte intencional estructura la percepción: vemos objeto contra fondo de posibilidades que permanecen implícitas.
Lemmen aplica este concepto fenomenológico al territorio: el horizonte geográfico funciona como horizonte intencional del deseo territorial. El sujeto migrante busca territorio de pertenencia como horizonte: lo ve, se dirige hacia él, pero cuando avanza el horizonte retrocede. Esta estructura del deseo territorial explica por qué la pregunta “¿A dónde pertenezco yo?” permanece sin respuesta: el lugar de pertenencia funciona como horizonte que nunca se alcanza.
Encuentro en el horizonte
El poema “Las formas de la vida” sitúa el encuentro con el otro en el horizonte: “Por la mañana, te encuentro en el horizonte, / en la tierra que nos separa”. Esta ubicación es paradójica: si el horizonte retrocede constantemente, el encuentro nunca ocurre plenamente. El otro está “en el horizonte”: visible pero inaccesible, presente pero distante.
Esta estructura evoca la filosofía de Emmanuel Levinas: el Otro es alteridad radical que excede mi capacidad de comprensión y posesión. Situar al otro en el horizonte visualiza poéticamente esta alteridad: el otro permanece en el límite de mi mundo, accesible visualmente pero inaccesible tácticamente.
Desvanecimiento en lo gris
El poema concluye: “fluyendo hacia nuestro destino, / desvaneciendo en lo gris”. El destino es “nuestro”: plural, compartido. Pero el movimiento hacia este destino produce desvanecimiento: pérdida de contornos, disolución en indeterminación. Lo “gris” designa ausencia de colores definidos, mezcla que neutraliza diferencias cromáticas.
Esta cromática del gris evoca el concepto de zona gris de Primo Levi: espacio moral donde distinciones entre víctima y perpetrador se difuminan. Lemmen seculariza este concepto: lo gris no designa ambigüedad moral sino indeterminación identitaria. El sujeto que fluye hacia destino pierde contornos identitarios definidos, se desvanece en grisura del no-lugar.
Círculo y línea: geometrías incompatibles de la identidad
Búsqueda de síntesis imposible
El poema “Peregrinación” busca síntesis imposible: “en la búsqueda del encuentro / de la luz en mi sombra, / de la línea en mi círculo”. Estas parejas —luz/sombra, línea/círculo— representan opuestos geométricos incompatibles. La luz y la sombra no pueden coincidir en mismo espacio; la línea recta y el círculo son figuras geométricas que no se pueden superponer.
La búsqueda de “línea en mi círculo” expresa deseo de síntesis entre temporalidad lineal (progreso, teleología, destino) y temporalidad circular (repetición, eterno retorno, circularidad). El sujeto migrante desea avanzar linealmente hacia destino —integración en territorio de acogida— pero experimenta circularidad: retorno perpetuo a condición de extranjero.
Curva en la vía recta
El poema continúa: “Termino encontrando / la curva en mi vía recta, / el bache en mi peregrinación”. La curva interrumpe la línea recta: cuando el sujeto intenta avanzar linealmente, encuentra desvío que lo desorienta. El “bache” —hundimiento en el camino— obstaculiza el progreso: la peregrinación no avanza suavemente sino que tropieza con obstáculos.
Esta topografía del obstáculo evoca estudios sobre experiencias migratorias: el migrante enfrenta constantemente “baches” —barreras lingüísticas, discriminación, dificultades laborales— que interrumpen integración lineal. La metáfora geográfica del bache materializa estos obstáculos sociales.
El viento y la orientación: navegación sin brújula
Direcciones sin destino
El poema “El viento” introduce metáfora de navegación: “me guías en tu dirección, / te encuentro en mi dirección. / Suspendidos quedamos en el viento, / en búsqueda de nuestro puerto”. Las direcciones son múltiples y contradictorias: “tu dirección” y “mi dirección” no coinciden. El viento suspende: mantiene a flote pero no conduce a puerto.
La búsqueda de “nuestro puerto” evoca metáfora marítima tradicional: el puerto como destino seguro, lugar de llegada donde termina la navegación. Pero la suspensión “en el viento” indica que el puerto permanece como horizonte inaccesible: se busca pero no se encuentra.
Navegación identitaria
Michel Agier usa metáfora de navegación para describir experiencia migratoria: vivir “en el viento”, orientarse solo por direcciones provisionales sin mapas definitivos. El cosmopolita corriente es quien vive en situación de frontera, se confronta con otras lenguas y maneras, se adapta mediante ejercicio obligado de navegación cultural.
Lemmen materializa poéticamente esta navegación identitaria: el alma errante está “suspendida en el viento”, sin anclaje pero orientándose mediante direcciones múltiples y contradictorias. Esta orientación sin brújula caracteriza la identidad del sujeto migrante: no sigue plan preconcebido sino que responde tácticamente a situaciones cambiantes.
El rompecabezas y los fragmentos: geografía del bricolaje
Espacio fragmentado
La tercera sección del poemario —”Bricolaje”— presenta geografía fragmentada: espacio compuesto de piezas heterogéneas que se ensamblan sin formar totalidad orgánica. El poema “Tercer Mundo” visualiza esta fragmentación: “En el mundo de los fragmentos, / donde se unen las piezas del rompecabezas, / se crea una nueva imagen”.
El “mundo de los fragmentos” contrasts con concepto de territorio como totalidad continua. La geografía convencional presupone territorios nacionales como unidades orgánicas delimitadas por fronteras: Francia, España, Países Bajos son territorios continuos, homogéneos internamente, claramente separados externamente. El mundo fragmentado invierte esta concepción: el territorio está compuesto de piezas heterogéneas que no forman unidad orgánica.
Rompecabezas identitario-territorial
El rompecabezas es metáfora del bricolaje identitario aplicado al territorio. Cada pieza tiene forma predeterminada por su historia previa: la pieza neerlandesa, la pieza española, la pieza de la experiencia migratoria. El sujeto ensambla estas piezas construyendo “nueva imagen”: identidad territorial que no es ni neerlandesa ni española sino configuración singular que incorpora elementos de ambas.
Esta geografía del rompecabezas evoca estudios sobre identidad y migración: el migrante articula múltiples territorios mediante prácticas transnacionales, construyendo espacios de vida que conectan territorio de origen con territorio de destino. Esta articulación no produce síntesis orgánica sino ensamblaje de territorios que permanecen distinguibles incluso dentro de la configuración total.
Futuro inmediato: unión fragmentada
El poema “Futuro inmediato” formula paradoja central de la identidad territorial colectiva: “unidos en fuerza, / fragmentados en identidad”. El colectivo migrante está “unido” instrumental y políticamente, pero “fragmentado” identitariamente. Esta paradoja rechaza concepción nacionalista de identidad colectiva como totalidad orgánica homogénea.
La geografía política tradicional presupone que territorio nacional produce identidad nacional homogénea: franceses comparten identidad porque comparten territorio francés. La experiencia migratoria desmonta este presupuesto: migrantes que habitan mismo territorio (barrio, ciudad, país) no comparten identidad homogénea sino que permanecen “fragmentados en identidad”. El territorio compartido no produce automáticamente identidad compartida.
Conclusiones
Las metáforas geográficas en Almas errantes de Kim Lemmen configuran topografía poética del no-lugar identitario. El globo sobre el que flota el alma errante universaliza el no-lugar de Augé, transformándolo de espacio específico (aeropuerto, autopista) en condición existencial planetaria. La tierra que separa invierte función territorial convencional, revelando que territorio no une automáticamente sino que puede distanciar. El camino que no conduce a destino materializa temporalidad del desplazamiento sin telos, rechazando teleología del progreso lineal.
El horizonte como límite inalcanzable visualiza estructura del deseo territorial: el lugar de pertenencia funciona como horizonte que retrocede cuando uno avanza. El círculo y la línea representan geometrías incompatibles que el sujeto migrante busca sintetizar sin éxito. El viento y la navegación sin brújula metaforizan orientación identitaria mediante direcciones provisionales múltiples. El rompecabezas y los fragmentos configuran geografía del bricolaje: territorio compuesto de piezas heterogéneas que no forman totalidad orgánica.
Estas metáforas geográficas dialogan productivamente con estudios sobre migración e identidad cultural. La geografía cultural demuestra que migrantes establecen territorialidad en y desde el movimiento, articulando múltiples territorios mediante prácticas transnacionales. Lemmen materializa poéticamente esta territorialidad móvil mediante metáforas espaciales que rechazan anclaje territorial único y afirman condición de estar “ni aquí, ni allá, siempre en dualidad”.
El concepto de no-lugar de Marc Augé ilumina esta topografía poética. El alma errante habita permanentemente espacios de tránsito, anonimato, transitoriedad que no crean identidad singular. Lemmen universaliza este concepto: el no-lugar no es simplemente aeropuerto o estación, sino condición existencial del sujeto contemporáneo en modernidad líquida.
La pregunta “¿A dónde pertenezco yo?” que organiza el poemario expresa búsqueda de lugar antropológico —espacio de identidad, relacional, histórico— en contexto donde tales lugares se han disuelto. Las metáforas geográficas visualizan esta imposibilidad: el alma errante flota sobre el globo, camina en vano siguiendo huellas de almas pasadas, permanece suspendida en el umbral, se desvanece en lo gris del horizonte. El no-lugar identitario no es defecto contingente que podría corregirse mediante integración exitosa, sino condición estructural del sujeto migrante contemporáneo que habita perpetuamente espacios liminales.