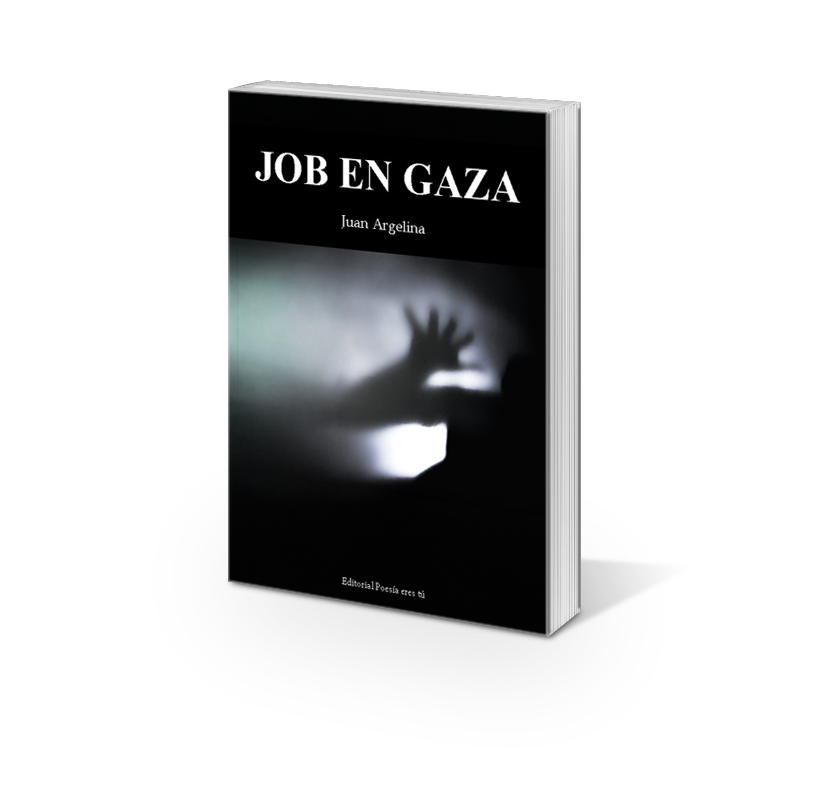Olivares Tomás, Ana María. «VOCES EN LA CENIZA: CONSTRUCCIÓN ENUNCIATIVA Y REPRESENTACIÓN DEL OTRO EN JOB EN GAZA». Zenodo, 22 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17683013
VOCES EN LA CENIZA: CONSTRUCCIÓN ENUNCIATIVA Y REPRESENTACIÓN DEL OTRO EN JOB EN GAZA
Introducción: ¿quién habla cuando Job habla?
Job en Gaza transita constantemente entre tres registros enunciativos: voz profética (poeta como visionario que denuncia poder), voz coral (colectivo palestino que habla mediante Job), y voz testimonial (testigo solidario que amplifica voces silenciadas). Esta oscilación no es inconsistencia formal, sino estrategia deliberada que busca representar sufrimiento palestino sin apropiación colonial. La pregunta ética central es: ¿cómo puede el poeta español (Juan Argelina) hablar sobre genocidio palestino sin silenciar las voces palestinas mediante el acto mismo de representación?.
Esta tesis analiza la construcción enunciativa del poemario mediante interrogación sistemática: quién habla (sujeto enunciador), desde dónde (posición geográfica y ética), para quién (destinatario explícito e implícito), y cómo se articula la representación del otro (palestinos) sin apropiación. El estudio examina tres ejes: primero, oscilación entre primera persona singular (Job individual), primera persona plural (pueblo palestino), y tercera persona (narrador externo); segundo, legitimación de la posición enunciativa mediante genealogía conversa y contacto testimonial directo; tercero, estrategias textuales que evitan apropiación mediante citas directas de voces palestinas (Ibrahim Souss), documentación factual, y construcción de Job como figura mediadora.
¿QUIÉN HABLA? OSCILACIÓN ENUNCIATIVA
Primera persona singular: “Yo no lo veré”
Secciones del poemario adoptan primera persona singular que aparentemente corresponde a Job bíblico individualizado. La sección “La ausencia de respuesta” articula voz mediante el pronombre “yo”:
“Yo no lo veré
dice Job con los ojos apagados.
No veré el amanecer de justicia,
no veré a Gaza reconstruida,
no veré a Palestina en paz”.
La fórmula “dice Job” establece que quien habla es el personaje bíblico actualizado. Sin embargo, el verso inmediatamente opera multiplicación coral: “Yo no lo veré, / repiten los ancianos en los campos, / las madres que entierran a sus hijos, / los exiliados que no vuelven a sus casas”. El “yo” singular deviene “repiten” plural sin mediación explícita.
La oscilación evidencia que el “yo” no es individual, sino representativo: Job habla por los ancianos, las madres, los exiliados palestinos. La primera persona singular no es apropiación (poeta español suplantando voz palestina), sino metonimia: Job como parte que representa el todo. El “yo” es simultáneamente Job bíblico, Gaza contemporánea, y voz poética de Argelina.
Primera persona plural: “nosotros” implícito
Otras secciones adoptan primera persona plural mediante los pronombres posesivos “nuestro”, “nuestra” que incluyen al lector español. La introducción afirma: “la deuda de nuestra civilización para con el pueblo judío es difícilmente reparable”. El pronombre “nuestra” identifica a Argelina como occidental cómplice.
La sección “La aflicción y la semilla” reitera: “Los palestinos luchan contra el olvido y su suerte parece estar ligada a la indiferencia de nuestros gobiernos”. El pronombre “nuestros” interpela directamente al lector español: “nuestros gobiernos” son los gobiernos españoles/occidentales. La primera persona plural construye responsabilidad colectiva: no son los palestinos quienes hablan, sino los occidentales que reconocen complicidad.
Esta estrategia evita apropiación mediante inversión del sujeto: Argelina no habla por los palestinos, sino que habla a los occidentales sobre la responsabilidad occidental. El “nosotros” no incluye a los palestinos, sino que los excluye respetuosamente: “su suerte” (de ellos), “nuestros gobiernos” (de nosotros).
Tercera persona: narrador testigo externo
La introducción y las notas contextuales adoptan tercera persona narrativa que establece distancia testimonial. El prólogo documenta el origen del proyecto mediante narración autobiográfica:
“Hace tiempo, en 2006, pensé por primera vez en la metáfora del Job bíblico para mostrar la sintonía del sufrimiento de Beirut bajo las bombas israelíes Yo había estado allí unos años antes, donde conocí algunos palestinos, heridos física y psicológicamente”.
La tercera persona (“pensé”, “había estado”, “conocí”) establece que Argelina es testigo externo, no víctima directa. La honestidad enunciativa es ética: el poeta no finge ser palestino, sino que reconoce la posición de observador solidario. La fórmula “conocí algunos palestinos” documenta contacto empírico que legitima el testimonio sin reclamar experiencia vivencial del trauma.
La sección narrativa “La visión y el espanto” adopta tercera persona para documentar la película El Hijo del Otro sin intervención subjetiva: “En la película El Hijo del Otro, dirigida por Lorraine Lévy, francesa del 2012, se baraja la posibilidad de que dos recién nacidos son intercambiados”. La narración objetiva construye archivo cultural que contextualiza la denuncia política sin imponer voz poética.
DESDE DÓNDE: POSICIÓN GEOGRÁFICA, ÉTICA Y GENEALÓGICA
Geografía: poeta español que habla desde España sobre Palestina
La posición geográfica de Argelina es explícita: poeta español que escribe desde España sobre el conflicto palestino-israelí. Esta distancia geográfica genera dilema ético: ¿qué legitima a un español hablar sobre Palestina?. La sección “La disputa con lo divino” responde mediante la anécdota del stand de Israel en FITUR Madrid:
“visitando con un amigo judío puertorriqueño el stand de Israel en el Fitur de Madrid hace unos años, éste entabló conversación con los que allí atendían sobre la vida de la comunidad judía en la ciudad. Fueron bastante amables con él. Cuando les conté que yo no era judío, pero que había hecho indagaciones sobre los orígenes de mi apellido, Argelina me miraron con desinterés y quizás algo de desprecio”.
La anécdota establece que Argelina habla desde España, pero también desde la experiencia directa de discriminación por parte de representantes israelíes. La posición geográfica (España) no es neutralidad, sino complicidad: España reconoció tardíamente el Estado palestino, mantiene relaciones diplomáticas con Israel. Argelina habla desde esta complicidad para denunciarla.
Ética: descendiente de conversos, solidario con Palestina
La legitimación ética de Argelina no deriva de identidad palestina (que no tiene), sino de la genealogía conversa que lo posiciona como judío híbrido perseguido históricamente. La sección “El juicio de los hombres” establece la identidad:
“yo no era judío, pero que había hecho indagaciones sobre los orígenes de mi apellido, Argelina, y que con toda seguridad procedía de alguna familia expulsada y asentada en el norte de África, que, por azar del destino, regresó, con la consiguiente pérdida del apellido y tradiciones originales”.
La identidad conversa opera como tercera posición: ni cristiano viejo antisemita, ni judío ortodoxo sionista, sino híbrido que puede criticar a Israel sin caer en antisemitismo. Argelina afirma: “Esos descendientes de judo-conversos, entre los que me incluyo, quizás compartamos más cosas con los verdaderos judíos que con los fundamentalistas ultraortodoxos”.
La posición ética se refuerza mediante el contacto directo con palestinos: “Yo había estado allí unos años antes, donde conocí algunos palestinos, heridos física y psicológicamente”. El testimonio no es imaginación, sino resultado de encuentro empírico. Esta honestidad evita apropiación: Argelina no finge experiencia que no tiene, sino que documenta la experiencia limitada que sí tuvo.
Genealógica: memoria de expulsión de 1492 como espejo de la Nakba
La posición genealógica es central: Argelina habla como descendiente de judíos expulsados de España en 1492, experiencia histórica análoga a la expulsión de palestinos en 1948. La sección “La voz del lamento” establece el paralelismo:
“Pueblos y aldeas enteros se trasladaron en bloque, al tiempo que sus casas originales eran destruidas. Por aquel entonces no se empleaba el término limpieza étnica, pero el método seguido cumple sus condiciones literalmente. El propio Ben Gurión, fundador del Estado hebreo, dijo: Hay que impedir que los árabes regresen. Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán. Hoy día nadie ha olvidado”.
La respuesta “Hoy día nadie ha olvidado” aplica simultáneamente a la memoria sefardí de 1492 y a la memoria palestina de 1948. Argelina puede hablar sobre la Nakba porque la memoria conversa replica la estructura de despojo: expulsión, pérdida de apellidos, olvido forzado. La genealogía legitima la solidaridad: quien heredó el trauma de limpieza étnica tiene responsabilidad ética de denunciar la limpieza étnica contemporánea.
PARA QUIÉN: DESTINATARIOS EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS
Destinatario explícito: lector español interpelado directamente
El destinatario primario del poemario es el lector español interpelado mediante referencias culturales específicas (expulsión 1492, Inquisición, Rafael Schutz). La sección “La disputa con lo divino” se dirige directamente a la audiencia española:
“Decía Raphael Schutz, antiguo embajador de Israel en España, que en este país no se podía entender lo que significaba ser judío, ya que, tras la expulsión, los españoles nunca tuvieron la ocasión de convivir y conocerlos”.
El pronombre “este país” identifica a España como contexto de recepción. La interpelación es acusatoria: “la indiferencia de nuestros gobiernos” exige que el lector español reconozca complicidad. La introducción interroga: “¿Cómo puede Israel sentir su existencia amenazada cuando posee las fuerzas más poderosas de la región?”. La pregunta retórica no busca respuesta, sino reconocimiento de la contradicción en el discurso oficial español que tolera la política israelí.
El epígrafe inicial cita Job 21:5-18 (“Miradme y espantaos / y poned la mano sobre la boca”) mediante imperativo plural que interpela directamente a los lectores. El “miradme” no es Job quien habla a Dios, sino Gaza que habla a los lectores españoles. El imperativo “espantaos” exige respuesta emocional que imposibilite la indiferencia.
Destinatario implícito: comunidad internacional cómplice
Más allá del lector español, el poemario interpela a la comunidad internacional occidental cómplice del genocidio palestino. La sección “La ausencia de respuesta” interroga:
“¿Tienes tú ojos de carne?
pregunta Job a Dios,
pregunta Gaza entre sus ruinas,
pregunta Palestina cada día que sangra.
Si tuvieras ojos de carne,
no permitirías que los niños fueran cifras”.
La pregunta a “Dios” es una pregunta secularizada a Occidente: si la comunidad internacional tuviera empatía (“ojos de carne”), no toleraría el genocidio. El destinatario implícito es el sistema de poder internacional (Naciones Unidas, potencias occidentales, medios hegemónicos) que permite la catástrofe mediante indiferencia.
Contra-destinatario: poder israelí denunciado pero no interpelado
El poemario no interpela directamente al gobierno israelí, sino que lo denuncia mediante tercera persona. La introducción documenta: “Amnistía Internacional reconoce actos de odio racista, de torturas, de asesinatos, por parte de militares israelíes contra la población palestina”. Israel no es destinatario del discurso (no se le habla), sino objeto de denuncia (se habla sobre él).
Esta estrategia es significativa: Argelina no busca persuadir a Israel, sino movilizar a Occidente. El cambio político no vendrá de la conversión moral de los perpetradores, sino de la presión internacional que rompa la complicidad. El destinatario efectivo es quien puede actuar: gobiernos occidentales, opinión pública española, lectores capaces de solidaridad.
CÓMO: ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN SIN APROPIACIÓN
Citas directas de voces palestinas: Ibrahim Souss
La estrategia central para evitar apropiación consiste en citar extensamente voces palestinas directas. La sección “La aflicción y la semilla” transcribe una página completa de Ibrahim Souss, autor palestino de Carta a un amigo judío (1988):
“Las palabras que usó Ibrahim Souss como conclusión de su libro Carta a un amigo judío (1988) son aún reveladoras: Estás por descubrir, estoy convencido, a retazos, la dura realidad: la de un Israel conquistador que pronto será incontrolable. Llegará el día en que una nueva generación de israelíes se alce. Esos no habrán detectado el menor sentimiento de vergüenza o de culpabilidad en sus padres”.
La cita ocupa un espacio textual equivalente a los poemas breves del poemario. No es ornamento, sino cesión de voz: Argelina calla para que Souss hable. La transcripción literal garantiza que el lector acceda al testimonio palestino sin mediación interpretativa. La estrategia evita apropiación: no es el poeta español quien acusa, sino el palestino que interpela directamente a los judíos silenciosos.
La pregunta de Souss es radical: “¿Con tu silencio, no tomas partido por los asesinos?”. Argelina no reformula la pregunta, la transmite íntegra. El poemario funciona como amplificador: la voz palestina que circula en edición limitada (1988) se inscribe en la poesía contemporánea española (2025).
Job como figura mediadora: ni apropiación ni ventriloquía
La elección de Job bíblico como voz central es estratégica: Job no es palestino ni español, sino arquetipo universal del sufrimiento inocente. Al hablar mediante Job, Argelina evita doble trampa: ventriloquía (fingir ser palestino) y distancia abstracta (hablar genéricamente sobre sufrimiento).
Job opera como figura mediadora que permite identificación sin apropiación. El verso “Job se sentó en la ceniza y dijo / Mi herida es la herida de un pueblo, / mi llaga es la llaga de los niños” establece identidad entre Job individual y Gaza colectiva. Sin embargo, Job no es Argelina ni es un palestino específico: es un personaje bíblico actualizado que representa el sufrimiento colectivo.
Esta estrategia replica la literatura testimonial de Paul Celan, quien escribió “nosotros” en “Todesfuge” para representar al pueblo judío entero sin reclamar la experiencia singular como propia. Job en Job en Gaza cumple función análoga: voz que condensa el colectivo sin reducirlo a individuo.
Documentación factual: contrapeso testimonial contra lirismo
Otra estrategia crucial consiste en contrapesar el lirismo poético mediante documentación factual verificable. La introducción y las notas contextuales citan fechas, lugares, perpetradores:
“los bombardeos contra las escuelas Al-Fakhura en 2009 y de la UNRWA en 2014, donde se refugiaban centenares de personas, creyéndose protegidas por Naciones Unidas, donde murieron más de 50, incluidos niños la historia se repitió en 2023, con el brutal bombardeo contra el centro sanitario Al-Ahli, donde se refugiaban miles de personas, con más de 500 muertos”.
La precisión factual (nombres, fechas, cifras) evita que el testimonio se disuelva en metáfora. Argelina no se limita a expresar solidaridad emocional, sino que documenta crímenes específicos. La función del poemario no es solo lírica, sino archivística: preservar la memoria mediante registro que contrasta con la documentación de Amnistía Internacional y UNRWA.
Esta estrategia evita apropiación estética: el sufrimiento palestino no se convierte en materia prima para el virtuosismo poético, sino que se documenta con rigor testimonial. La belleza formal (cuando aparece) está subordinada a la función testimonial.
Reconocimiento explícito de límites: “yo había estado allí”
Finalmente, Argelina evita apropiación mediante el reconocimiento explícito de los límites de su testimonio. La introducción documenta honestamente el alcance de su experiencia:
“Yo había estado allí unos años antes, donde conocí algunos palestinos, heridos física y psicológicamente por una historia que parece imitar a la de ese Job fulminado sin sentido”.
La fórmula “había estado allí unos años antes” es modesta: no reclama experiencia prolongada, solo visita breve. La expresión “conocí algunos palestinos” (no “todos”, no “el pueblo palestino”) limita cuantitativamente el alcance testimonial. La calificación “heridos física y psicológicamente” documenta la condición de los interlocutores sin apropiarse de su experiencia: Argelina vio las heridas, no las padeció.
Esta honestidad enunciativa es la ética fundamental de la literatura testimonial solidaria. Primo Levi pudo escribir Si esto es un hombre porque sobrevivió a Auschwitz. Argelina no puede escribir “si esto es un palestino” porque no lo es. Escribe Job en Gaza desde la posición de testigo externo solidario que amplifica voces, documenta crímenes, interpela la complicidad occidental.
Conclusión: voz profética, coral y testimonial sin apropiación
Job en Gaza transita exitosamente entre voz profética (poeta que denuncia poder), voz coral (colectivo palestino representado mediante Job), y voz testimonial (testigo solidario que documenta y amplifica) sin caer en apropiación colonial. La oscilación enunciativa entre primera persona singular (“Yo no lo veré”), primera persona plural (“nuestros gobiernos”), y tercera persona (narrador testigo) construye una polifonía que evita la ventriloquía: Job habla por los palestinos, Argelina habla a los occidentales, Ibrahim Souss habla directamente mediante cita literal.
La posición desde donde Argelina habla es compleja pero honesta: poeta español descendiente de conversos, con experiencia directa limitada de contacto con palestinos, que escribe desde la complicidad occidental para denunciar la complicidad occidental. La genealogía conversa (memoria de expulsión 1492) legitima la solidaridad sin reclamar identidad palestina: quien heredó el trauma de limpieza étnica puede denunciar la limpieza étnica contemporánea sin apropiarse de la experiencia ajena.
El destinatario primario es el lector español interpelado mediante referencias culturales específicas (expulsión 1492, Rafael Schutz, “nuestros gobiernos”). El poemario no busca persuadir a Israel, sino movilizar a Occidente mediante el reconocimiento de la complicidad. La interpelación es acusatoria: el silencio ante Gaza es complicidad con el genocidio.
Las estrategias de representación sin apropiación incluyen: citas directas extensas de voces palestinas (Ibrahim Souss), uso de Job bíblico como figura mediadora universal que evita la ventriloquía, documentación factual verificable que contrasta con las fuentes institucionales (Amnistía Internacional, UNRWA), y reconocimiento explícito de los límites testimoniales (“había estado allí unos años antes”). Estas estrategias garantizan que el poemario no silencie las voces palestinas mediante el acto mismo de representación, sino que las amplifique mediante el marco poético-testimonial.
Job en Gaza demuestra que la literatura testimonial solidaria puede representar el sufrimiento del otro sin apropiación si mantiene rigor ético: honestidad sobre la posición enunciativa, cesión de espacio textual a las voces directas, documentación factual contrapesando el lirismo, y reconocimiento de los límites testimoniales. La voz profética denuncia el poder, la voz coral representa al colectivo mediante Job mediador, la voz testimonial documenta y amplifica. Ninguna suplanta la voz palestina, todas construyen la solidaridad que exige justicia.