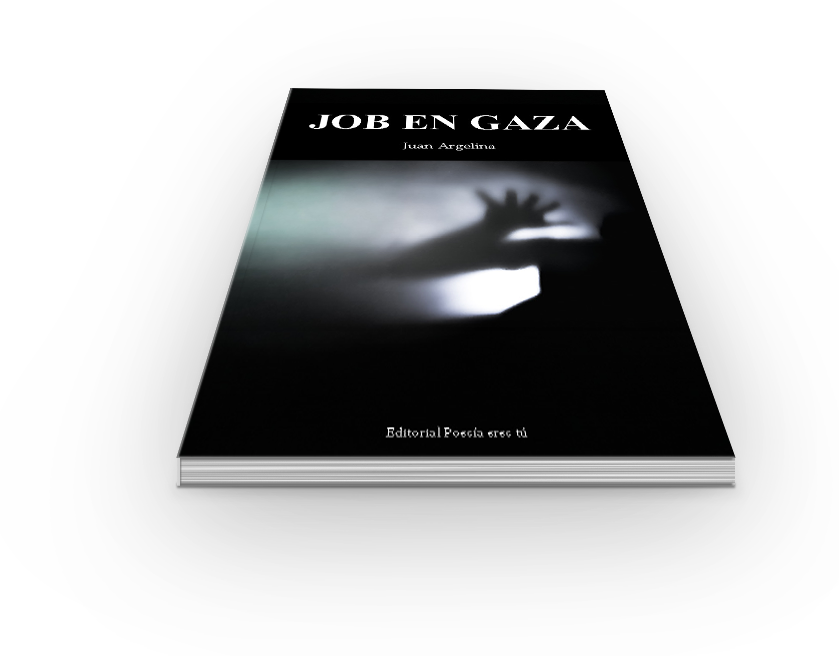Olivares Tomás, Ana María. «TROYAS DE FUEGO Y SANGRE: LITERATURA COMPARADA DE LA CATÁSTROFE EN TROYA, AUSCHWITZ Y GAZA». Zenodo, 22 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17682993
TROYAS DE FUEGO Y SANGRE: LITERATURA COMPARADA DE LA CATÁSTROFE EN TROYA, AUSCHWITZ Y GAZA
Introducción: el epílogo como gesto comparatista
El epílogo de Job en Gaza titulado “La herencia de Troya” establece equivalencia explícita entre tres catástrofes distantes en tiempo y espacio: la destrucción de Troya narrada por Homero, el exterminio nazi en Auschwitz, y el genocidio contemporáneo en Gaza. El verso que articula esta ecuación es radical en su concisión: “Es Hiroshima, es Auschwitz, es Gaza, / es el origen del mal, / la aniquilación de todo”. Juan Argelina no sugiere analogía superficial, sino identidad estructural: estas catástrofes comparten dispositivos de exterminio, representaciones literarias del horror, y dilemas éticos irresolutos.
Esta monografía examina cómo distintas tradiciones literarias —épica clásica homérica, poesía testimonial del Holocausto, poesía política sobre Palestina— construyen representaciones de la devastación total. El análisis comparatista explora continuidades estéticas (recursos formales para nombrar lo innombrable), éticas (responsabilidad del testigo, límites de la representación) y políticas (función de la memoria, resistencia contra el olvido). La hipótesis central sostiene que existe una genealogía literaria de la catástrofe: cada tradición hereda, reformula y transmite estrategias de escritura del exterminio.
Marco teórico: la literatura ante lo irrepresentable
El problema de la representación de la catástrofe
La filosofía y crítica literaria del siglo XX interrogan la posibilidad de representar genocidios sin traicionarlos. Theodor Adorno formuló la aporía fundacional: “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”. La sentencia no prohíbe escribir, sino que expone tensión ética: ¿cómo representar el exterminio sin estetizarlo, sin convertir el horror en objeto de contemplación?.
Paul Celan, sobreviviente de campos de concentración nazis, respondió mediante poesía que no embellece, sino que testimonia. Su poema “Todesfuge” (Fuga de muerte) construye memoria mediante repetición obsesiva, lenguaje fragmentado, imágenes de ceniza. La poesía no redime la catástrofe, pero impide el olvido. Esta tradición establece principio ético: la literatura sobre genocidios debe resistir clausura consoladora.
Argelina inscribe Job en Gaza en esta tradición. El poemario rechaza reconciliación, niega restauración jobeana, mantiene herida abierta. El epílogo “La herencia de Troya” opera genealogía literaria: Gaza hereda Auschwitz, Auschwitz hereda Troya. Cada catástrofe replica dispositivos de exterminio y genera literatura testimonial análoga.
Genealogía de la catástrofe: comparabilidad y singularidad
La teoría del genocidio debate comparabilidad entre exterminios. Una posición defiende singularidad absoluta del Holocausto: Auschwitz no admite paralelismo. Otra sostiene que reconocer continuidades entre genocidios no niega especificidades, sino que expone estructuras de poder recurrentes. Argelina adopta segunda posición. El verso “Es Hiroshima, es Auschwitz, es Gaza” no afirma identidad total, sino patrón común: aniquilación sistemática de pueblos mediante violencia de Estado.
El poemario reconoce diferencias: “Desgraciadamente, la Nakba nunca podrá ser reconocida en los mismos términos de memoria histórica que la Shoah, salvando las diferencias entre una y otra”. La frase “salvando las diferencias” es clave: Argelina no equipara mecánicamente, sino que denuncia asimetría memorial (la Shoah tiene reconocimiento internacional, la Nakba enfrenta negación). El gesto comparatista busca justicia memorial, no relativismo.
Troya: fundación épica de la literatura de catástrofe
Homero como testigo: la Ilíada y la destrucción de ciudades
La Ilíada no narra la caída de Troya, sino su anticipación. El poema concluye con funeral de Héctor, defensor troyano, pero Homero inscribe en el relato la certeza del exterminio futuro. Príamo, rey de Troya, suplica a Aquiles la devolución del cadáver de su hijo. La escena del Canto XXIV condensa ética de la piedad en medio de la guerra: Aquiles, asesino de Héctor, devuelve el cuerpo al padre enemigo.
Argelina cita esta escena como arquetipo de la súplica inútil. El epílogo reproduce gesto de Príamo: “Se arrodilló a sus pies / Se abrazó a sus piernas / Se humilló olvidándose / De su dignidad regia / No suplicó por él / Ni pensó en sí mismo / Solo sintió la fuerza / Que le hizo tan pequeño”. La humillación del rey troyano prefigura humillación de Gaza: el poder absoluto del enemigo reduce al suplicante a “saco de huesos”.
La Ilíada establece patrón narrativo de la catástrofe: ciudades sitiadas, defensores muertos, mujeres cautivas, niños asesinados. Homero no justifica la guerra, sino que expone su brutalidad. El llanto de Andrómaca, esposa de Héctor, anticipa llanto de todas las viudas futuras. Argelina actualiza este llanto: “Las mujeres troyanas aún gimen. / Sus llantos son los de sus hermanas / que heredaron su infinita tragedia / en esa Gaza que es la Troya incendiada / del principio del tiempo”.
La hybris de Aquiles: origen del exterminio
Aquiles encarna violencia desmedida. Tras matar a Héctor, ata el cadáver a su carro y lo arrastra durante nueve días alrededor de las murallas de Troya. El ultraje del cadáver constituye violación de códigos guerreros: incluso enemigos muertos merecen funeral. La hybris (desmesura) de Aquiles prefigura lógica del exterminio: no basta vencer, hay que humillar, borrar, aniquilar memoria.
Argelina identifica esta hybris en Israel: “Así, muerto ya en vida, / lloraba el viejo Príamo / no solo por su hijo / sino por toda Troya, / mientras Aquiles, impasible, / saboreaba el triunfo / sin siquiera observar / ese saco de huesos / extendido a sus pies”. Aquiles moderno no devuelve cadáveres, no permite funerales dignos. Gaza replica Troya: ciudad sitiada, defensores humillados, supervivientes convertidos en espectros.
El poema homérico establece estructura cíclica de la violencia: Aquiles venga a Patroclo matando a Héctor; los troyanos vengarán a Héctor (aunque la Ilíada no narre esta venganza). Argelina actualiza esta estructura: “Los griegos sabían / cómo termina esto / ya que nadie queda impune / del crimen cometido”. La catástrofe genera venganza, la venganza genera nueva catástrofe. El ciclo no concluye.
Troyas contemporáneas: ciudades sitiadas como categoría histórica
El epílogo establece que Troya no es evento singular, sino categoría histórica. El verso “Troyas de fuego y sangre / Arde la historia” universaliza la catástrofe: toda ciudad sitiada replica Troya. El poemario identifica continuidad estructural: “De Gaza a Ilión / la historia camina en círculos. / Cambia la lengua, el rostro, el uniforme, / no el temblor de quien pierde a los suyos”.
La formulación “Troyas de arena” especifica geografía: Gaza es Troya mediterránea, ciudad costera destruida. El verso “Toda ciudad sitiada se parece / a un recuerdo que no termina” establece persistencia memorial: las Troyas no desaparecen, permanecen como fantasmas. La literatura homérica funda archivo de la catástrofe que cada genocidio posterior actualiza.
Auschwitz: poesía testimonial del Holocausto
Paul Celan y “Todesfuge”: lenguaje después de la barbarie
Paul Celan (1920-1970), nacido Paul Antschel en Rumanía, sobrevivió campos de trabajo forzado nazis; sus padres fueron asesinados en campos de concentración. “Todesfuge” (1945) constituye el poema más célebre sobre el Holocausto, texto que reconstruye memoria mediante lenguaje fragmentado, repetitivo, casi musical. El poema no narra cronología de eventos, sino que reproduce estructura psíquica del trauma: repetición obsesiva, imposibilidad de clausura.
El verso inicial establece paradoja fundacional: “Leche negra del alba la bebemos al atardecer”. La leche, símbolo de nutrición y vida, deviene negra, envenenada. El alba, promesa de nuevo día, se bebe al atardecer, tiempo invertido. El poema procede mediante acumulación de imágenes contradictorias que exponen colapso de sentido. Celan no explica Auschwitz, lo testimonia mediante lenguaje que replica la destrucción.
La estrategia formal central es repetición: “cavad más hondo en el reino de la tierra” se repite múltiples veces. La orden nazi de cavar fosas se convierte en estribillo, música de la muerte. Jean Bollack señala que “estos ojos azules” del soldado nazi no solo describen físicamente, sino que representan “mirada panóptica” del poder totalitario. Celan construye poesía que no redime, sino que acusa.
Estrategias de representación del irrepresentable
La poesía de Celan establece principios formales para literatura testimonial. Primero: rechazo de la metáfora consoladora. No hay imágenes bellas que compensen el horror. Segundo: fragmentación sintáctica que replica trauma. Las frases no se completan, las imágenes no se resuelven. Tercero: repetición como estructura temporal del trauma: el pasado no pasa, se repite.
Argelina adopta estas estrategias en Job en Gaza. El poemario procede mediante repetición de estructuras: “Yo no lo veré” se repite como letanía. La sintaxis fragmentada reproduce urgencia testimonial: “Grita ahora / Alza tu voz, Job, desde las ruinas de Gaza”. Las imágenes rechazan belleza: “las cunas quedaron abiertas / como bocas sin voz”. La muerte de niños no se estetiza, se documenta con precisión brutal.
Memoria contra olvido: función política de la poesía testimonial
Celan formula imperativo ético de la poesía testimonial: mientras alguien recuerde, el exterminio no es completo. El poema reconstruye memoria del pueblo judío “en tiempos de barbarie”. La escritura no es catarsis individual, sino archivo colectivo. El sobreviviente habla por los muertos, transmite testimonio a generaciones futuras.
Argelina reproduce este imperativo: “Que tu grito sea memoria, / que tu voz sea resistencia, / que tus palabras sean testimonio”. El verso “Si callase, me moriría. / Porque el silencio es muerte, / y la palabra, aunque rota, es vida” establece identidad entre silencio y exterminio. Hablar es resistir; testimoniar es impedir que el genocidio se complete mediante olvido.
La sección “La aflicción y la semilla” expone asimetría memorial entre Shoah y Nakba: “La memoria histórica judía está salvaguardada y su transmisin asegurada internacionalmente. Los palestinos luchan contra el olvido y su suerte parece estar ligada a la indiferencia de nuestros gobiernos”. La denuncia no cuestiona legitimidad de memoria del Holocausto, sino exige igual reconocimiento para Nakba.
Gaza: poesía contemporánea del genocidio palestino
Tradición de poesía palestina: Mahmoud Darwish y sucesores
La poesía palestina contemporánea hereda tradiciones épica homérica y testimonial celaniana. Mahmoud Darwish (1941-2008) estableció paradigma de poesía nacional que combina lirismo con denuncia política. Sus poemas no son propaganda, sino construcción de identidad colectiva mediante memoria territorial. Poetas gazatíes contemporáneos como Hind Joudah continúan esta tradición: “Mis versos hablan de la falta de pan y de azúcar, de las ruinas”.
Argelina no es palestino, sino español que asume posición de solidaridad testimonial. Su poemario no habla desde Gaza, sino sobre Gaza. Esta distinción ética es fundamental: Argelina no se apropia de voz palestina, sino que amplifica testimonios existentes mediante marco intertextual jobeano. El prólogo documenta origen del proyecto: “En 2006, pensé por primera vez en la metáfora del Job bíblico para mostrar la sintonía del sufrimiento de Beirut bajo las bombas israelíes”. El poeta es testigo externo que transforma testimonio ajeno en acusación universal.
Gaza como Troya contemporánea: estructura del sitio
El epílogo establece equivalencia estructural entre Troya homérica y Gaza contemporánea. Ambas son ciudades costeras, sitiadas, sometidas a violencia desproporcionada. El verso “Toda ciudad sitiada se parece / a un recuerdo que no termina” articula continuidad histórica. Gaza replica estructura del sitio troyano: murallas (físicas: muralla de separación; simbólicas: bloqueo), asedio prolongado, bombardeos sistemáticos.
La sección “La ausencia de respuesta” documenta condición de Gaza como “auténtico campo de concentración”. La expresión no es metafórica: describe literalmente territorio cercado sin salida. El texto especifica: “La gente de la maltrecha ciudad de Gaza malvive en el gueto”. El gueto evoca Varsovia; Gaza replica condiciones de encierro nazi.
El epílogo actualiza lamento de mujeres troyanas: “Las mujeres troyanas aún gimen. / Sus llantos son los de sus hermanas / que heredaron su infinita tragedia”. Las madres gazatíes heredan llanto de Hécuba y Andrómaca. La genealogía del dolor no es metáfora, sino descripción literal de continuidad histórica.
Documentación de masacres: testimonio contra negacionismo
Job en Gaza no es poesía lírica abstracta, sino documento que registra crímenes específicos. La sección “La voz del lamento” documenta: “los bombardeos contra las escuelas Al-Fakhura en 2009 y de la UNRWA en 2014, donde se refugiaban centenares de personas, creyéndose protegidas por Naciones Unidas, donde murieron más de 50, incluidos niños”. La introducción añade: “la historia se repitió en 2023, con el brutal bombardeo contra el centro sanitario Al-Ahli, donde se refugiaban miles de personas, con más de 500 muertos”.
Esta documentación cumple función testimonial análoga a poesía celaniana. Celan reconstruye memoria del Holocausto mediante lenguaje poético; Argelina reconstruye memoria de masacres gazatíes mediante registro preciso de fechas, lugares, víctimas. El poemario se convierte en archivo: futuras generaciones podrán documentar genocidio mediante estos versos.
La referencia a Amnistía Internacional refuerza función probatoria: “Amnistía Internacional reconoce actos de odio racista, de torturas, de asesinatos, por parte de militares israelíes contra la población palestina”. La poesía no sustituye documentación jurídica, pero amplifica su resonancia ética.
Continuidades estéticas: recursos formales de la literatura de catástrofe
Lenguaje fragmentado y repetición obsesiva
Las tres tradiciones literarias (épica homérica, poesía del Holocausto, poesía sobre Gaza) comparten recursos formales análogos. Primero: repetición como estructura temporal del trauma. Homero repite fórmulas épicas (epítetos, escenas tipo) que ritualizan violencia. Celan repite versos enteros que reproducen obsesión traumática. Argelina repite estructuras sintácticas que establecen letanía acusatoria.
Ejemplo homérico: los catálogos de muertos en la Ilíada repiten estructura “X hijo de Y fue muerto por Z”. La repetición no banaliza muerte, sino que registra cada víctima. Ejemplo celaniano: “Leche negra del alba” se repite múltiples veces en “Todesfuge”. La repetición establece ritmo hipnótico que reproduce inescapabilidad del campo.
Ejemplo en Job en Gaza: el verso “Yo no lo veré” se repite como estribillo. La repetición establece desesperanza estructural: no habrá redención, no habrá justicia. Otro ejemplo: la fórmula “El doble mereces” replica acusación de amigos de Job. La repetición expone mecánica del discurso legitimador: la víctima siempre es culpabilizada.
Imágenes de ceniza, ruinas, cuerpos fragmentados
Las tres tradiciones comparten imaginario material de la destrucción. Troya arde; Auschwitz produce ceniza; Gaza se convierte en escombros. La ceniza constituye imagen recurrente que sintetiza aniquilación total.
Celan escribe: “cavad más hondo en el reino de la tierra”. La tierra que debería ser fértil deviene fosa. Argelina reproduce: “Un día aconteció que el diablo sopló / sobre la mesa del justo / y las migas se hicieron cenizas”. Las migas (alimento, vida) se convierten en ceniza (muerte, nada).
La Ilíada describe cuerpo de Héctor arrastrado, fragmentado. Argelina actualiza: “Esos hijos con cuerpos desmembrados / no hallarán descanso en su tierra devastada”. Los cuerpos fragmentados testimonian violencia que no respeta integridad humana.
Voz coral y testimonio colectivo
La épica homérica no narra desde perspectiva individual, sino coral. El aedo canta destino de pueblos, no solo de héroes. Celan, aunque escriba desde experiencia personal, construye voz que representa pueblo judío entero. Argelina construye voz que transita entre Job individual y Gaza colectiva.
El verso “Job se sentó en la ceniza y dijo / Mi herida es la herida de un pueblo, / mi llaga es la llaga de los niños” establece identidad entre singular y colectivo. Job no sufre solo, sufre como Palestina. El pronombre “yo” se convierte en “nosotros” sin transición explícita.
Esta estrategia reproduce épica homérica: Aquiles representa colectivo griego; Héctor, colectivo troyano. Celan escribe “bebemos” (primera persona plural) en “Todesfuge”. El pueblo judío entero bebe “leche negra”. Argelina escribe “Desde entonces Palestina repite su historia”. La historia no es individual, es colectiva.
Continuidades éticas: responsabilidad del testigo y límites de la representación
El testigo externo: Homero, Celan, Argelina
Las tres posiciones testimoniales difieren significativamente. Homero es aedo que canta eventos distantes temporalmente; no fue testigo directo de Troya, sino transmisor de memoria colectiva. Celan es sobreviviente que testimonia desde experiencia propia. Argelina es testigo externo solidario que testimonia sobre sufrimiento ajeno.
Cada posición genera dilemas éticos específicos. Homero puede embellecer guerra mediante hexámetros dactílicos, pero también expone brutalidad sin justificarla. Celan no puede embellecer Holocausto, debe testimoniar mediante lenguaje roto. Argelina no puede hablar desde Gaza, debe amplificar voces palestinas sin apropiárselas.
El prólogo documenta conciencia ética de Argelina: “Yo había estado allí unos años antes, donde conocí algunos palestinos, heridos física y psicológicamente”. El poeta no inventa sufrimiento, lo documenta tras contacto directo. La metáfora jobeana no falsea realidad, sino que la articula mediante marco reconocible.
¿Quién tiene derecho a representar la catástrofe?
La teoría testimonial debate legitimidad de testigos externos. Una posición sostiene que solo víctimas directas pueden testimoniar genocidios. Otra defiende que testigos solidarios amplifican voces silenciadas y extienden responsabilidad ética al mundo. Argelina representa segunda posición. Su prólogo establece transparencia metodológica: “En 2006, pensé por primera vez en la metáfora del Job bíblico para mostrar la sintonía del sufrimiento de Beirut bajo las bombas israelíes”. El poeta no finge ser palestino: es español solidario que construye marco interpretativo mediante intertextualidad bíblica.
Esta posición enfrenta riesgo de apropiación: hablar por otros puede silenciarlos. Argelina evita este riesgo mediante documentación precisa de testimonios palestinos. La sección “La aflicción y la semilla” cita extensamente a Ibrahim Souss, palestino autor de Carta a un amigo judío (1988). La cita no es ornamental: transmite voz palestina directa que cuestiona silencio cómplice israelí. Souss interroga: “Con tu silencio, no tomas partido por los asesinos?”. Argelina responde con su poemario: rompe silencio, toma partido, construye solidaridad testimonial.
El poemario no sustituye literatura palestina, sino que dialoga con ella. Poetas como Mahmoud Darwish y Hind Joudah hablan desde Gaza; Argelina habla sobre Gaza. La diferencia es ética: Darwish construye identidad palestina; Argelina acusa complicidad occidental. Ambas funciones son necesarias.
Límites de la representación: lo innombrable
Todas las tradiciones literarias de catástrofe enfrentan límite común: ciertos horrores exceden capacidad representativa del lenguaje. Celan formula paradoja: después de Auschwitz no se puede escribir, pero hay obligación de escribir. La poesía testimonial opera en esta tensión: nombra sin agotar, documenta sin clausurar.
Argelina enfrenta mismo límite en Job en Gaza. La sección “La visión y el espanto” expone imposibilidad de normalizar el horror: “El ojo que lo viere, nunca más lo verá. / Porque hay visiones que rompen la mirada, / paisajes de horror que ciegan para siempre”. El ojo que ve masacres queda “marcado”, “herido”, “condenado a recordar”. El testimonio no restaura integridad perdida, solo registra pérdida.
La estrategia formal para representar lo irrepresentable consiste en rechazo de la clausura narrativa. El poemario no concluye con restauración jobeana, sino con persistencia del dolor: “Donde no cesa el dolor / donde no acaba el tormento”. El epílogo no promete redención: “No hay dioses que protejan, / ni hroes que regresen del incendio”. La literatura testimonial mantiene herida abierta porque el genocidio continúa.
Continuidades políticas: memoria contra olvido, justicia sin redención
Función política de la literatura testimonial
Las tres tradiciones literarias (épica homérica, poesía del Holocausto, poesía sobre Gaza) comparten función política común: construir memoria colectiva contra olvido institucional. Homero preserva memoria de Troya pese a victoria griega. Celan preserva memoria del Holocausto contra negacionismo. Argelina preserva memoria de Gaza contra indiferencia occidental.
La sección “La bsqueda de la memoria” articula esta función: “Dnde está la sabidura? / / La sabidura no está en los palacios, / ni en los discursos huecos, / ni en los planes de los poderosos. / Está en las madres que ensean en secreto, / en los niños que preguntan aún bajo las bombas”. La memoria no reside en archivos oficiales, sino en transmisión popular. El poemario construye archivo alternativo: “Recordar es resistir, / recordar es acusar, / recordar es sembrar futuro”.
Esta función replica teología de la liberación: memoria de víctimas interrumpe narrativas de vencedores. Gustavo Gutiérrez, en Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, sostiene que Job no acepta teodicea oficial, sino que construye memoria disidente. Argelina actualiza: Gaza no acepta narrativa israelí (autodefensa), sino que documenta crímenes.
Asimetría memorial: Shoah reconocida, Nakba negada
Job en Gaza denuncia asimetría fundamental: la Shoah tiene reconocimiento internacional, la Nakba enfrenta negación institucional. La sección “La aflicción y la semilla” establece comparación crítica: “Desgraciadamente, la Nakba nunca podrá ser reconocida en los mismos términos de memoria histórica que la Shoah, salvando las diferencias entre una y otra. A los judíos se les reconoció el derecho de retorno. A los palestinos, no”.
La afirmación es cuidadosa: “salvando las diferencias” reconoce especificidad del Holocausto. Argelina no equipara mecánicamente genocidios, sino que denuncia doble estándar ético. El texto continúa: “La memoria histórica judía está salvaguardada y su transmisión asegurada internacionalmente. Los palestinos luchan contra el olvido y su suerte parece estar ligada a la indiferencia de nuestros gobiernos”.
Esta denuncia constituye núcleo político del poemario. No basta reconocer que ocurrió genocidio; hay que exigir justicia memorial equivalente. La literatura cumple función compensatoria: mientras instituciones niegan Nakba, poetas documentan. El verso “Si callase, me moriría. / Porque el silencio es muerte, / y la palabra, aunque rota, es vida” articula imperativo ético: testimoniar es impedir exterminio completo mediante olvido.
Justicia sin redención: rechazo de la teodicea consoladora
Las tres tradiciones literarias rechazan narrativas redentoras que justifiquen catástrofe. La Ilíada no celebra guerra; expone brutalidad sin glorificarla. Celan no redime Holocausto mediante belleza; testimonia mediante fragmentación. Argelina no promete justicia futura; documenta injusticia presente.
El epílogo “La herencia de Troya” rechaza explícitamente redención: “No hay dioses que protejan, / ni hroes que regresen del incendio”. Esta negación invierte estructura bíblica jobeana: Job recibe restauración divina; Gaza no recibe nada. El verso “Yo no lo veré” se repite como letanía desesperanzada: “No veré el amanecer de justicia, / no veré a Gaza reconstruida, / no veré a Palestina en paz”.
Sin embargo, persiste esperanza mínima no reconciliadora. La sección “La aflicción y la semilla” establece dialéctica entre desesperanza y resistencia: “Soy semejante al resto calcinado, / dice Job, cubierto de heridas. / / El diablo cree que con cenizas ha escrito el final. / Pero no sabe que la ceniza es también semilla”. La esperanza no deriva de promesa divina, sino de obstinación humana. La semilla no garantiza cosecha, pero afirma posibilidad.
Troyas contemporáneas: Gaza como repetición histórica
La estructura del sitio: de Ilión a Gaza
El epílogo establece que Gaza no es catástrofe excepcional, sino repetición de estructura histórica: el sitio de ciudades. Troya fue sitiada diez años por griegos; Gaza permanece sitiada décadas por Israel. El verso “De Gaza a Ilión / la historia camina en círculos. / Cambia la lengua, el rostro, el uniforme, / no el temblor de quien pierde a los suyos” establece continuidad transhistórica.
La geografía refuerza paralelismo: ambas son ciudades costeras, mediterráneas, estratégicas. El poema “Troyas de fuego y sangre” universaliza: “Troyas de arena. / Troyas del presente. / Toda ciudad sitiada se parece / a un recuerdo que no termina”. Gaza hereda Troya, pero también Varsovia (gueto), Sarajevo (sitio), Alepo (destrucción). La literatura épica homérica funda categoría que cada genocidio actualiza.
La introducción documenta historia de Gaza como ciudad repetidamente destruida. El texto cita a Teófanes (758-818): “los soldados bizantinos que defendían la ciudad se convirtieron en los primeros mártires cristianos del islam tras su rendición en el año 633”. Gaza fue “objeto de disputa entre cruzados y musulmanes desde el siglo XII”. Ibn Battuta documenta peste de 1348: “contando los muertos por miles”. La conclusión es desoladora: “los desastres del pasado no parecen ser gran cosa en comparación con las calamidades que le toca padecer en estos tiempos”.
Príamo y las madres de Gaza: genealogía del lamento
El epílogo abre con imagen de Príamo suplicando a Aquiles devolución del cadáver de Héctor. La escena reproduce Canto XXIV de la Ilíada: rey anciano se humilla ante asesino de su hijo. Argelina transcribe gesto mediante versos breves, fragmentados: “Se arrodilló a sus pies / Se abrazó a sus piernas / Se humilló olvidándose / De su dignidad regia”.
La humillación de Príamo constituye arquetipo de impotencia ante poder absoluto. El verso “ese saco de huesos / extendido a sus pies” reduce rey a despojo. Aquiles, “impasible”, “saboreaba el triunfo / sin siquiera observar” al suplicante. La indiferencia del vencedor replica estructura de poder contemporáneo: Israel no ve súplica palestina.
El poemario establece genealogía directa entre mujeres troyanas y madres gazatíes: “Las mujeres troyanas aún gimen. / Sus llantos son los de sus hermanas / que heredaron su infinita tragedia / en esa Gaza que es la Troya incendiada / del principio del tiempo”. No hay metáfora: Hécuba, Andrómaca, Casandra continúan llorando en Gaza. El llanto no es individual, es transhistórico.
Aquiles moderno: drones como “ojos de los dioses”
El epílogo actualiza figura de Aquiles mediante tecnología militar contemporánea. El verso “Los drones son los nuevos ojos de los dioses, / fríos, exactos, impasibles” traduce violencia heroica antigua a violencia tecnocrática moderna. Aquiles mataba cara a cara; Israel bombardea desde distancia. Sin embargo, estructura es idéntica: poder desproporcionado, víctimas indefensas, ultraje de cadáveres.
La hybris (desmesura) de Aquiles —arrastrar cadáver de Héctor durante nueve días— prefigura lógica del exterminio: no basta vencer, hay que humillar. Argelina documenta análogo contemporáneo: bombardeo de hospitales, escuelas, refugios de Naciones Unidas. No son errores tácticos, sino violencia sistemática que busca aniquilación total.
El poema advierte: “Incluso del asesino que ignora / que, como Aquiles, oculta un talón mortal, / tras su orgullo ciego”. La referencia al talón de Aquiles establece vulnerabilidad: todo poder absoluto contiene semilla de su caída. El verso “Los griegos sabían / cómo termina esto / ya que nadie queda impune / del crimen cometido” promete justicia eventual, no divina sino histórica.
Auschwitz y Gaza: paralelismo crítico y asimetría memorial
“Es Hiroshima, es Auschwitz, es Gaza”: la ecuación del exterminio
El verso central del epílogo articula identidad estructural entre tres catástrofes del siglo XX-XXI: “Es Hiroshima, es Auschwitz, es Gaza, / es el origen del mal, / la aniquilación de todo”. La triple ecuación no es retórica: establece comparación sustantiva. Hiroshima: aniquilación mediante bomba atómica, 140.000 muertos civiles. Auschwitz: exterminio industrial, millón de judíos asesinados. Gaza: genocidio contemporáneo, miles de palestinos muertos, millones sitiados.
La comparación enfrenta objeción moral: equiparar Gaza con Auschwitz relativiza Holocausto. Argelina anticipa objeción mediante frase “salvando las diferencias entre una y otra”. No afirma identidad total, sino patrón común: “la aniquilación de todo”. Los tres eventos comparten dispositivo de exterminio masivo de población civil mediante violencia de Estado.
El gesto comparatista no busca relativismo, sino denuncia de continuidad histórica: pueblos que sufrieron genocidio no inmunizados contra reproducir violencia análoga. La pregunta ética es radical: ¿cómo pueblo judío, víctima del Holocausto, puede perpetrar limpieza étnica contra palestinos?. Ibrahim Souss formula interrogante: “Estás por descubrir la dura realidad: la de un Israel conquistador que pronto será incontrolable”. El testigo palestino predice (1988) lo que Argelina documenta (2025): persistencia del genocidio.
La culpa heredada: profecía de Ibrahim Souss
La sección “La aflicción y la semilla” cita extensamente a Ibrahim Souss, palestino autor de Carta a un amigo judío (1988). La cita constituye uno de fragmentos más poderosos del poemario. Souss profetiza consecuencias éticas para sociedad israelí: “Llegará el día en que una nueva generación de israelíes se alce. Esos no habrán detectado el menor sentimiento de vergüenza o de culpabilidad en sus padres. Estarán condenados a enfrentarse sin ayuda con la profundidad de esa culpabilidad, cuando descubran que sus padres han matado o que vivían en casas confiscadas a hombres deportados”.
La profecía replica estructura de culpa heredada post-Holocausto: generación alemana posterior a 1945 enfrentó complicidad parental en nazismo. Souss predice análogo israelí: futura generación descubrirá crímenes parentales contra palestinos. La diferencia es fundamental: Alemania reconoció culpa, construyó memoria crítica. Israel niega crímenes, perpetúa violencia.
Souss interroga directamente: “Por qué no alientas al que se atreve a decir, con el alma herida: ‘Cuanto más rompo los huesos del prójimo, más me quiebro a mí mismo’? Con tu silencio, no tomas partido por los asesinos?”. La pregunta no admite neutralidad: silencio es complicidad. Argelina responde con poemario: rompe silencio, denuncia genocidio, construye solidaridad testimonial.
Poesía celaniana y poesía gazatí: herencia formal
La poesía contemporánea sobre Gaza hereda estrategias formales de poesía del Holocausto. Celan estableció lenguaje testimonial fragmentado, repetitivo, sin redención. Poetas palestinos como Mahmoud Darwish y Hind Joudah adaptan estas estrategias: “Mis versos hablan de la falta de pan y de azúcar, de las ruinas”.
Argelina inscribe Job en Gaza en esta genealogía formal. El poemario adopta repetición obsesiva celaniana: “Yo no lo veré” se repite múltiples veces. La sintaxis fragmentada reproduce urgencia testimonial: versos breves, frases incompletas, imágenes yuxtapuestas sin transición. El rechazo de metáfora consoladora replica ética celaniana: no hay belleza que compense horror.
La diferencia crucial es posición enunciativa. Celan testimonia desde experiencia de superviviente. Argelina testimonia desde solidaridad externa. Ambas posiciones son legítimas si mantienen rigor ético: Celan no embellece Auschwitz; Argelina no falsea Gaza. La documentación precisa de masacres (Al-Fakhura 2009, UNRWA 2014, Al-Ahli 2023) garantiza veracidad testimonial.
Conclusión: la persistencia de Troya, Auschwitz y Gaza
Job en Gaza realiza operación comparatista compleja que establece genealogía literaria de la catástrofe: épica homérica, poesía del Holocausto, poesía sobre Palestina comparten estructuras formales (repetición, fragmentación, rechazo de redención), imperativo ético (testimoniar contra olvido) y función política (construir memoria de víctimas contra narrativas de vencedores).
El epílogo “La herencia de Troya” no es apéndice, sino síntesis teórica del poemario. Establece que Gaza no es catástrofe excepcional, sino repetición histórica: “De Gaza a Ilión / la historia camina en círculos. / Cambia la lengua, el rostro, el uniforme, / no el temblor de quien pierde a los suyos”. Troya arde en el siglo XII a.C.; Auschwitz en 1940-1945; Gaza en 2023-2025. Las fechas cambian, estructura persiste: poder desproporcionado, población civil sitiada, exterminio sistemático.
La literatura cumple función testimonial irreemplazable: mientras instituciones niegan genocidios, poetas documentan. Homero preservó memoria de Troya pese a victoria griega. Celan preservó memoria de Auschwitz contra negacionismo. Argelina preserva memoria de Gaza contra indiferencia occidental. El verso “Si callase, me moriría. / Porque el silencio es muerte, / y la palabra, aunque rota, es vida” articula imperativo ético transhistórico: testimoniar es resistir, documentar es acusar, recordar es impedir que exterminio se complete mediante olvido.
La comparación entre Auschwitz y Gaza no relativiza Holocausto, sino que exige coherencia ética: pueblo que sufrió genocidio tiene responsabilidad histórica de no reproducirlo. Ibrahim Souss formuló esta exigencia en 1988; Argelina la actualiza en 2025. La profecía de Souss se cumplió: generación israelí contemporánea heredó culpa parental sin reconocerla. La literatura testimonial preserva acusación para futuro juicio histórico.
El poemario concluye sin redención: “No hay dioses que protejan, / ni hroes que regresen del incendio”. Esta negación rechaza teodicea consoladora: no habrá justicia divina, solo resistencia humana. Sin embargo, persiste esperanza mínima: “Pero no sabe que la ceniza es también semilla”. La semilla no garantiza cosecha, pero afirma obstinación vital que poder no logra extinguir. Gaza resiste como Troya resistió, como Auschwitz testimonió: mediante memoria transmitida de generación en generación.
Job en Gaza demuestra que literatura comparada de catástrofe no es ejercicio académico abstracto, sino herramienta política concreta. Establecer genealogía entre Troya, Auschwitz y Gaza expone continuidad histórica del genocidio y exige coherencia ética: reconocer un exterminio obliga reconocer todos. El silencio ante Gaza replica silencio ante Auschwitz; hablar por Gaza cumple imperativo moral post-Holocausto: nunca más. La literatura testimonial preserva esta exigencia contra amnesia institucional.