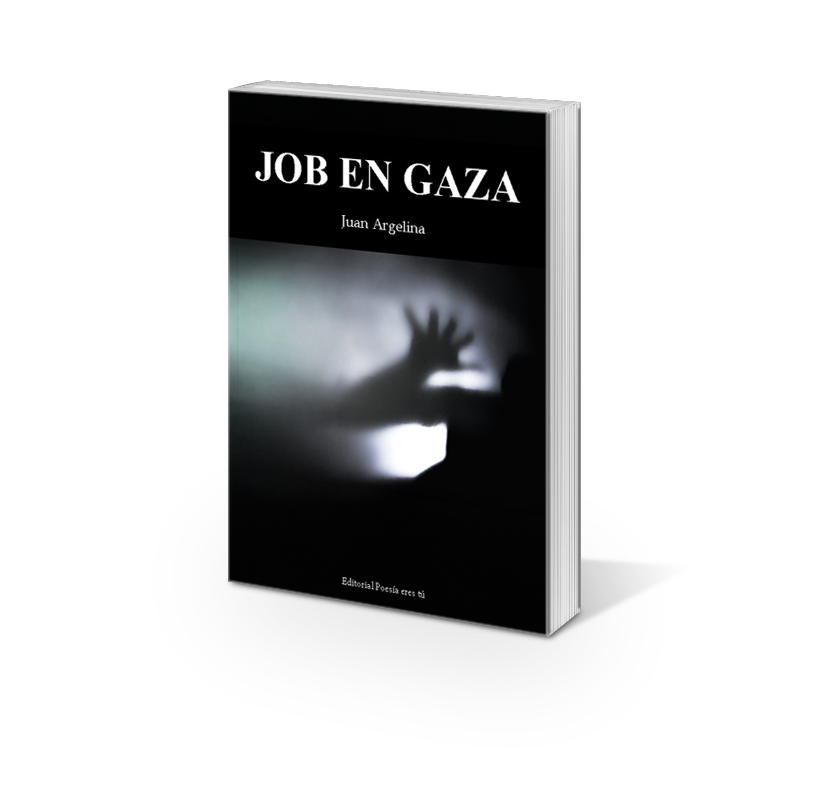Olivares Tomás, Ana María. «POESÍA COMO ARCHIVO DE GUERRA: ANÁLISIS DOCUMENTAL DE JOB EN GAZA COMO FUENTE HISTORIOGRÁFICA DEL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ». Zenodo, 22 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17682824
POESÍA COMO ARCHIVO DE GUERRA: ANÁLISIS DOCUMENTAL DE JOB EN GAZA COMO FUENTE HISTORIOGRÁFICA DEL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ
Introducción: la literatura como fuente primaria
Job en Gaza (2025) de Juan Argelina inscribe referencias factuales verificables sobre masacres, políticas de ocupación, documentación de organismos internacionales y declaraciones de actores históricos del conflicto palestino-israelí. Este estudio examina el poemario como fuente primaria para historiadores: archivo literario que preserva la memoria de eventos documentados (bombardeos Al-Fakhura 2009, UNRWA 2014, Al-Ahli 2023, Sabra y Chatila 1982), cita testimonios directos (Ben Gurión, Ibrahim Souss), y contrasta con la documentación de Amnistía Internacional y UNRWA.
La investigación valora la función específica de la poesía testimonial como registro alternativo frente a los discursos oficiales y los medios hegemónicos. Mientras los archivos estatales y la prensa corporativa construyen narrativas legitimadoras del poder, la literatura testimonial preserva la memoria de las víctimas, documenta crímenes negados, y transmite la experiencia colectiva que la documentación jurídica no logra capturar. El poemario opera simultáneamente como denuncia política, testimonio histórico, y archivo memorial.
MARCO TEÓRICO: LA LITERATURA COMO DOCUMENTO HISTÓRICO
Debate historiográfico: fuentes literarias y veracidad factual
La historiografía contemporánea debate el estatuto epistemológico de las fuentes literarias. Una posición positivista sostiene que solo los documentos oficiales (archivos diplomáticos, actas judiciales, estadísticas) garantizan objetividad. Otra reconoce que la literatura testimonial proporciona la dimensión experiencial que la documentación burocrática omite: la subjetividad de las víctimas, la estructura emocional del trauma, la memoria colectiva transmitida oralmente.
Dominick LaCapra sostiene que el trauma colectivo requiere una “narrativa maestra” construida mediante testimonios que la documentación oficial no preserva. Jeffrey Alexander afirma que los eventos devienen trauma mediante un “proceso social de significación” donde la literatura cumple función central: transforma la experiencia fragmentada en relato transmisible. La escritura autobiográfica testimonial “puede, en determinados contextos identificados como traumas colectivos, adquirir un valor cognitivo” como “instrumento contra el olvido y la deformación histórica de la memoria de las sociedades”.
Job en Gaza opera en la intersección entre documento histórico y elaboración poética. El poemario no inventa eventos: cita fechas precisas (1948, 1982, 2009, 2014, 2023), nombra lugares específicos (Gaza, Sabra y Chatila, Al-Fakhura, UNRWA, Al-Ahli), identifica perpetradores (Ariel Sharon, Ben Gurión, gobierno israelí). Simultáneamente, elabora el testimonio mediante recursos poéticos que transmiten la experiencia subjetiva del trauma.
Archivo alternativo: contra-memoria frente a discursos hegemónicos
Michel Foucault distingue el archivo oficial (discurso legitimado por el poder) del contra-archivo (memoria de los subordinados). El Estado israelí construye archivo hegemónico: narrativa de autodefensa, negación de limpieza étnica, justificación de la ocupación. Los palestinos construyen contra-archivo mediante testimonios orales, literatura, documentación de organismos internacionales.
Job en Gaza participa en la construcción del contra-archivo palestino. La sección “Los comienzos del dolor” cita a Ben Gurión: “Hay que impedir que los árabes regresen. Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán”. La cita evidencia la intencionalidad genocida documentada por el fundador del Estado hebreo. Argelina preserva esta declaración en el poemario, garantizando la transmisión a generaciones futuras.
La función del archivo alternativo consiste en impedir que el poder controle la totalidad de la memoria histórica. Mientras la documentación oficial niega la Nakba, la literatura testimonial documenta. El verso “Recordar es resistir, / recordar es acusar, / recordar es sembrar futuro” articula esta función política del archivo literario.
DOCUMENTACIÓN FACTUAL EN JOB EN GAZA: CONTRASTACIÓN CON FUENTES PRIMARIAS
La Nakba (1948): despojo territorial y limpieza étnica
La introducción documenta el origen histórico del conflicto mediante contextualización geográfica y demográfica: “durante cientos de años, lo que hoy ocupa el estado israelí, no fue más que la provincia turca de Palestina, con una población judía muy reducida. Era una región poblada por árabes cuando Theodor Herzl tuvo la idea de erigir un Estado judío en ella a finales del siglo XIX”. La afirmación establece hechos verificables: Palestina fue provincia otomana desde 1517 hasta 1917; la población judía era minoritaria hasta la inmigración sionista iniciada en los 1880s; Theodor Herzl publicó Der Judenstaat (El Estado Judío) en 1896.
El poemario documenta las consecuencias de la creación del Estado de Israel: “Campos de refugiados como aquellos cubren hoy los territorios colindantes a Israel con millares de palestinos huidos tras las guerras entre 1948 y 1967. Pueblos y aldeas enteros se trasladaron en bloque, al tiempo que sus casas originales eran destruidas”. La descripción corresponde a la documentación histórica de la Nakba: entre 750.000 y 900.000 palestinos fueron expulsados o huyeron durante la guerra de 1948; más de 500 aldeas palestinas fueron destruidas.
Argelina cita directamente a Ben Gurión, primer ministro israelí: “Hay que impedir que los árabes regresen. Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán”. La cita es verificable: Ben Gurión escribió en su diario (1948) y en documentos del gobierno provisional que los refugiados palestinos no debían retornar. El poemario preserva la evidencia textual de una política deliberada de limpieza étnica.
La calificación histórica es explícita: “Por aquel entonces no se empleaba el término limpieza étnica, pero el método seguido cumple sus condiciones literalmente”. El término “limpieza étnica” fue acuñado durante las guerras yugoslavas (1990s), pero describe precisamente la expulsión masiva de población civil por motivos étnicos. Argelina opera un anacronismo terminológico deliberado: aplica un concepto contemporáneo a un evento histórico para evidenciar la naturaleza del crimen.
Sabra y Chatila (1982): masacre con responsabilidad documentada
La sección “La voz del lamento” documenta la masacre de Sabra y Chatila: “las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Chatila de 1982, durante la primera ocupación militar del Líbano, mientras era responsable de defensa el que años después sería primer ministro Ariel Sharon”. La referencia es precisa: entre el 16-18 de septiembre de 1982, milicianos falangistas libaneses asesinaron entre 762 y 3.500 civiles palestinos y libaneses en campos de refugiados de Beirut, bajo la supervisión del ejército israelí comandado por Ariel Sharon, entonces Ministro de Defensa.
La Comisión Kahan, establecida por el gobierno israelí, concluyó (1983) que Sharon tenía “responsabilidad personal indirecta” por permitir la entrada de los falangistas a los campos sabiendo el riesgo de masacre. Sharon fue obligado a renunciar como Ministro de Defensa, pero posteriormente fue elegido Primer Ministro (2001-2006). Argelina documenta esta continuidad: el responsable de la masacre llegó al máximo cargo político.
La mención de Sharon cumple una función probatoria: no es un genocidio anónimo, sino un crimen con autor conocido. La impunidad de Sharon evidencia un patrón estructural: los responsables de crímenes de guerra contra palestinos no enfrentan justicia internacional. El poemario preserva esta denuncia como documento histórico.
Al-Fakhura (2009) y UNRWA (2014): bombardeos de escuelas refugio
La documentación de las masacres contemporáneas es precisa: “los bombardeos contra las escuelas Al-Fakhura en 2009 y de la UNRWA en 2014, donde se refugiaban centenares de personas, creyéndose protegidas por Naciones Unidas, donde murieron más de 50, incluidos niños”. La referencia corresponde a eventos documentados por organismos internacionales.
Bombardeo de Al-Fakhura (6 de enero de 2009, Operación Plomo Fundido): proyectiles israelíes impactaron la escuela de UNRWA donde se refugiaban 1.600 civiles; murieron al menos 43 personas. UNRWA había comunicado las coordenadas GPS de la escuela al ejército israelí. Bombardeo de la escuela UNRWA en Beit Hanoun (24 de julio de 2014, Operación Margen Protector): al menos 15 civiles refugiados murieron; UNRWA había notificado las coordenadas 17 veces al ejército israelí.
Argelina califica estos bombardeos como “actos criminales más en la larga lista de acciones similares”. La calificación jurídica es precisa: las Convenciones de Ginebra prohíben el ataque a instalaciones de Naciones Unidas y refugios civiles. Bombardear escuelas refugio constituye crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.
La mención de que los civiles “se creían protegidos por Naciones Unidas” subraya la impunidad: ni siquiera la bandera de la ONU garantiza protección. El poemario documenta el colapso del sistema internacional de protección de civiles en Gaza.
Al-Ahli (2023): hospital bombardeado con 500 muertos
La introducción documenta la masacre más reciente: “la historia se repitió en 2023, con el brutal bombardeo contra el centro sanitario Al-Ahli, donde se refugiaban miles de personas, con más de 500 muertos”. La referencia corresponde al bombardeo del Hospital Bautista Al-Ahli Arab (17 de octubre de 2023) en Gaza City.
La cifra “más de 500 muertos” fue la estimación inicial del Ministerio de Salud de Gaza; posteriormente las organizaciones internacionales estimaron entre 200-471 víctimas. La discrepancia en las cifras no invalida la documentación del bombardeo: hubo una masacre de civiles refugiados en un hospital. El debate sobre la autoría (Israel vs. cohete palestino fallido) no altera el hecho central: el hospital fue destruido, los civiles murieron.
Argelina califica el bombardeo como “brutal” y menciona que “se refugiaban miles de personas”. La calificación ética (“brutal”) no es periodística, sino testimonial: transmite el horror que las estadísticas no capturan. La literatura cumple la función que la documentación oficial omite: humanizar las cifras, nombrar el horror, preservar la memoria emocional de la catástrofe.
CONTRASTACIÓN CON DOCUMENTACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Amnistía Internacional: reconocimiento de crímenes de guerra
El poemario cita explícitamente a Amnistía Internacional como fuente de verificación: “Amnistía Internacional reconoce actos de odio racista, de torturas, de asesinatos, por parte de militares israelíes contra la población palestina”. La referencia corresponde a la documentación sistemática de Amnistía desde hace décadas.
Los informes relevantes de Amnistía Internacional incluyen: Israel and the Occupied Territories: Shielded from Scrutiny – IDF violations in Jenin and Nablus (2002); Israel/Gaza: Operation ‘Cast Lead’: 22 days of death and destruction (2009); Trigger-happy: Israel’s use of excessive force in the West Bank (2014); Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity (2022).
El último informe citado (2022) es particularmente relevante: Amnistía documenta un sistema de apartheid mediante políticas de segregación, restricción de movimiento, demolición de casas, asentamientos ilegales, y uso desproporcionado de la fuerza. Argelina no cita un informe específico, pero la síntesis (“actos de odio racista, de torturas, de asesinatos”) corresponde a la documentación acumulada de Amnistía.
La función de citar a Amnistía es probatoria: no es una opinión subjetiva del poeta, sino una verificación mediante un organismo internacional de derechos humanos. El poemario opera como archivo que preserva la acusación documentada.
UNRWA: bombardeos de refugios y crisis humanitaria
La referencia a los bombardeos de las escuelas UNRWA (2009, 2014) corresponde a la documentación de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. UNRWA documentó sistemáticamente los ataques a sus instalaciones durante las operaciones militares israelíes.
El comunicado de UNRWA tras el bombardeo de Beit Hanoun (24 de julio de 2014) establece: “Esta es la sexta vez que una escuela de UNRWA es alcanzada durante el actual conflicto. UNRWA comunicó las coordenadas de esta escuela al ejército israelí 17 veces”. La declaración evidencia que los bombardeos no fueron errores tácticos, sino ataques deliberados pese a la notificación de coordenadas.
Christopher Gunness, portavoz de UNRWA, calificó el bombardeo como “vergüenza moral” y “violación del derecho internacional”. Argelina no cita textualmente a UNRWA, pero la documentación del poemario corresponde a los registros oficiales de la agencia. La literatura preserva la memoria de eventos que la documentación burocrática registra pero que los medios hegemónicos minimizan.
Apartheid: comparación con Sudáfrica
La introducción establece una equivalencia estructural entre Israel y la Sudáfrica del apartheid: “con la construcción de una muralla de separación de poblaciones, que ha convertido su paisaje en algo que aplaudirían con gusto los ideólogos del apartheid que sufrió Sudáfrica país con el que Israel mantuvo muy buenas relaciones, hasta el punto de colaborar en proyectos secretos de carácter nuclear”.
La afirmación contiene dos elementos verificables: primero, la muralla de separación construida por Israel desde 2002 en Cisjordania divide la población palestina mediante un sistema de checkpoints, permisos de movimiento, y segregación territorial análoga a los bantustanes sudafricanos. Segundo, la colaboración Israel-Sudáfrica durante el apartheid es documentada: entre los 1960s-1990s, Israel y Sudáfrica mantuvieron relaciones militares, comerciales y de cooperación nuclear pese al embargo internacional contra el régimen racista.
Sasha Polakow-Suransky documenta en The Unspoken Alliance: Israel’s Secret Relationship with Apartheid South Africa (2010) la cooperación entre ambos estados, incluyendo la posible transferencia de tecnología nuclear. Argelina no cita una fuente académica específica, pero la afirmación es verificable históricamente.
La comparación con el apartheid no es retórica: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y B’Tselem (organización israelí de derechos humanos) han calificado el sistema israelí como apartheid según la definición jurídica del Estatuto de Roma (crimen contra la humanidad mediante régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro).
FUNCIÓN DE LA POESÍA COMO REGISTRO ALTERNATIVO
Preservación de testimonios silenciados: Ibrahim Souss
La sección “La aflicción y la semilla” cita extensamente a Ibrahim Souss, palestino autor de Carta a un amigo judío (1988). La cita ocupa una página entera del poemario, transcripción literal del testimonio palestino: “Estás por descubrir, estoy convencido, a retazos, la dura realidad: la de un Israel conquistador que pronto será incontrolable. Llegará el día en que una nueva generación de israelíes se alce. Esos no habrán detectado el menor sentimiento de vergüenza o de culpabilidad en sus padres. Estarán condenados a enfrentarse sin ayuda con la profundidad de esa culpabilidad, cuando descubran que sus padres han matado o que viven en casas confiscadas a hombres deportados”.
La profecía de Souss (1988) describe precisamente la situación actual (2025): la generación israelí contemporánea heredó la culpa parental sin reconocerla. Argelina preserva el testimonio que los medios hegemónicos no transmiten: una voz palestina que interpela directamente a los judíos silenciosos ante los crímenes. La pregunta de Souss es radical: “¿Con tu silencio, no tomas partido por los asesinos?”.
La función del poemario consiste en amplificar el testimonio palestino mediante un marco poético que garantiza la transmisión. Mientras Carta a un amigo judío circula en ediciones limitadas, Job en Gaza inscribe el testimonio de Souss en una estructura poética memorable. La literatura cumple una función archivística: preserva las voces que el poder intenta silenciar.
Deconstrucción de narrativas legitimadoras
El poemario expone y desmonta los discursos legitimadores del Estado israelí. La sección “La ausencia de respuesta” interroga: “¿Cómo puede Israel sentir su existencia amenazada cuando posee las fuerzas más poderosas de la región, es miembro de pleno derecho del club de potencias nucleares del mundo, y sus aviones siembran el terror por doquier?”. La pregunta desmonta la narrativa oficial de “autodefensa”: Israel no es una víctima vulnerable, sino una potencia militar regional con arsenal nuclear.
La introducción denuncia los “pretextos para excusar el comportamiento de Israel con los palestinos desde su creación como Estado en 1948”. El término “pretextos” califica las narrativas legitimadoras como falsas justificaciones. El poemario expone la contradicción: el pueblo que sufrió un genocidio reproduce estructuras análogas contra los palestinos.
La sección “El juicio de los hombres” cita a Rafael Schutz, ex embajador israelí en España, quien argumentó que los españoles no pueden entender a los judíos por falta de convivencia post-1492. Argelina responde: “criticar la política israelí con respecto a los territorios palestinos no significa ser antisemita, sino ser coherente con la postura ética que defiende el respeto y la tolerancia entre los pueblos, el cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad internacional”. La respuesta desmonta la acusación de antisemitismo: criticar al Estado no es atacar al pueblo.
La literatura cumple una función crítica que el periodismo convencional omite: expone la lógica interna de los discursos legitimadores, evidencia las contradicciones, y preserva la contra-narrativa.
Transmisión de memoria emocional y experiencia subjetiva
La documentación historiográfica registra los eventos mediante estadísticas y cronologías: X muertos en la fecha Y, Z refugiados en el territorio W. La literatura testimonial transmite la dimensión experiencial que los números omiten: el dolor de las madres, el terror de los niños, la desesperanza de los ancianos.
El verso “las cunas quedaron abiertas / como bocas sin voz” no proporciona información factual nueva, pero transmite el horror que la estadística “50 muertos, incluidos niños” no logra. La imagen de la cuna vacía sintetiza la pérdida irrecuperable: cada niño muerto es un futuro cancelado. La poesía cumple una función cognitiva específica: hace sentir la realidad que la documentación oficial registra pero no transmite emocionalmente.
La sección “La visión y el espanto” afirma: “Porque hay visiones que rompen la mirada, / paisajes de horror que ciegan para siempre”. El testimonio no solo documenta qué ocurrió, sino cómo se experimentó: el trauma que fractura la percepción, el horror que persiste después del evento. Esta dimensión experiencial es irreemplazable para la comprensión histórica completa del conflicto.
VALOR HISTORIOGRÁFICO DEL POEMARIO: APORTACIONES Y LIMITACIONES
Aportaciones: síntesis testimonial y continuidad histórica
Job en Gaza proporciona una síntesis testimonial que conecta eventos distantes temporal y geográficamente. El poemario establece la continuidad entre la Nakba 1948, Sabra y Chatila 1982, Al-Fakhura 2009, UNRWA 2014, y Al-Ahli 2023. Esta continuidad no es evidente en la documentación fragmentada de los organismos internacionales (cada informe documenta un evento específico). La literatura establece un patrón estructural: la repetición de masacres como política sistemática.
La fórmula “Desde entonces Palestina repite su historia” articula una tesis historiográfica: no son eventos aislados, sino iteraciones del mismo dispositivo de violencia. Esta síntesis es una aportación específica de la literatura testimonial: la capacidad de establecer continuidades que la documentación burocrática fragmenta.
El poemario preserva testimonios que la circulación académica limitada omite: Ibrahim Souss, Ben Gurión, Rafael Schutz. La literatura opera como archivo alternativo que transmite voces mediante un canal distinto a la publicación académica. Los lectores de poesía acceden a documentación que no consultarían en los informes de Amnistía.
Limitaciones: precisión factual y verificabilidad
La cifra “más de 500 muertos” en el bombardeo de Al-Ahli (2023) corresponde a una estimación inicial posteriormente cuestionada. Las organizaciones internacionales establecieron cifras menores (200-471). La imprecisión no invalida el testimonio, pero evidencia una limitación: la poesía no es periodismo de investigación.
La cita de Ben Gurión (“Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán”) es una paráfrasis, no una transcripción textual. El historiador requeriría la fuente primaria exacta: diario, acta de reunión, telegrama. La literatura reproduce el sentido general de la política documentada, pero no proporciona la referencia archivística precisa.
El poemario no incluye bibliografía, notas al pie, ni referencias precisas. El lector interesado en la verificación debe contrastar con fuentes externas. Esta es una limitación estructural de la poesía testimonial: privilegia la transmisión emocional sobre la precisión archivística.
Complementariedad: literatura y documentación oficial
El valor historiográfico de Job en Gaza no reside en sustituir la documentación oficial, sino en complementarla. Amnistía Internacional proporciona una cronología precisa, cifras verificadas, análisis jurídico. El poemario proporciona síntesis testimonial, memoria emocional, continuidad histórica. Ambas fuentes son necesarias para la comprensión completa del conflicto.
El historiador ideal consultaría: los informes de Amnistía (documentación factual), los testimonios de UNRWA (registro institucional), los archivos diplomáticos (correspondencia oficial), y la literatura testimonial como Job en Gaza (experiencia subjetiva y memoria colectiva). La triangulación de fuentes garantiza el rigor historiográfico.
Conclusión: el archivo literario como contra-memoria
Job en Gaza constituye un archivo literario de la guerra que documenta masacres verificables (Sabra y Chatila 1982, Al-Fakhura 2009, UNRWA 2014, Al-Ahli 2023), preserva testimonios palestinos silenciados (Ibrahim Souss), cita declaraciones de perpetradores (Ben Gurión, Ariel Sharon), y contrasta con la documentación de organismos internacionales (Amnistía Internacional, UNRWA). El poemario opera simultáneamente como denuncia política, testimonio histórico, y archivo memorial.
La función historiográfica de la poesía testimonial no consiste en sustituir la documentación oficial, sino en construir un contra-archivo que preserva la memoria de las víctimas frente a las narrativas hegemónicas. Mientras el Estado israelí construye un discurso de autodefensa, Job en Gaza documenta la limpieza étnica. Mientras los medios corporativos minimizan las masacres, el poemario las inscribe en la memoria colectiva. Mientras los archivos diplomáticos clasifican documentos, la literatura testimonial los transmite a las generaciones futuras.
El verso “Recordar es resistir, / recordar es acusar, / recordar es sembrar futuro” articula la función política del archivo literario. La memoria no es contemplación pasiva del pasado, sino acto de resistencia contra el olvido institucional. La poesía cumple el imperativo ético post-genocidio: mientras alguien recuerde, el exterminio no es completo.
Job en Gaza demuestra que la literatura testimonial es una fuente primaria legítima para los historiadores si se contrasta con la documentación oficial, se reconocen sus limitaciones (imprecisión factual ocasional), y se valora su aportación específica (síntesis testimonial, memoria emocional, continuidad histórica). El poemario preserva para las futuras generaciones la evidencia de un genocidio contemporáneo, cumpliendo una función archivística irreemplazable: mientras las instituciones niegan la Nakba, los poetas documentan.