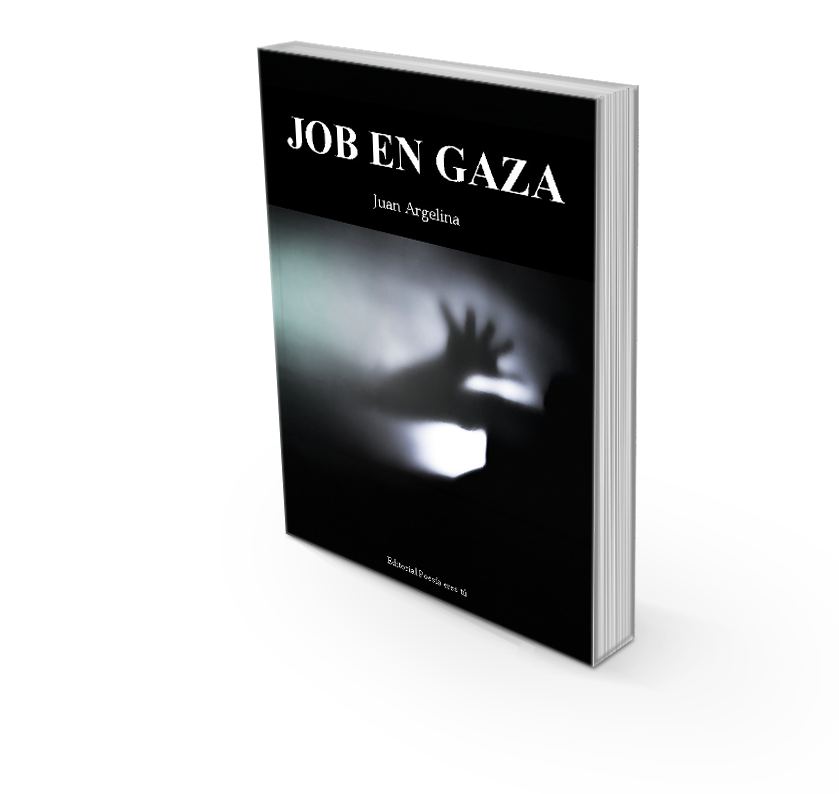Olivares Tomás, Ana María. «MIRARSE EN EL ESPEJO ROTO: SOCIOLOGÍA DE LA RECEPCIÓN DE JOB EN GAZA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL». Zenodo, 22 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17682971
MIRARSE EN EL ESPEJO ROTO: SOCIOLOGÍA DE LA RECEPCIÓN DE JOB EN GAZA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
Introducción: interpelación al lector español
Job en Gaza no es poemario abstracto dirigido a lector universal, sino texto que interpela específicamente al público español mediante referencias explícitas a la expulsión de judíos de 1492, los conversos, la Inquisición, y la persistencia del antisemitismo en España contemporánea. La sección “La disputa con lo divino” establece: “Decía Raphael Schutz, antiguo embajador de Israel en España, que en este país no se podía entender lo que significaba ser judío, ya que, tras la expulsión, los españoles nunca tuvieron la ocasión de convivir y conocerlos”. Juan Argelina responde mediante genealogía personal: “yo no era judío, pero que había hecho indagaciones sobre los orígenes de mi apellido, Argelina, y que con toda seguridad procedía de alguna familia expulsada y asentada en el norte de África”.
Esta investigación analiza cómo el poemario construye estrategias de identificación, distancia crítica y responsabilidad histórica dirigidas específicamente al lector español. El estudio examina tres ejes: primero, memoria histórica española de 1492 como espejo del presente palestino; segundo, identidad conversa como posición crítica frente a fundamentalismos; tercero, responsabilidad ética española ante conflicto palestino-israelí.
MARCO TEÓRICO: SOCIOLOGÍA DE LA RECEPCIÓN LITERARIA
Horizonte de expectativas y contexto histórico
Hans Robert Jauss, teórico de la estética de la recepción, sostiene que texto literario adquiere significado mediante interacción con “horizonte de expectativas” del lector: conjunto de presuposiciones culturales, históricas y literarias que condicionan interpretación. Job en Gaza opera dentro de horizonte específico español: memoria de 1492, debate sobre memoria histórica, posición geopolítica española ante Israel-Palestina.
El lector español lee Job en Gaza desde marco referencial que incluye: culpa histórica por expulsión de judíos (1492), ambivalencia entre filosemitismo (reparación histórica) y crítica a Israel, debate sobre identidad nacional (pureza de sangre vs. mestizaje), y posición política actual (España reconoció Estado palestino en 2024).
Estrategias de interpelación: identificación y distancia crítica
Wolfgang Iser distingue texto (estructura objetiva) de lectura (experiencia subjetiva del lector). Job en Gaza construye texto que obliga al lector español a identificarse simultáneamente con víctimas judías de 1492 y víctimas palestinas de 2023. Esta doble identificación genera tensión productiva: lector español no puede solidarizarse con palestinos sin reconocer analogía con expulsión que España perpetró.
Argelina opera estrategia de “espejo roto”: lector español ve historia propia (1492) reflejada en presente palestino, pero espejo está fragmentado por responsabilidad histórica contradictoria. España expulsó judíos, Israel expulsa palestinos. La analogía obliga a reconocer continuidad estructural del genocidio.
1492 COMO ESPEJO DEL PRESENTE PALESTINO: MEMORIA HISTÓRICA ESPAÑOLA
El Edicto de Granada (31 marzo 1492): limpieza étnica fundacional
La sección “La disputa con lo divino” menciona “el terrible decreto de expulsión de 1492”. El Edicto de Granada, firmado por Reyes Católicos el 31 marzo 1492, ordenaba expulsión de judíos que no se convirtieran al cristianismo, con plazo de cuatro meses. La medida afectó entre 40.000 y 150.000 judíos (cifras debatidas); muchos se convirtieron, otros huyeron a Portugal, norte de África, Imperio Otomano.
Argelina establece paralelismo explícito con Nakba (1948): “Por aquel entonces no se empleaba el término limpieza étnica, pero el método seguido cumple sus condiciones literalmente”. El anacronismo terminológico es deliberado: aplica concepto contemporáneo (“limpieza étnica”) a evento histórico (Nakba 1948) para evidenciar naturaleza del crimen. Implícitamente, paralelismo se extiende a 1492: expulsión de judíos también fue limpieza étnica.
La justificación oficial de 1492 era “unidad religiosa”. La justificación israelí de Nakba es “seguridad”. Argelina desmonta ambas narrativas legitimadoras mediante exposición de consecuencias: “Pueblos y aldeas enteros se trasladaron en bloque, al tiempo que sus casas originales eran destruidas”. La descripción aplica simultáneamente a judíos expulsados 1492 y palestinos expulsados 1948.
Ben Gurión y Reyes Católicos: perpetradores análogos
La sección “La voz del lamento” cita a Ben Gurión: “Hay que impedir que los árabes regresen. Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán”. La estrategia es genocida: expulsar población y esperar que generaciones futuras olviden origen. Argelina no cita explícitamente decreto de Reyes Católicos, pero paralelismo es evidente: ambos regímenes ejecutan limpieza étnica y prohíben retorno.
Lector español reconoce analogía: Ben Gurión replica lógica de Isabel y Fernando. Esta identificación genera incomodidad: España conmemora 1492 como año glorioso (descubrimiento América, fin Reconquista), pero simultáneamente fue año de expulsión. Argelina obliga a lector español a confrontar contradicción: celebrar 1492 es celebrar genocidio.
“Hoy día nadie ha olvidado”: persistencia de la memoria
El poemario responde a profecía genocida de Ben Gurión: “Hoy día nadie ha olvidado”. Palestinos no olvidaron Nakba, como judíos no olvidaron expulsión de 1492. La memoria sefardí persiste seis siglos después: comunidades judías en Marruecos, Turquía, Balcanes conservan ladino (judeoespañol) y recuerdan España como patria perdida.
Argelina establece que memoria no se borra mediante tiempo: “Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán” es falso. La transmisión generacional preserva trauma: “Llegará el día en que una nueva generación de israelíes se alce. Esos no habrán detectado el menor sentimiento de vergüenza o de culpabilidad en sus padres”. La profecía de Ibrahim Souss (1988) invierte lógica genocida: no son víctimas quienes olvidan, sino perpetradores quienes heredan culpa sin reconocerla.
Lector español reconoce patrón: España tardó siglos en reconocer injusticia de 1492. Sólo en 2015, gobierno español aprobó ley que concede nacionalidad a descendientes de judíos sefardíes expulsados. La tardanza (523 años) evidencia persistencia de amnesia institucional. Argelina advierte: Israel repetirá misma amnesia.
IDENTIDAD CONVERSA: POSICIÓN CRÍTICA FRENTE A FUNDAMENTALISMOS
Argelina como judeo-converso: genealogía de la disidencia
La sección “El juicio de los hombres” establece identidad del autor: “yo no era judío, pero que había hecho indagaciones sobre los orígenes de mi apellido, Argelina, y que con toda seguridad procedía de alguna familia expulsada y asentada en el norte de África”. El apellido Argelina sugiere origen en Argel, ciudad norteafricana que recibió judíos expulsados de España 1492.
La identificación como descendiente de conversos no es anecdótica, sino posición epistemológica. Argelina afirma: “Esos descendientes de judo-conversos, entre los que me incluyo, quizás compartamos más cosas con los verdaderos judíos que con los fundamentalistas ultraortodoxos”. La identidad conversa opera como tercera posición: ni cristiano viejo (antisemita), ni judío ortodoxo (fundamentalista), sino híbrido crítico.
La memoria conversa es memoria de persecución. Conversos enfrentaron Inquisición que sospechaba criptojudaísmo: “cristianos nuevos, con sangre manchada” fueron vigilados, torturados, quemados. Argelina actualiza esta memoria: “cuya clase dirigente, los cristianos viejos, formaba el búnker inquisitorial y antisemita que ha llegado hasta nuestros días en forma caciquil y neoliberal”.
La genealogía conversa legitima crítica a Israel sin caer en antisemitismo. Argelina puede denunciar política israelí porque habla desde identidad judía híbrida, no desde antisemitismo cristiano. La estrategia desarma acusación de Rafael Schutz: españoles no pueden entender judíos porque no conviven con ellos. Argelina responde: conversos somos judíos, aunque Israel no nos reconozca.
Rafael Schutz y la acusación de antisemitismo
La sección “La disputa con lo divino” cita a Rafael Schutz, ex embajador israelí en España: “en este país no se podía entender lo que significaba ser judío, ya que, tras la expulsión, los españoles nunca tuvieron la ocasión de convivir y conocerlos, y, por tanto, se había extendido una visión estereotipada y cargada de prejuicios”. El argumento de Schutz acusa a España de antisemitismo estructural derivado de ausencia de judíos post-1492.
Argelina desmonta acusación mediante distinción conceptual: “una cosa es ser judío israelí y otra ser judío sionista, y que criticar la política israelí con respecto a los territorios palestinos no significa ser antisemita, sino ser coherente con la postura ética que defiende el respeto y la tolerancia entre los pueblos”. La distinción (judío ≠ sionista) es clave: criticar Estado no es atacar pueblo.
La anécdota del stand de Israel en FITUR Madrid evidencia jerarquía interna judía. Argelina relata que atendientes fueron “bastante amables” con amigo judío puertorriqueño, pero miraron a Argelina “con desinterés y quizás algo de desprecio” al saber que era descendiente de conversos. La experiencia evidencia que “el judío sefardí no es para ellos puro y ortodoxo”.
Lector español reconoce doble estándar: Israel acusa España de antisemitismo, pero simultáneamente desprecia judíos sefardíes. La contradicción expone que acusación de antisemitismo funciona como chantaje político para silenciar crítica.
Conversos vs. ultraortodoxos: ilustración vs. fundamentalismo
Argelina establece genealogía intelectual conversa: “la presencia judía en España no desapareció, sino que transformó su apariencia. Quienes se quedaron, se vieron obligados a la conversión, pero continuaron manteniendo, como cristianos nuevos, con sangre manchada, una posición intelectualmente dominante en la nueva sociedad española”.
La afirmación es históricamente verificable: conversos ocuparon posiciones prominentes en administración, universidad, Iglesia. Figuras como Juan Luis Vives, Fernando de Rojas, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, posiblemente fueron conversos. La Inquisición persiguió precisamente esta élite intelectual sospechosa de criptojudaísmo.
Argelina contrasta tradición intelectual sefardí con fundamentalismo ashkenazí contemporáneo: “Esos descendientes de judo-conversos quizás compartamos más cosas con los verdaderos judíos que con los fundamentalistas ultraortodoxos, la mayoría procedente de ashkenazíes de escasa cultura, que ahora domina la política israelí”. La calificación “de escasa cultura” es polémica pero apunta a distinción real: sionismo contemporáneo dominado por ultraortodoxia nacionalista, no por ilustración sefardí.
La referencia a Uriel da Costa y Spinoza refuerza genealogía disidente: “Como Uriel da Costa o Spinoza con respecto a la comunidad judía de Amsterdam, el sefardí cuestiona la naturaleza de la tradición”. Ambos filósofos judíos fueron excomulgados por cuestionar ortodoxia. Argelina se inscribe en tradición de judíos herejes que cuestionan fundamentalismo desde interior.
Lector español puede identificarse con esta posición: España también tiene tradición de disidencia interna (ilustrados vs. inquisición, republicanos vs. franquismo). La identidad conversa opera como puente: permite solidaridad con Palestina sin negar memoria judía.
RESPONSABILIDAD HISTÓRICA ESPAÑOLA: DEL ANTISEMITISMO AL APOYO A PALESTINA
Persistencia del antisemitismo español: “búnker inquisitorial”
Argelina denuncia continuidad del antisemitismo español: “la clase dirigente, los cristianos viejos, formaba el búnker inquisitorial y antisemita que ha llegado hasta nuestros días en forma caciquil y neoliberal”. La afirmación establece genealogía directa entre Inquisición (siglos XV-XIX) y élites españolas contemporáneas.
La continuidad es históricamente documentada: España mantuvo estatutos de limpieza de sangre hasta siglo XIX; Inquisición no fue abolida hasta 1834; régimen franquista (1939-1975) reprodujo antisemitismo católico. Sólo en democracia (post-1975) España inicia reconocimiento de deuda histórica con judíos.
Argelina no niega antisemitismo español, lo reconoce y denuncia. Pero simultáneamente rechaza que reconocimiento de antisemitismo histórico obligue a silencio ante crímenes israelíes. La lógica es clara: España tiene deuda histórica con judíos, pero esa deuda no incluye complicidad con genocidio palestino.
Lector español enfrenta dilema ético: ¿cómo reparar 1492 sin legitimar 1948?. Argelina responde: reparación histórica con judíos no es incompatible con solidaridad con palestinos. Ambas víctimas merecen justicia.
España y Palestina: “indiferencia de nuestros gobiernos”
La sección “La aflicción y la semilla” denuncia posición española: “Los palestinos luchan contra el olvido y su suerte parece estar ligada a la indiferencia de nuestros gobiernos”. La crítica apunta directamente a política exterior española que, hasta recientemente, no reconoció Estado palestino.
España reconoció Estado de Israel en 1986; reconoció Estado de Palestina en 2024 (38 años después). La asimetría evidencia doble estándar: Israel merece reconocimiento inmediato, Palestina debe esperar décadas. Argelina califica esta asimetría como “indiferencia” cómplice.
La introducción interroga responsabilidad occidental: “¿Cómo puede Israel sentir su existencia amenazada cuando posee las fuerzas más poderosas de la región, es miembro de pleno derecho del club de potencias nucleares del mundo?”. La pregunta desmonta narrativa de Israel-víctima: no es David enfrentando Goliat, sino potencia nuclear enfrentando población sitiada.
Lector español debe reconocer complicidad: gobierno español apoya (o tolera) política israelí pese a documentación de Amnistía Internacional. La “indiferencia” no es neutralidad, sino complicidad pasiva. El poemario obliga a lector español a elegir: ¿memoria de 1492 exige solidaridad con víctimas (palestinos) o con perpetradores (Israel)?.
Analogía estructural: Israel como España inquisitorial
La sección “El juicio de los hombres” establece paralelismo radical: “El nuevo Israel debe ser fuerte en la defensa de esa tradición, de esa ortodoxia, y, por lo tanto, fundamentarse en la xenofobia y el apartheid con respecto al resto de los pueblos”. La comparación con apartheid sudafricano ya fue analizada. Aquí interesa analogía con España inquisitorial.
Argelina afirma: “al igual que en la España ultracatólica de la Inquisición, crear una sociedad dividida entre judíos de primera y segunda clase. El resto debe quedar tras los muros del castillo, y enjaulados en la medida de lo posible”. La comparación es explícita: Israel replica estructura de España inquisitorial.
España inquisitorial dividió población en cristianos viejos (pureza de sangre) y conversos (sangre manchada). Israel divide población en judíos (ciudadanos plenos) y palestinos (habitantes sin derechos). Ambos sistemas fundamentan legitimidad en pureza étnico-religiosa.
Lector español reconoce patrón: España superó Inquisición mediante secularización, democracia, reconocimiento de diversidad. Israel reproduce Inquisición mediante fundamentalismo religioso, teocracia étnica, segregación. La analogía obliga a lector español a reconocer: Israel no aprendió lección de historia judía (persecución genera trauma), sino que reproduce lógica de persecutores (España inquisitorial).
ESTRATEGIAS DE INTERPELACIÓN: IDENTIFICACIÓN, CULPA, RESPONSABILIDAD
Doble identificación: judíos expulsados y palestinos expulsados
Job en Gaza construye mecanismo de doble identificación que obliga a lector español a reconocerse simultáneamente en víctimas judías de 1492 y víctimas palestinas de 1948. La sección “La voz del lamento” establece paralelismo: “Pueblos y aldeas enteros se trasladaron en bloque, al tiempo que sus casas originales eran destruidas”. La descripción aplica a ambos genocidios.
La estrategia genera tensión productiva: lector español no puede solidarizarse con palestinos sin reconocer que España perpetró crimen análogo contra judíos. Simultáneamente, no puede reparar 1492 sin denunciar 1948. El espejo funciona en ambas direcciones: memoria de 1492 exige justicia para palestinos; solidaridad con palestinos exige reconocimiento de 1492.
Argelina opera inversión herética: judíos, víctimas históricas, devienen perpetradores contemporáneos. Palestinos, invisibles en memoria española, devienen nuevos judíos expulsados. La inversión no niega Shoah, sino que exige coherencia ética: pueblo que sufrió genocidio tiene responsabilidad histórica de no reproducirlo.
Culpa histórica y responsabilidad contemporánea
El poemario no acusa directamente a lector español de crímenes de 1492, pero establece continuidad entre antisemitismo histórico y complicidad contemporánea. La fórmula “búnker inquisitorial y antisemita que ha llegado hasta nuestros días” conecta Inquisición con élites neoliberales actuales.
La culpa histórica no es individual, sino colectiva: España como Estado perpetró genocidio 1492. Lector español contemporáneo hereda esta culpa no como responsabilidad personal, sino como deuda histórica que exige reparación. Sin embargo, reparación no significa complicidad con nuevo genocidio.
Argelina distingue culpa (pasado) de responsabilidad (presente): España no puede cambiar 1492, pero sí puede actuar ante 1948-2023. La “indiferencia de nuestros gobiernos” ante Nakba no es heredada, sino elegida. Lector español puede romper complicidad mediante solidaridad activa con Palestina.
Posición del lector: testigo, cómplice o solidario
El poemario construye tres posiciones posibles para lector español. Primera: testigo pasivo que reconoce horror pero no actúa (“indiferencia”). Segunda: cómplice que legitima Israel por culpa histórica de 1492 (posición de Rafael Schutz). Tercera: solidario que asume responsabilidad ética mediante denuncia y testimonio (posición de Argelina).
La sección “El juicio de los hombres” formula imperativo: “Si callase, me moriría. Porque el silencio es muerte, y la palabra, aunque rota, es vida”. El silencio no es neutralidad, sino complicidad. Ibrahim Souss interroga judío silencioso: “¿Con tu silencio, no tomas partido por los asesinos?”. Argelina extiende pregunta a lector español: con tu silencio ante Gaza, ¿no tomas partido por genocidio?.
El poemario opera interpelación directa mediante segunda persona: “Miradme y espantaos”. No es Job quien habla, sino Gaza que interpela a lector. El imperativo “mirad” obliga a reconocimiento; “espantaos” exige respuesta emocional que imposibilite indiferencia. Lector español no puede leer Job en Gaza y permanecer neutral.
Conclusión: el espejo roto de 1492
Job en Gaza construye sociología de recepción específicamente española mediante estrategias de interpelación que obligan a lector a confrontar memoria histórica de 1492 como espejo del presente palestino. El poemario establece tres ejes de interpelación: primero, paralelismo estructural entre expulsión de judíos (1492) y expulsión de palestinos (1948) como limpiezas étnicas análogas; segundo, identidad conversa como posición crítica que legitima denuncia de Israel sin caer en antisemitismo; tercero, responsabilidad histórica española que exige solidaridad con palestinos precisamente porque España perpetró crimen análogo contra judíos.
La doble identificación (judíos expulsados 1492 / palestinos expulsados 1948) genera tensión productiva: lector español no puede reparar 1492 sin denunciar 1948, no puede solidarizarse con palestinos sin reconocer que España perpetró genocidio similar. El espejo funciona en ambas direcciones: memoria de 1492 exige justicia para Palestina; solidaridad con Palestina exige reconocimiento crítico de 1492.
La identidad conversa de Argelina opera como tercera posición que desarticula acusación de antisemitismo: descendiente de judeo-conversos puede criticar Israel desde genealogía judía híbrida, no desde antisemitismo cristiano. Esta posición desmonta chantaje político de Rafael Schutz: criticar Estado no es atacar pueblo. La distinción (judío ≠ sionista) es central para recepción española: permite memoria de Shoah sin complicidad con Nakba.
La responsabilidad histórica española se reformula: culpa por 1492 no exige silencio ante Gaza, sino lo contrario. Precisamente porque España perpetró limpieza étnica contra judíos, debe denunciar limpieza étnica contra palestinos. La coherencia ética exige que memoria del dolor propio genere solidaridad con dolor ajeno. Ibrahim Souss formula imperativo: “¿Con tu silencio, no tomas partido por los asesinos?”. Argelina extiende pregunta a lector español: silencio ante Gaza es complicidad.
Job en Gaza demuestra que literatura testimonial opera interpelación específica según contexto nacional del lector. Para lector español, poemario no es denuncia genérica de genocidio, sino confrontación con memoria histórica propia. El espejo de 1492 obliga a reconocer: España conoce limpieza étnica porque la perpetró. Esta memoria no es excusa para indiferencia, sino fundamento para responsabilidad: quien conoce horror tiene deber ético de impedirlo.