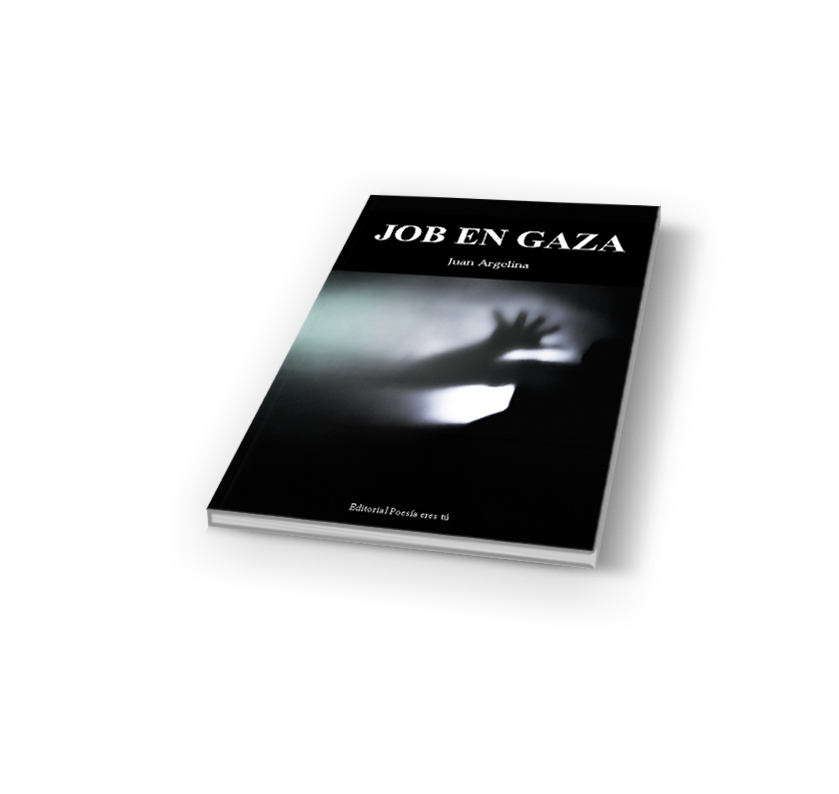Olivares Tomás, Ana María. «DEL PACTO DIVINO AL GENOCIDIO POLÍTICO: LECTURA INTERTEXTUAL Y HERMENÉUTICA DE JOB EN GAZA DE JUAN ARGELINA». Zenodo, 22 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17682944
DEL PACTO DIVINO AL GENOCIDIO POLÍTICO: LECTURA INTERTEXTUAL Y HERMENÉUTICA DE JOB EN GAZA DE JUAN ARGELINA
Introducción: la transposición del marco jobeano
Job en Gaza no constituye mera alegoría circunstancial, sino operación hermenéutica que desmonta el dispositivo teológico del Libro de Job para convertirlo en instrumento de denuncia política. Juan Argelina reformula la estructura canónica del relato bíblico —prólogo celestial, capítulos dialogados, epílogo restaurador— para articular una equivalencia sistemática entre el sufrimiento del justo bíblico y el martirio del pueblo palestino. El poemario no es adaptación libre, sino traducción rigurosa de categorías teológicas a términos políticos: la apuesta entre Yahvé y el Satán deviene complicidad entre potencias occidentales e Israel; la teodicea se invierte en acusación contra el orden geopolítico; la restauración final de Job se sustituye por resistencia memorial sin redención.
Este estudio examina las estrategias de transposición conceptual mediante las cuales el poemario deconstruye las categorías teológicas jobeanas (teodicea, prueba divina, resistencia moral) y las reescribe como crítica al poder contemporáneo. El análisis requiere lectura de tres niveles superpuestos: exégesis del texto bíblico fuente, interpretación del poemario de Argelina como reescritura herética, y contextualización histórico-política del conflicto palestino-israelí como sustrato referencial.
MARCO TEÓRICO: JOB COMO PARADIGMA DEL SUFRIMIENTO DEL INOCENTE
El problema jobeano en la teología bíblica
El Libro de Job constituye el texto canónico donde la teodicea —justificación de Dios ante la existencia del mal— alcanza su formulación más radical. Job es presentado como hombre “perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” que sufre calamidades desproporcionadas: pérdida de bienes, muerte de hijos, enfermedad corporal. El relato bíblico estructura el sufrimiento en tres momentos: prólogo celestial (apuesta entre Yahvé y el Satán), diálogos (Job contra sus amigos y contra Dios), teofanía y restauración.
La ortodoxia representada por los amigos de Job —Elifaz, Bildad, Zofar— sostiene la doctrina retributiva: el sufrimiento deriva del pecado, la desgracia es castigo divino. Job rechaza esta lógica y exige explicación divina: “¿Por qué viven los impíos y envejecen y aun crecen en riquezas?”. Su postura constituye herejía teológica: no acepta que Dios sea justo si permite el sufrimiento del inocente.
La respuesta bíblica es teofanía desde el torbellino: Dios habla, recuerda su soberanía cósmica, y Job se retracta. El relato concluye con restauración: Job recibe doble riqueza, nuevos hijos, longevidad. La teodicea se resuelve mediante afirmación de misterio divino: Dios no se justifica, simplemente restablece el orden.
Job en la teología contemporánea: después de Auschwitz
La teología del siglo XX interroga la posibilidad de hablar de Dios tras el Holocausto. La catástrofe invalida teodiceas tradicionales: no hay justificación moral para el exterminio. Job deviene paradigma del sufrimiento sin sentido, del grito que no recibe respuesta divina. Gustavo Gutiérrez, en Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, reformula Job en clave de teología de la liberación: Dios habla desde las víctimas, no desde el poder.
Argelina inscribe Job en Gaza en esta tradición. El silencio divino no es misterio sagrado, sino abandono ético. La teofanía no llega, la restauración no se produce. Gaza replica Auschwitz: catástrofe que invalida teodicea.
LA APUESTA COMO ESTRUCTURA FUNDACIONAL: DEL CIELO A LA GEOPOLÍTICA
El prólogo: reproducción arquitectónica
El poemario replica la estructura del prólogo jobeano con precisión milimétrica. El texto bíblico establece apuesta celestial: Yahvé, orgulloso de Job, afirma su fidelidad; el Satán responde que Job es piadoso solo por interés; Yahvé permite la prueba. Argelina reproduce este marco literalmente: “En los cielos aconteció una apuesta. / Dios, orgulloso de Job, dijo al diablo / ¿Has visto a mi siervo, justo, íntegro, temeroso de Mí? / Y éste respondió: / Despoja su casa, hiere su carne, / y verás cómo maldice tu nombre”.
La cita reproduce terminología bíblica (“siervo”, “justo”, “íntegro”), establece diálogo entre Dios y el diablo, y anticipa secuencia de pruebas. El lector reconoce inmediatamente el marco jobeano. Sin embargo, el verso siguiente opera inversión semántica radical: “Y se abrió en la tierra la puerta del dolor”. La apuesta celestial tiene consecuencias terrestres concretas: “Job perdió hijos y riquezas, / su piel se cubrió de llagas, / y se sentó en la ceniza, / mientras el diablo reía”.
Transposición política: de la metáfora teológica a la denuncia histórica
El segundo movimiento del prólogo establece equivalencia explícita entre Job y Palestina: “Desde entonces Palestina repite su historia / pueblos justos despojados, / carne herida, / hijos arrancados, / mientras la sombra del diablo se pasea entre ruinas”. La apuesta celestial deviene metáfora de la complicidad occidental ante la destrucción de Palestina. Dios ya no es agente teológico, sino silencio institucional; el diablo ya no es acusador celeste, sino poder político concreto.
Esta transposición opera mediante paralelismo estructural: Job pierde bienes, Palestina pierde territorio; Job pierde hijos, Palestina sufre masacres; Job padece enfermedad, Gaza se convierte en “campo de concentración”. El paralelismo no es casual, sino sistemático: cada elemento del relato jobeano tiene correlato político preciso.
Secularización del mito: la inversión de roles teológicos
En el texto bíblico, Dios ostenta soberanía absoluta; el Satán actúa como fiscal que somete a prueba la integridad humana. Argelina seculariza esta arquitectura teológica mediante inversión herética. Dios deviene testigo pasivo, cómplice por omisión: “Dios, que había permitido la prueba, / miró al hombre desde lejos / y en la tierra / las piedras aprendieron la lengua del lamento”. La fórmula “miró desde lejos” reproduce el motivo bíblico del Deus absconditus, pero despojado de justificación teológica.
El diablo, en cambio, se materializa en actores políticos concretos. No permanece como entidad metafísica, sino que encarna en estructuras de poder: “Los poderosos, hinchados de sí mismos, / alzaron su autoridad como si fuera divina, / pero eran solo manos prestadas, / instrumentos del diablo / que goza cuando la inocencia es sacrificada”. Israel emerge como agente satánico, ejecutor de violencia sistemática que Dios-Occidente permite.
La operación hermenéutica es radical: Argelina no sugiere paralelismo, sino identidad estructural. El diablo del relato jobeano es el Estado israelí; Dios que permite la prueba es la comunidad internacional que tolera el genocidio. Esta inversión constituye herejía deliberada: el poder que invoca a Dios para legitimar su existencia es denunciado como diabólico.
TEODICEA INVERTIDA: DE LA JUSTIFICACIÓN DE DIOS A LA ACUSACIÓN DEL PODER
El problema del sufrimiento del inocente: lógica retributiva y su rechazo
La teodicea leibniziana interroga la coexistencia entre omnipotencia divina, bondad y existencia del mal. El Libro de Job encarna este dilema: ¿por qué sufre el justo?. Los amigos de Job sostienen lógica retributiva: el sufrimiento deriva del pecado, la desgracia es castigo divino. Elifaz afirma: “¿Quién pereció siendo inocente? ¿O dónde han sido destruidos los rectos?”. La ortodoxia exige que Job reconozca culpa oculta que justifique su sufrimiento.
Argelina rechaza esta lógica con violencia retórica. La sección “El juicio de los hombres” reproduce acusación de los amigos de Job: “El doble mereces, / gritan los acusadores a Job, / como si el dolor fuera castigo, / como si la desgracia fuera fruto de la culpa”. Inmediatamente establece equivalencia política: “Así también le dicen a Palestina / mereces tu ruina, / mereces tus muros, / mereces tus escombros, / mereces tu encierro”.
La denuncia apunta directamente al discurso legitimador del Estado israelí: Palestina sufre porque resiste, Gaza es castigada porque alberga terrorismo. Argelina desmonta esta narrativa mediante exposición de su estructura teológica subyacente: reproduce la lógica retributiva que el propio Job rechazó. La acusación es doble: Israel reproduce ortodoxia que Job combatió, e invierte roles (Israel como juez, Palestina como culpable).
La disputa con lo divino: del lamento a la rebelión
Job no es figura resignada, sino rebelde que exige respuesta divina. Su postura desafía ortodoxia: “Quería disputar con Dios, / grita Job desde la ceniza. / No para blasfemar, sino para entender”. El verbo “disputar” indica controversia legal: Job demanda juicio, exige que Dios se justifique. Esta actitud constituye herejía: el creyente no interroga a Dios, se somete.
Argelina radicaliza esta rebelión. La sección “La disputa con lo divino” transforma lamento en acusación directa: “¿Por qué entregas al inocente a las manos del diablo? / ¿Por qué callas cuando los poderosos, / armados de fuego y de orgullo, / sacrifican pueblos enteros como si fueran nada?”. La pregunta no busca respuesta teológica, sino denuncia complicidad política.
El texto bíblico concluye con teofanía: Dios habla desde el torbellino, recuerda su soberanía cósmica, y Job se retracta. Argelina rechaza este cierre reconciliatorio. No habrá teofanía redentora, no habrá restauración: “Yo no lo veré, / dice Job con los ojos apagados. / No veré el amanecer de justicia”. La fórmula “yo no lo veré” se repite como estribillo: “repiten los ancianos en los campos, / las madres que entierran a sus hijos”. La teodicea se disuelve en testimonio irresoluble.
Dios como cómplice: la ausencia de respuesta
La sección “La ausencia de respuesta” opera inversión radical de la teodicea jobeana. En el texto bíblico, Dios guarda silencio durante los diálogos, pero finalmente responde. Argelina convierte el silencio en acusación: “Y aun así, el cielo calló, / como si el silencio fuera parte de la apuesta”. La fórmula “como si” sugiere intencionalidad: Dios no guarda silencio por misterio, sino por complicidad.
El verso más radical del poemario interroga la naturaleza divina mediante materialización de la mirada: “¿Tienes tú ojos de carne? / pregunta Job a Dios, / pregunta Gaza entre sus ruinas, / pregunta Palestina cada día que sangra”. La expresión “ojos de carne” aparece en Job 10:4, donde Job acusa a Dios de mirar como humano, con parcialidad. Argelina invierte la acusación: si Dios tuviera ojos de carne, es decir, capacidad de empatía material, no toleraría el genocidio.
La conclusión es implacable: “Si tuvieras ojos de carne, / no permitirías que los niños fueran cifras, / no permitirías que las casas fueran tumbas, / no permitirías que el pan se mezclara con ceniza”. Dios no responde porque no puede justificarse. La teodicea se invierte: no es Dios quien juzga a Job, sino Job quien juzga a Dios.
PRUEBA DIVINA COMO VIOLENCIA SISTEMÁTICA: DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
La Nakba como calvario inaugural (1948)
El relato jobeano estructura el sufrimiento en oleadas progresivas: pérdida de bienes (Job 1:13-17), muerte de hijos (Job 1:18-19), enfermedad corporal (Job 2:7-8). Argelina replica esta progresión temporal al narrar la catástrofe palestina. La sección “Los comienzos del dolor” documenta la Nakba de 1948 como primer golpe de la “prueba”: “pueblos justos despojados, / carne herida, / hijos arrancados”.
La introducción contextualiza históricamente: “durante cientos de años, lo que hoy ocupa el estado israelí, no fue más que la provincia turca de Palestina, con una población judía muy reducida. Era una región poblada por árabes cuando Theodor Herzl tuvo la idea de erigir un Estado judío en ella a finales del siglo XIX”. La afirmación establece derecho territorial palestino anterior a la colonización sionista.
El poemario documenta consecuencias: “Campos de refugiados como aquellos cubren hoy los territorios colindantes a Israel con millares de palestinos huidos tras las guerras entre 1948 y 1967. Pueblos y aldeas enteros se trasladaron en bloque, al tiempo que sus casas originales eran destruidas”. Argelina cita explícitamente a Ben Gurión, fundador del Estado hebreo: “Hay que impedir que los árabes regresen. Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán”. La cita evidencia intencionalidad genocida: no se trata de guerra, sino de limpieza étnica planificada.
La transposición jobeana opera mediante paralelismo exacto: “Un día aconteció que el diablo sopló / sobre la mesa del justo / y las migas se hicieron cenizas”. Job pierde bienes; Palestina pierde territorio. Job pierde hijos; Palestina sufre expulsión masiva. La Nakba es el primer golpe de la apuesta celestial secularizada.
Masacres como repetición de la prueba: documentación específica
El Libro de Job concentra el sufrimiento en un individuo arquetípico. Argelina colectiviza la figura: Job es Gaza, Job es Palestina. Las masacres históricas documentadas funcionan como iteraciones de la prueba divina. El poemario registra cronología precisa: “Cuando aún flotan en la memoria las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Chatila de 1982, durante la primera ocupación militar del Líbano, mientras era responsable de defensa el que años después sería primer ministro Ariel Sharon”.
La referencia a Sharon establece responsabilidad individual específica: no es conflicto abstracto, sino crimen documentado con autor conocido. La continuidad histórica se afirma mediante paralelismo: “la historia se repitió en 2023, con el brutal bombardeo contra el centro sanitario Al-Ahli, donde se refugiaban miles de personas, con más de 500 muertos”.
El texto documenta otras masacres: “los bombardeos contra las escuelas Al-Fakhura en 2009 y de la UNRWA en 2014, donde se refugiaban centenares de personas, creyéndose protegidas por Naciones Unidas, donde murieron más de 50, incluidos niños”. La mención de Naciones Unidas subraya complicidad institucional: el bombardeo de refugios de la ONU demuestra impunidad absoluta.
Cada masacre replica lógica jobeana: Dios permite, el diablo ejecuta, el justo padece. El verso articula esta estructura: “Ese día ardió Gaza. / Repitió el antiguo dolor. / Las calles fueron restos calcinados, / los nombres se volvieron humo, / y las cunas quedaron abiertas / como bocas sin voz”. La imagen de las cunas vacías reproduce muerte de los hijos de Job.
La lógica de los asentamientos: despojo como castigo permanente
La construcción de asentamientos israelíes en territorios ocupados constituye prolongación infinita de la prueba. Argelina denuncia: “sobre todo con la política de nuevos asentamientos de colonos en esos territorios, y con la construcción de una muralla de separación de poblaciones, que ha convertido su paisaje en algo que aplaudirían con gusto los ideólogos del apartheid”.
La referencia al apartheid no es metafórica: el poemario establece equivalencia estructural entre segregación racial sudafricana y política israelí. La nota histórica refuerza: “Israel mantuvo muy buenas relaciones , hasta el punto de colaborar en proyectos secretos de carácter nuclear”. La colaboración entre regímenes de apartheid evidencia naturaleza del Estado israelí.
Gaza deviene “campo de concentración”, espacio cerrado donde la prueba no concluye nunca. La introducción afirma: “Ahora Job se traslada a Gaza, de donde parece no haber salido, desde que se convirtiera en un auténtico campo de concentración”. La expresión “campo de concentración” no es hipérbole: describe literalmente condición de Gaza como territorio cercado, sin salida, sometido a control militar total.
La sección “La ausencia de respuesta” documenta esta condición: “Hoy día los asentamientos palestinos son montones de casas de cemento sin apenas servicios, sucios, habitados por gente depauperada, sin esperanza de una existencia mejor, sin atisbar solución al eterno conflicto. La gente de la maltrecha ciudad de Gaza malvive en el gueto”. Gaza reproduce Job en la ceniza: permanencia indefinida en el sufrimiento.
Amnistía Internacional como testimonio externo
Argelina fundamenta denuncia mediante referencia a organismos internacionales: “Amnistía Internacional reconoce actos de odio racista, de torturas, de asesinatos, por parte de militares israelíes contra la población palestina”. La cita cumple función probatoria: no es opinión subjetiva del poeta, sino documentación objetiva de crímenes.
El poemario rechaza relativismo moral: “Por ejemplo, los bombardeos contra las escuelas Al-Fakhura en 2009 y de la UNRWA en 2014 no son sino unos actos criminales más en la larga lista de acciones similares, a las que nos tiene acostumbrados el gobierno israelí”. La calificación “actos criminales” no admite matiz: son crímenes de guerra documentados.
RESISTENCIA MORAL: DEL SILENCIO A LA MEMORIA COMO ACTO POLÍTICO
Job como voz testimonial: “Si callase, me moriría”
El Job bíblico transita del lamento a la disputa teológica. Argelina convierte esa voz en testimonio político. La sección “La voz del lamento” establece el acto de hablar como resistencia: “Grita ahora / Alza tu voz, Job, desde las ruinas de Gaza”. El imperativo “grita” transforma lamento pasivo en acusación activa.
El verso más radical articula necesidad ontológica del testimonio: “Si callase, me moriría. / Porque el silencio es muerte, / y la palabra, aunque rota, es vida”. La fórmula invierte lógica del poder: el poder impone silencio mediante terror; la víctima resiste mediante palabra. El testimonio no busca reconciliación divina, sino registro histórico: “Que tu grito sea memoria, / que tu voz sea resistencia, / que tus palabras sean testimonio”.
La triple formulación (memoria-resistencia-testimonio) establece función política del lenguaje. No es catarsis individual, sino archivo colectivo: “Hablar, aunque sea en ceniza, es resistir, es dejar constancia, es sembrar memoria en un mundo que olvida”. La memoria se opone al olvido que el poder exige.
Memoria contra olvido: la Nakba frente a la Shoah
Argelina cita a Ibrahim Souss: “Llegará el día en que una nueva generación de israelíes se alce. Esos no habrán detectado el menor sentimiento de vergüenza o de culpabilidad en sus padres. Estarán condenados a enfrentarse sin ayuda con la profundidad de esa culpabilidad, cuando descubran que sus padres han matado o que vivían en casas confiscadas a hombres deportados”.
La profecía de Souss (1988) replica estructura de culpa heredada post-Holocausto: generación alemana posterior a 1945 enfrentó complicidad parental en nazismo. Souss predice análogo israelí: futura generación descubrirá crímenes parentales contra palestinos. La diferencia es fundamental: Alemania reconoció culpa, construyó memoria crítica. Israel niega crímenes, perpetúa violencia.
La resistencia moral jobeana —mantener integridad pese al sufrimiento— se traduce en resistencia memorial. Gaza resiste mediante persistencia del testimonio: “Si callase, me moriría. / Porque el silencio es muerte, / y la palabra, aunque rota, es vida”. El imperativo ético no es reconciliación con Dios, sino acusación contra el mundo.
Semilla escondida: esperanza sin teodicea
El texto bíblico restaura a Job: doble riqueza, nuevos hijos, longevidad. Argelina rechaza este esquema compensatorio. No habrá restauración material, pero persiste esperanza mínima: “Soy semejante al resto calcinado, / dice Job, cubierto de heridas. / El diablo cree que con cenizas ha escrito el final. / Pero no sabe que la ceniza es también semilla”.
La imagen de ceniza-semilla sintetiza dialéctica entre destrucción y persistencia. No es consolación fácil: el poemario no promete restauración jobeana, sino obstinación vital mínima. El verso “y sin embargo respiro, / y sin embargo clamo, / y sin embargo espero” establece triple anáfora de resistencia.
La esperanza no deriva de promesa divina, sino de obstinación humana. La transmisión generacional preserva memoria mediante pedagogía clandestina: “La sabiduría / Está en las madres que enseñan en secreto, / en los niños que preguntan aún bajo las bombas, / en los abuelos que cuentan historias en la penumbra”. La memoria palestina se preserva mediante enseñanza oral que poder no logra extinguir.
ESTRATEGIAS INTERTEXTUALES: CITA, PARÁFRASIS, INVERSIÓN
Epígrafes bíblicos y apropiación literal
Argelina abre el poemario con cita directa de Job 21:5-18: “Miradme y espantaos / y poned la mano sobre la boca. / Que cuando yo me acuerdo, me asombro, / ¿Por qué viven los impíos, y envejecen, y aun crecen en riquezas?”. Este procedimiento establece autoridad intertextual: el lector reconoce marco jobeano antes de leer transposición política.
El epígrafe cumple función triple: legitima operación hermenéutica mediante texto sagrado, anticipa estructura del poemario (apuesta, sufrimiento, disputa), y establece pregunta central que Argelina actualizará: ¿por qué Israel prospera mientras Palestina sufre?. La pregunta jobeana sobre prosperidad de impíos se convierte en denuncia de impunidad israelí.
Paráfrasis estructural: capítulos temáticos
El poemario replica división capitular del Libro de Job mediante títulos que condensan momentos estructurales del texto bíblico. “Los comienzos del dolor” corresponde a Job 1-2 (prólogo, pérdida de bienes e hijos); “La voz del lamento” replica Job 3 (maldición del día natal); “La ausencia de respuesta” sintetiza Job 4-31 (diálogos con amigos donde Job exige respuesta divina que no llega); “La disputa con lo divino” condensa Job 32-37 (discursos de Eliú y protesta final); “El juicio de los hombres” invierte Job 38-41 (teofanía).
Esta arquitectura textual obliga al lector a leer Gaza como Job, Palestina como prueba divina, Israel como Satán secularizado. La paráfrasis no es ornamental, sino dispositivo hermenéutico que construye equivalencia sistemática entre texto bíblico y realidad política.
Inversión semántica: Dios como cómplice, Israel como Satán
La operación hermenéutica más radical consiste en inversión de roles teológicos. En texto bíblico, Dios es juez soberano; el Satán, acusador subordinado; Job, siervo fiel. Argelina reescribe: Dios es silencio culpable; Israel es ejecutor diabólico; Gaza es víctima abandonada.
Esta inversión constituye herejía teológica deliberada. El poemario no busca ortodoxia exegética, sino eficacia política. La identificación de Israel con Satán opera mediante paralelismo estructural: “Los poderosos, hinchados de sí mismos, / alzaron su autoridad como si fuera divina, / pero eran solo manos prestadas, / instrumentos del diablo / que goza cuando la inocencia es sacrificada”.
El verso establece que poder israelí no deriva de legitimidad divina (como Estado invoca), sino de función satánica: ejecutor de violencia que Dios-Occidente tolera. La inversión desmonta teología política sionista: Israel no es cumplimiento de promesa divina, sino realización de apuesta diabólica.
IMPLICACIONES FILOSÓFICAS: TEOLOGÍA POLÍTICA Y SECULARIZACIÓN DEL MITO
El silencio de Dios tras Auschwitz
La teología posterior al Holocausto interroga posibilidad de hablar de Dios tras exterminio. Teólogos como Johann Baptist Metz sostienen que después de Auschwitz, teodiceas tradicionales colapsan: no hay justificación moral para genocidio. El silencio divino no es misterio sagrado, sino escándalo ético que invalida fe ingenua.
Argelina inscribe Job en Gaza en esta tradición post-Auschwitz. El verso “el cielo calló, / como si el silencio fuera parte de la apuesta” establece que silencio divino no es misterio, sino abandono. Gaza replica Auschwitz: catástrofe que invalida teodicea.
Sin embargo, Argelina opera secularización radical: Dios no es entidad teológica, sino metáfora del sistema internacional. El silencio de Dios es silencio de Naciones Unidas, de potencias occidentales, de medios hegemónicos. La teología política se convierte en crítica geopolítica: no es Dios quien calla, sino Occidente que tolera genocidio.
Secularización del mito: del relato sagrado a la crítica ideológica
Argelina opera secularización completa del relato jobeano. Las categorías teológicas devienen políticas mediante traducción sistemática: Dios = Occidente, Satán = Israel, Job = Palestina, apuesta celestial = complicidad internacional, prueba divina = genocidio sistemático, silencio de Dios = indiferencia occidental.
Esta traducción no anula dimensión religiosa, sino que la invierte: lo sagrado se revela en sufrimiento del oprimido, no en poder del Estado. La operación reproduce lógicas de teología de la liberación: Dios habla desde víctimas, no desde imperios. Gustavo Gutiérrez sostiene en Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente que Job rechaza teodicea oficial y construye memoria disidente. Argelina actualiza: Gaza rechaza narrativa israelí de autodefensa y construye contra-memoria testimonial.
La secularización permite que poemario funcione simultáneamente como texto religioso (para lectores creyentes que reconocen marco jobeano) y como crítica política (para lectores seculares que leen Dios como metáfora de poder). La ambigüedad es estratégica: ninguna lectura agota significado del texto.
Justicia sin teofanía: la ausencia de respuesta divina
El Libro de Job culmina con teofanía: Dios habla desde torbellino, recuerda soberanía cósmica, y Job se retracta (“pongo mi mano sobre mi boca”). La teofanía no explica sufrimiento, pero restaura orden: Job reconoce misterio divino y recibe compensación.
Argelina rechaza radicalmente este desenlace. No habrá voz divina que justifique sufrimiento, no habrá restauración compensatoria: “Yo no lo veré, / dice Job con los ojos apagados. / No veré el amanecer de justicia, / no veré a Gaza reconstruida, / no veré a Palestina en paz”. La triple negación establece imposibilidad estructural de redención.
La ausencia de teofanía constituye acusación radical: Dios no responde porque no puede justificarse. La inversión es completa: mientras texto bíblico concluye con justicia divina restaurada (Job recibe doble riqueza), Job en Gaza concluye con persistencia del genocidio sin justicia. La fórmula “Yo no lo veré” se repite como letanía desesperanzada que anula futuro.
Sin embargo, persiste resistencia mínima no reconciliadora: “Pero no sabe que la ceniza es también semilla”. La esperanza no deriva de promesa divina, sino de obstinación humana que poder no logra extinguir. Esta esperanza secular sustituye teodicea: no hay Dios que responda, solo resistencia humana contra exterminio.
Conclusión: del Job bíblico al Job palestino
Job en Gaza realiza operación intertextual compleja que transforma relato bíblico en dispositivo de denuncia geopolítica. La teodicea jobeana —interrogación sobre justicia divina ante sufrimiento inocente— deviene crítica al orden internacional que permite genocidio palestino. La prueba divina se reescribe como violencia sistemática del Estado israelí; la resistencia moral de Job, como persistencia testimonial de Gaza.
La transposición no es mera alegoría, sino hermenéutica política que desmonta justificaciones teológicas del poder. Argelina demuestra que mito bíblico puede invertirse: Dios no habita el poder, sino la ruina; el diablo no es figura metafísica, sino estructura histórica; Job no es individuo resignado, sino pueblo que resiste. La obra exige lectura que articule exégesis bíblica, teoría del testimonio y crítica poscolonial. Solo así se comprende radicalidad de su propuesta: convertir texto sagrado en acusación contra quienes invocan a Dios para legitimar exterminio.
Las estrategias intertextuales (cita literal de epígrafes bíblicos, paráfrasis estructural mediante capítulos temáticos, inversión semántica de roles teológicos) construyen equivalencia sistemática entre Job bíblico y Gaza contemporánea. La imitación formal del Libro de Job no es reverencia, sino traición: Argelina usa estructura bíblica para denunciar fracaso de teodicea.
Las implicaciones filosóficas son radicales: secularización completa del mito convierte teología en crítica ideológica. Dios deviene metáfora de Occidente cómplice; Satán, metáfora de Israel ejecutor; Job, metáfora de Palestina abandonada. El silencio divino post-Auschwitz se actualiza como silencio occidental post-Nakba. La justicia sin teofanía establece que no habrá redención divina, solo resistencia humana.
Job en Gaza demuestra que intertextualidad bíblica no es ornamento, sino arma política. La autoridad del texto sagrado se invierte: en lugar de legitimar poder (como teología sionista hace), denuncia genocidio. La herejía teológica (Dios cómplice, Israel satánico) es coherencia ética: el pueblo que sufrió Holocausto tiene responsabilidad histórica de no reproducir exterminio. La memoria de Job exige justicia para Gaza.