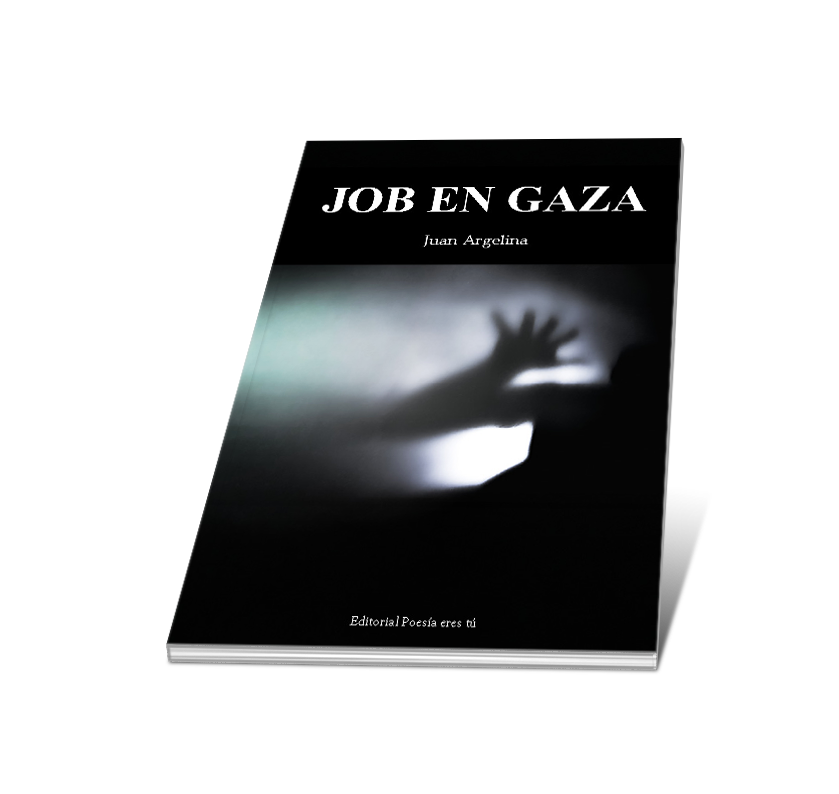Olivares Tomás, Ana María. «CENIZA QUE HABLA: POÉTICA DEL TESTIMONIO Y ESCRITURA DEL TRAUMA EN JOB EN GAZA». Zenodo, 22 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17682927
CENIZA QUE HABLA: POÉTICA DEL TESTIMONIO Y ESCRITURA DEL TRAUMA EN JOB EN GAZA
Introducción: testimonio histórico sin reducción periodística
Job en Gaza inscribe voces testimoniales sobre masacres documentadas con precisión factual: bombardeos de escuelas Al-Fakhura (2009) y UNRWA (2014), destrucción del centro sanitario Al-Ahli (2023), masacres de Sabra y Chatila (1982). El poemario no se reduce a crónica periodística ni a denuncia panfletaria, sino que elabora testimonio histórico mediante recursos poéticos específicos: voz coral que transita entre singular y colectivo, paralelismo estructural que replica trauma mediante repetición, construcción de memoria colectiva que trasciende experiencia individual.
Esta monografía examina cómo Juan Argelina transforma documentación histórica en poesía testimonial sin traicionar veracidad factual. El análisis contrasta Job en Gaza con literatura concentracionaria (Primo Levi) y escritura de atrocidades masivas (testimonios de traumas colectivos) para exponer continuidades formales y éticas. La hipótesis central sostiene que poesía testimonial no es ornamento retórico aplicado a hechos, sino modo de conocimiento específico: solo mediante recursos poéticos (repetición, fragmentación, voz coral) se puede representar estructura psíquica del trauma colectivo.
MARCO TEÓRICO: ESCRITURA DEL TRAUMA Y TESTIMONIO HISTÓRICO
Trauma individual vs. trauma colectivo
La teoría del trauma distingue experiencias individuales (accidente, violación, enfermedad) de traumas colectivos (genocidios, masacres, catástrofes sociales). El trauma individual afecta psique de una persona; el trauma colectivo fragmenta tejido social entero. Dominick LaCapra establece que trauma colectivo requiere elaboración narrativa compartida: comunidades deben construir relato común que otorgue sentido a catástrofe.
Jeffrey Alexander, sociólogo del trauma cultural, sostiene que eventos no son traumáticos per se, sino que se convierten en trauma mediante proceso social de significación. Este proceso incluye: reconstrucción del hecho, identificación de víctimas y perpetradores, construcción de memoria social, y producción de narrativa maestra. La literatura testimonial cumple función central en este proceso: transforma experiencia fragmentada en relato transmisible.
Argelina inscribe Job en Gaza en tradición de literatura que elabora trauma colectivo. La Nakba (1948) y masacres sucesivas (1982-2023) constituyen trauma histórico palestino que exige representación literaria. El poemario no narra eventos como crónica externa, sino que construye voz que replica estructura psíquica del trauma: repetición compulsiva, imposibilidad de clausura, oscilación entre pasado y presente.
Primo Levi y la literatura concentracionaria: paradigma del testimonio
Primo Levi (1919-1987), químico italiano deportado a Auschwitz en 1944, estableció paradigma de literatura testimonial con Si esto es un hombre (1947), “libro fundacional de la literatura concentracionaria”. Levi formuló imperativo ético: testimoniar es deber moral del superviviente hacia muertos que no pueden hablar. La escritura no es catarsis individual, sino transmisión de memoria colectiva a generaciones futuras.
Reyes Mate sostiene que “testimoniar era la gran razón para sobrevivir de Levi durante sus días de confinamiento”. Tras liberación, “las experiencias vividas le quemaban por dentro” y se “sentía más cerca de los muertos que de los vivos, y culpable de ser hombre, por ser los hombres quienes habían edificado un lugar como Auschwitz”. Esta culpa del superviviente motiva urgencia testimonial: hablar por quienes ya no pueden.
Georges Perec afirma que relatar lo sucedido “se convirtió en una necesidad para los supervivientes”. La escritura cumple función doble: elaboración personal del trauma (dimensión catártica) y preservación de memoria colectiva (dimensión histórica). Argelina, aunque no es superviviente directo de Gaza, asume función testimonial análoga: amplificar voces palestinas silenciadas, preservar memoria de masacres negadas, acusar complicidad occidental.
Dimensión cognitiva del testimonio: más allá del documento
La escritura autobiográfica testimonial “puede, en determinados contextos identificados como traumas colectivos, adquirir un valor cognitivo”. No es mero registro de hechos, sino “instrumento contra el olvido y la deformación histórica de la memoria de las sociedades”. El testimonio literario proporciona conocimiento que documentación jurídica o periodística no logra: transmite estructura emocional y psíquica de la experiencia traumática.
Mariana Wikinski señala que “cuando el trauma que debe ser narrado no es de índole individual, sino que es un trauma colectivo, será crucial el aporte de los recursos simbólicos y narrativos”. La narración transforma “sufrimiento del sujeto frente a lo vivido” mediante “presencia del otro que escucha su testimonio y da sentido a lo relatado”. El acto de narrar es simultáneamente acto de resistencia: “decir” es capturar “algo muchas veces indescifrable” para el propio sujeto.
Job en Gaza opera esta transformación cognitiva. Las masacres documentadas (Al-Fakhura, UNRWA, Al-Ahli) no se presentan como listado periodístico, sino mediante recursos poéticos que transmiten horror: “las cunas quedaron abiertas / como bocas sin voz”. La imagen no explica masacre, la hace sentir. Este es valor cognitivo específico de poesía testimonial: conocimiento encarnado, no abstracto.
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA EN JOB EN GAZA: MASACRES COMO NÚCLEO TESTIMONIAL
Al-Fakhura 2009 y UNRWA 2014: bombardeos de escuelas
La sección “La voz del lamento” documenta bombardeos israelíes contra escuelas refugio: “los bombardeos contra las escuelas Al-Fakhura en 2009 y de la UNRWA en 2014, donde se refugiaban centenares de personas, creyéndose protegidas por Naciones Unidas, donde murieron más de 50, incluidos niños”. La introducción agrega contexto institucional: las escuelas eran refugios de Naciones Unidas, espacio que derecho internacional reconoce como protegido.
La documentación no es casual: Argelina cita organismo internacional para fundamentar acusación: “Amnistía Internacional reconoce actos de odio racista, de torturas, de asesinatos, por parte de militares israelíes contra la población palestina”. La referencia a Amnistía cumple función probatoria análoga a documentos judiciales en juicios por crímenes de guerra. El poemario no inventa atrocidades, las documenta mediante fuentes verificables.
El calificativo “actos criminales” no admite relativismo: “no son sino unos actos criminales más en la larga lista de acciones similares, a las que nos tiene acostumbrados el gobierno israelí”. La fórmula “larga lista” establece patrón sistemático: no son errores tácticos, sino política deliberada. La poesía funciona como archivo: preserva evidencia que poder niega.
Al-Ahli 2023: hospital bombardeado con 500 muertos
La introducción documenta masacre más reciente: “la historia se repitió en 2023, con el brutal bombardeo contra el centro sanitario Al-Ahli, donde se refugiaban miles de personas, con más de 500 muertos”. La fórmula “la historia se repitió” establece continuidad temporal: las masacres no son eventos aislados, sino repetición estructural. El trauma colectivo palestino consiste precisamente en esta repetición: cada generación padece masacre análoga.
El bombardeo de hospitales viola Convenciones de Ginebra que prohíben ataque a instalaciones sanitarias. Argelina no explicita derecho internacional, pero lector informado reconoce crimen de guerra. La mención de “miles de personas” que “se refugiaban” subraya condición de civiles indefensos: no son combatientes, son población buscando protección.
La cifra “más de 500 muertos” establece magnitud de la masacre. Primo Levi sostiene que después de Auschwitz números pierden significado: ¿cómo comprender un millón de muertos?. Argelina enfrenta dilema análogo: ¿cómo hacer sentir 500 vidas perdidas? La solución poética consiste en singularizar mediante imagen específica: “Ese día ardió Gaza. / Repiti el antiguo dolor. / Las calles fueron restos calcinados, / los nombres se volvieron humo, / y las cunas quedaron abiertas / como bocas sin voz”. La cuna vacía sintetiza masacre: cada cuna es un niño muerto.
Sabra y Chatila 1982: precedente histórico
La sección “La voz del lamento” establece genealogía de las masacres: “Cuando aún flotan en la memoria las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Chatila de 1982, durante la primera ocupación militar del Líbano, mientras era responsable de defensa el que años después sería primer ministro Ariel Sharon”. La mención de Sharon establece responsabilidad individual específica: no es catástrofe anónima, sino crimen con autor conocido.
Sharon fue condenado por Comisión Kahan (1983) como “indirectamente responsable” de masacres perpetradas por falangistas libaneses bajo supervisión israelí. Argelina no detalla jurisprudencia, pero establece continuidad entre Sharon 1982 y bombardeos Gaza 2009-2023: mismo patrón de impunidad. La fórmula “la historia se repitió” conecta masacres distantes cuatro décadas.
La estructura temporal del poemario replica estructura del trauma: pasado (Sabra y Chatila 1982) irrumpe en presente (Al-Ahli 2023) sin mediación. El trauma colectivo consiste precisamente en imposibilidad de superar pasado: “Cuando aún flotan en la memoria” indica que 1982 no es pasado clausurado, sino herida abierta.
VOZ CORAL: TRANSICIÓN ENTRE SINGULAR Y COLECTIVO
Job individual y Job colectivo: “Mi herida es la herida de un pueblo”
Job en Gaza construye voz que transita constantemente entre primera persona singular (Job individual) y primera persona plural (Gaza colectiva) sin transición explícita. El verso fundacional de esta estrategia afirma: “Job se sentó en la ceniza y dijo / Mi herida es la herida de un pueblo, / mi llaga es la llaga de los niños”. El pronombre posesivo “mi” se duplica: “mi herida” es simultáneamente herida individual y “herida de un pueblo”.
Esta identidad entre singular y colectivo no es metáfora, sino afirmación literal: el trauma individual replica trauma colectivo. Dominick LaCapra sostiene que en traumas colectivos, víctimas individuales encarnan experiencia comunitaria. Job no sufre solo, sufre como Palestina. La “llaga de los niños” (plural) se convierte en “mi llaga” (singular): el sufrimiento de todos se condensa en uno.
La sección “Los comienzos del dolor” reitera identidad: “Ese día ardió Gaza. / / Palestina se cubrió de paños oscuros / y Gaza recordó su memoria de escombros”. Gaza (singular) recuerda, pero memoria es colectiva. El verso siguiente establece voz coral: “Job se sentó en la ceniza y dijo / Mi herida es la herida de un pueblo”. La primera persona singular (“yo”, “mi”) representa voz colectiva (“pueblo”, “niños”).
“Yo no lo veré”: letanía coral de desesperanza
La repetición más insistente del poemario es fórmula “Yo no lo veré”. La sección “La ausencia de respuesta” reitera: “Yo no lo veré / dice Job con los ojos apagados. / No veré el amanecer de justicia, / no veré a Gaza reconstruida, / no veré a Palestina en paz”. El verso inmediatamente se pluraliza sin transición: “Yo no lo veré, / repiten los ancianos en los campos, / las madres que entierran a sus hijos, / los exiliados que no vuelven a sus casas”.
La fórmula “Yo no lo veré” se transforma en “repiten” (tercera persona plural): Job habla por ancianos, madres, exiliados. La voz singular deviene coral. Esta estrategia replica literatura concentracionaria: Primo Levi escribe “yo”, pero representa pueblo judío entero. Levi afirma: “se sentía más cerca de los muertos que de los vivos”. Su “yo” testimonia por quienes ya no pueden hablar.
Argelina adopta estrategia análoga. Su “yo” (Job) testimonia por Gaza (colectivo). La repetición “Yo no lo veré” establece estructura coral: múltiples voces palestinas condensadas en una. La desesperanza no es individual, es colectiva: toda una generación sabe que no verá justicia. El trauma consiste en certeza de que violencia continuará.
“Si callase, me moriría”: imperativo testimonial colectivo
La sección “El juicio de los hombres” formula imperativo ético central del poemario: “Si callase, me moriría. / Porque el silencio es muerte, / y la palabra, aunque rota, es vida”. El verso establece identidad entre silencio y extinción: callar es morir, testimoniar es resistir. La fórmula “me moriría” (singular) inmediatamente se pluraliza: “Así lo aprend en Gaza, donde los gritos sostienen a los vivos y el recuerdo de los muertos se convierte en murmullo perpetuo”.
La voz coral no es artificio retórico, sino necesidad testimonial. Mariana Wikinski sostiene que trauma colectivo requiere “testimonio” donde “presencia del otro que escucha” otorga “sentido a lo relatado”. El testimonio no es monólogo, sino diálogo: Job habla, Gaza escucha y responde. La fórmula “Así lo aprendí en Gaza” indica que voz individual aprendió de colectivo.
El verso “Callar sería darle razón al adversario, / ser cómplice del poder que sacrifica” establece dimensión política del testimonio. No es catarsis personal, sino acto de resistencia contra olvido. La conclusión es radical: “Hablar, aunque sea en ceniza, es resistir, / es dejar constancia, / es sembrar memoria en un mundo que olvida”. La triple formulación (resistir-constancia-memoria) articula función testimonial: preservar memoria contra amnesia institucional.
PARALELISMO ESTRUCTURAL: REPETICIÓN COMO RÉPLICA DEL TRAUMA
Estructura cíclica: “Desde entonces Palestina repite su historia”
El prólogo establece estructura temporal cíclica que replica psicología del trauma: “Desde entonces Palestina repite su historia / pueblos justos despojados, / carne herida, / hijos arrancados, / mientras la sombra del diablo se pasea entre ruinas”. El verbo “repite” es clave: no son eventos sucesivos, sino repetición de mismo patrón.
La teoría del trauma sostiene que víctimas padecen “repetición compulsiva”: pasado traumático irrumpe en presente sin mediación. Freud describe trauma como evento que no logra integrarse en narrativa personal y retorna obsesivamente. Argelina replica esta estructura mediante repetición formal: mismos versos, mismas imágenes, mismas fórmulas se reiteran a lo largo del poemario.
La sección “Los comienzos del dolor” afirma: “Ese día ardió Gaza. / Repitió el antiguo dolor”. La fórmula “antiguo dolor” indica que cada masacre replica anterior: Nakba 1948, Sabra y Chatila 1982, Al-Fakhura 2009, UNRWA 2014, Al-Ahli 2023. El trauma palestino consiste en imposibilidad de superar pasado: “Palestina repite su historia”.
Repetición de estructuras sintácticas: letanía acusatoria
El poemario procede mediante repetición obsesiva de estructuras sintácticas que establecen ritmo letánico. La sección “El juicio de los hombres” repite fórmula “El doble mereces”: “El doble mereces, / gritan los acusadores a Job, / como si el dolor fuera castigo, / como si la desgracia fuera fruto de la culpa”. La repetición “como si… como si” establece paralelismo que expone lógica retributiva: víctima es culpabilizada por sufrimiento.
La estructura se reitera inmediatamente aplicada a Palestina: “Así también le dicen a Palestina / mereces tu ruina, / mereces tus muros, / mereces tus escombros, / mereces tu encierro”. La anáfora “mereces” (cinco veces) establece acusación coral: no es individuo quien culpabiliza, sino discurso colectivo legitimador del poder.
Esta estrategia replica poesía celaniana. Paul Celan repite versos enteros en “Todesfuge” (“Leche negra del alba”) para reproducir obsesión traumática. Argelina adopta recurso análogo: repetición no es ornamento, sino réplica formal de repetición compulsiva del trauma. Cada “mereces” golpea como acusación reiterada que víctimas palestinas enfrentan cotidianamente.
Paralelismo bíblico: versículo como estructura del lamento
Job en Gaza adopta estructura del versículo bíblico: frases breves, paralelismo sintáctico, repeticiones rítmicas. La sección “La voz del lamento” replica estructura de Salmos lamentatorios: “Si midiesen mi queja y mi desdicha / Pesarían más que las torres caídas de Gaza, / que las ciudades arrasadas de Palestina, / que la memoria quemada de generaciones”.
El paralelismo (tres versos que comienzan “que”) establece acumulación: queja no es individual, sino colectiva. La estructura replica Libro de Job bíblico, donde Job acumula quejas mediante paralelismo. Argelina seculariza estructura: no es lamento teológico, sino acusación política.
La sección “La bsqueda de la memoria” reitera estructura versicular: “Dnde está la sabidura? / / La sabidura no está en los palacios, / ni en los discursos huecos, / ni en los planes de los poderosos. / Está en las madres que enseñan en secreto, / en los niños que preguntan aún bajo las bombas, / en los abuelos que cuentan historias en la penumbra”. El paralelismo (tres negaciones, tres afirmaciones) establece ritmo bíblico que otorga solemnidad testimonial.
MEMORIA COLECTIVA: CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO CONTRA OLVIDO
“Recordar es resistir”: función política de la memoria
La sección “La búsqueda de la memoria” articula función política central de la poesía testimonial: “Recordar es resistir, / recordar es acusar, / recordar es sembrar futuro”. La triple formulación (resistir-acusar-sembrar) establece dimensiones de la memoria colectiva: resistencia contra olvido, acusación contra perpetradores, transmisión a futuras generaciones.
Jeffrey Alexander sostiene que trauma colectivo requiere “construcción de memoria social” mediante “narrativa maestra” que identifique víctimas y perpetradores. Job en Gaza cumple esta función: documenta masacres (Al-Fakhura, UNRWA, Al-Ahli), identifica responsables (Sharon, gobierno israelí), construye memoria palestina como resistencia.
La fórmula “Recordar es resistir” establece que memoria no es pasiva contemplación del pasado, sino acto político activo. Primo Levi sostiene análogo: testimoniar es deber moral que impide que exterminio se complete mediante olvido. Mientras alguien recuerde, genocidio no es total. Argelina actualiza imperativo leviniano: “Si callase, me moriría”. Testimoniar es preservar vida contra aniquilación.
Asimetría memorial: Shoah vs. Nakba
La sección “La aflicción y la semilla” denuncia asimetría fundamental en reconocimiento de genocidios: “Desgraciadamente, la Nakba nunca podrá ser reconocida en los mismos términos de memoria histórica que la Shoah, salvando las diferencias entre una y otra. A los judíos se les reconoció el derecho de retorno. A los palestinos, no”. La afirmación no niega especificidad del Holocausto (“salvando las diferencias”), sino que exige justicia memorial equivalente.
El texto continúa: “La memoria histórica judía está salvaguardada y su transmisin asegurada internacionalmente. Los palestinos luchan contra el olvido y su suerte parece estar ligada a la indiferencia de nuestros gobiernos”. La denuncia apunta directamente a complicidad occidental: reconocer Shoah pero negar Nakba constituye doble estándar ético.
La poesía testimonial cumple función compensatoria. Mientras instituciones niegan Nakba, literatura documenta. El poemario construye archivo alternativo que preserva memoria palestina contra amnesia institucional. El verso “Los palestinos luchan contra el olvido” establece que memoria es campo de batalla: poder impone olvido, víctimas resisten mediante testimonio.
Transmisión generacional: “La semilla escondida”
La sección “La aflicción y la semilla” establece que memoria se transmite de generación en generación: “El diablo cree que con cenizas ha escrito el final. / Pero no sabe que la ceniza es también semilla, / que el polvo guarda vida escondida, / que de lo roto puede nacer lo nuevo”. La imagen de ceniza-semilla sintetiza dialéctica entre destrucción y persistencia.
La metáfora no es consolación fácil. El poemario no promete restauración jobeana, sino obstinación vital mínima: “Soy semejante al resto calcinado, / dice Job, cubierto de heridas. / / Soy semejante al resto calcinado, / y sin embargo respiro, / y sin embargo clamo, / y sin embargo espero”. La triple anáfora “y sin embargo” establece resistencia contra aniquilación total.
La transmisión generacional no es automática, sino acto deliberado de enseñanza: “La sabidura / Está en las madres que enseñan en secreto, / en los niños que preguntan aún bajo las bombas, / en los abuelos que cuentan historias en la penumbra”. La memoria palestina se preserva mediante pedagogía clandestina: madres enseñan, abuelos cuentan, niños preguntan. La poesía participa en esta transmisión: Job en Gaza enseña a generaciones futuras qué ocurrió en Gaza 2009-2023.
CONTINUIDAD CON LITERATURA CONCENTRACIONARIA: PRIMO LEVI Y JUAN ARGELINA
Imperativo testimonial: “Es necesario hablar”
Primo Levi formula imperativo ético fundacional: sobrevivientes tienen obligación moral de testimoniar por muertos. Reyes Mate afirma que “testimoniar era la gran razón para sobrevivir de Levi durante sus días de confinamiento”. Tras liberación, Levi experimenta urgencia testimonial: “las experiencias vividas le quemaban por dentro”. No testimoniar sería traicionar a muertos.
Argelina formula imperativo análogo en Job en Gaza: “Si callase, me moriría. / Porque el silencio es muerte, / y la palabra, aunque rota, es vida”. La estructura es idéntica: testimoniar es imperativo vital, callar es muerte. La diferencia es posición enunciativa: Levi testimonia desde experiencia de superviviente; Argelina, desde solidaridad externa. Ambas posiciones comparten función: preservar memoria contra olvido.
El verso “Que tu grito sea memoria, / que tu voz sea resistencia, / que tus palabras sean testimonio” replica imperativo leviniano. Georges Perec afirma que para supervivientes relatar “se convirtió en una necesidad”. Argelina actualiza: para testigos solidarios, relatar es obligación ética. Mientras Gaza sufra, silencio es complicidad.
Culpa del superviviente y responsabilidad del testigo
Levi experimenta “culpa del superviviente”: “se sentía más cerca de los muertos que de los vivos, y culpable de ser hombre, por ser los hombres quienes habían edificado un lugar como Auschwitz”. La culpa no deriva de haber cometido crimen, sino de haber sobrevivido mientras otros murieron. Esta culpa motiva urgencia testimonial: hablar por quienes ya no pueden.
Argelina no es superviviente, pero asume responsabilidad testimonial análoga. El prólogo documenta: “Yo había estado allí unos años antes, donde conocí algunos palestinos, heridos física y psicológicamente”. El contacto directo con víctimas genera obligación de testimoniar. El verso “Job, alza tu voz hasta quebrarla, / aunque no haya respuesta inmediata, / porque si callas, el silencio será victoria para el enemigo” establece que silencio es complicidad.
La sección “La aflicción y la semilla” cita a Ibrahim Souss interrogando judío silencioso: “Con tu silencio, no tomas partido por los asesinos?”. La pregunta no admite neutralidad: quien guarda silencio ante genocidio es cómplice. Argelina responde con poemario: rompe silencio, documenta masacres, acusa poder. La responsabilidad del testigo es análoga a culpa del superviviente: ambos deben hablar.
Fragmentación del lenguaje: “palabra, aunque rota”
Primo Levi sostiene que después de Auschwitz solo se puede hablar “en condicional”. El título Si esto es un hombre introduce “carácter hipotético” porque Auschwitz fragmentó humanidad: “se questo è un uomo” cuestiona si prisionero sigue siendo humano. El lenguaje post-catástrofe es necesariamente fragmentado, condicional, tentativo.
Argelina adopta estrategia análoga: “la palabra, aunque rota, es vida”. El adjetivo “rota” reconoce que lenguaje después de genocidio no puede ser íntegro. La sintaxis fragmentada del poemario replica ruptura: frases breves, versos incompletos, transiciones abruptas. La sección “La visión y el espanto” afirma: “Porque hay visiones que rompen la mirada, / paisajes de horror que ciegan para siempre”. Si mirada se rompe, lenguaje también.
Sin embargo, “palabra rota” sigue siendo vida, sigue siendo resistencia. Levi no renuncia a testimoniar pese a fragmentación del lenguaje. Argelina tampoco: “Hablar, aunque sea en ceniza, es resistir”. La literatura testimonial opera en esta tensión: testimoniar sabiendo que lenguaje es insuficiente, pero testimoniar de todos modos.
Conclusión: ceniza que habla, memoria que resiste
Job en Gaza realiza operación testimonial compleja que transforma documentación histórica (masacres Al-Fakhura 2009, UNRWA 2014, Al-Ahli 2023) en poesía sin traicionar veracidad factual. El poemario no es crónica periodística ni denuncia panfletaria, sino elaboración poética del trauma colectivo palestino mediante recursos específicos: voz coral que transita entre singular y colectivo, paralelismo estructural que replica repetición compulsiva del trauma, construcción de memoria colectiva que trasciende experiencia individual.
La voz coral (“Mi herida es la herida de un pueblo”) establece que Job individual encarna Gaza colectiva. Esta estrategia no es metáfora, sino afirmación literal: trauma individual replica trauma colectivo. El paralelismo estructural (“Palestina repite su historia”, “Yo no lo veré”) replica mediante repetición formal la repetición compulsiva del trauma: cada masacre reactualiza anterior. La memoria colectiva (“Recordar es resistir”) preserva testimonio contra amnesia institucional.
La continuidad con literatura concentracionaria (Primo Levi) evidencia genealogía testimonial transhistórica. Levi testimonió Auschwitz mediante imperativo ético: hablar por muertos. Argelina testimonía Gaza mediante imperativo análogo: “Si callase, me moriría”. Ambos comparten fragmentación del lenguaje (“palabra rota”) y construcción de memoria como resistencia.
Job en Gaza demuestra que poesía testimonial no es ornamento aplicado a hechos, sino modo de conocimiento específico que transmite estructura psíquica y emocional del trauma colectivo. Solo mediante recursos poéticos (voz coral, repetición, fragmentación) se puede representar experiencia traumática sin reducirla a listado periodístico. El poemario cumple función testimonial irreemplazable: mientras instituciones niegan Nakba, literatura documenta; mientras poder impone olvido, poesía construye memoria.
La ceniza no es fin, sino semilla. La palabra, aunque rota, es vida. El testimonio, aunque fragmentado, es resistencia. Job en Gaza preserva para futuras generaciones evidencia de genocidio contemporáneo, cumpliendo imperativo ético post-Auschwitz: nunca más significa testimoniar siempre.