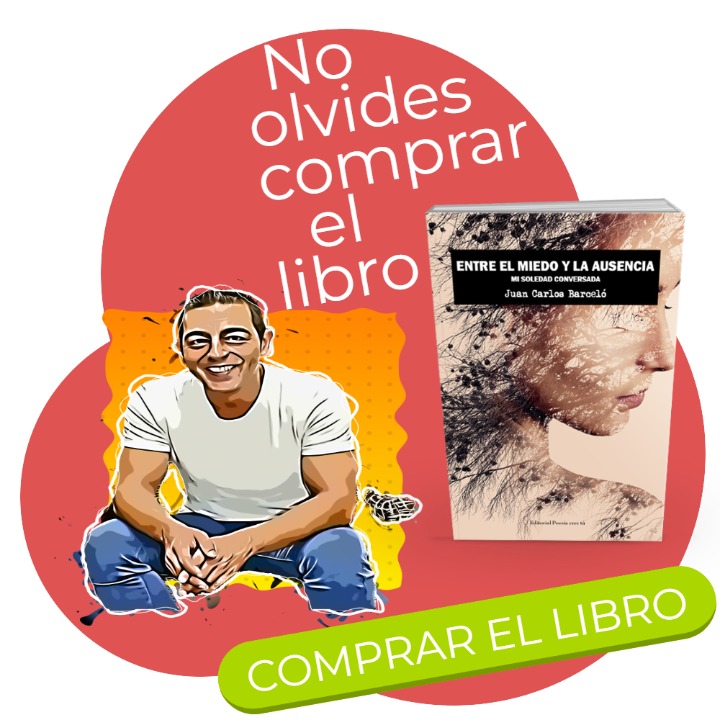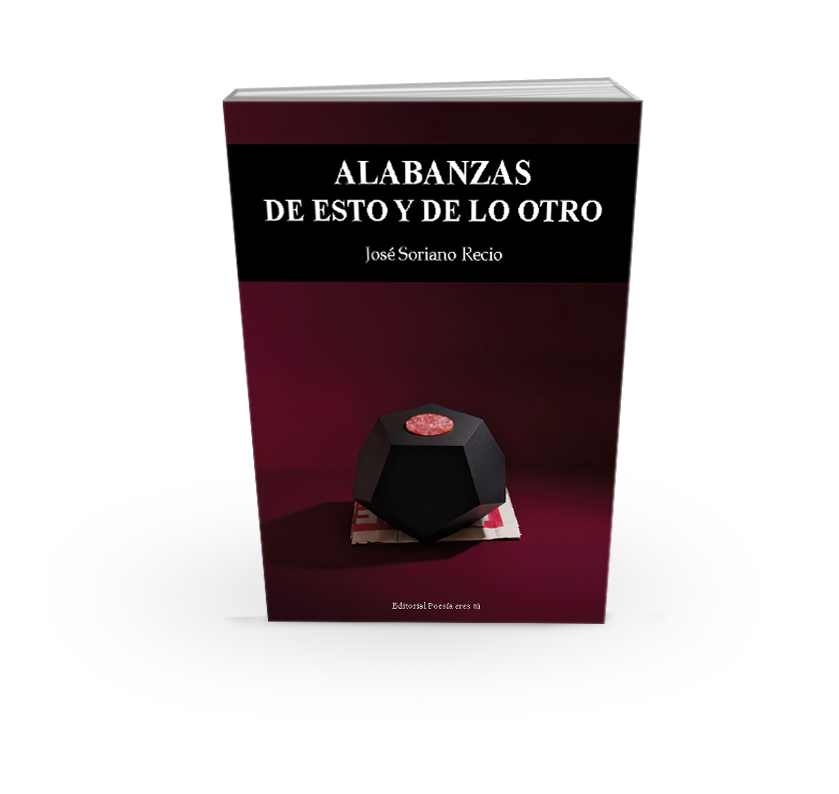Olivares Tomás, Ana María. «EL LENGUAJE QUE SE MIRA A SÍ MISMO: METAPOESÍA Y REFLEXIVIDAD LINGÜÍSTICA EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO». Zenodo, 15 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17617650
EL LENGUAJE QUE SE MIRA A SÍ MISMO: METAPOESÍA Y REFLEXIVIDAD LINGÜÍSTICA EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO
Introducción
La metapoesía, definida como la poesía que tiene a la propia poesía como objeto de reflexión, es un fenómeno central en la literatura del siglo XX y XXI. Guillermo Carnero la define como el “discurso poético cuyo asunto, o uno de cuyos asuntos, es el hecho mismo de escribir poesía y la relación entre autor, texto y público”, un texto con dos niveles discursivos: uno que funciona como poema tradicional y otro que reflexiona sobre su propia naturaleza. En Alabanzas de esto y de lo otro (2025), José Soriano Recio lleva esta estrategia a un territorio radical: la sección “Alabanzas” no solo reflexiona sobre la poesía, sino que convierte el lenguaje mismo en objeto y límite del pensamiento.
Esta monografía examina cómo Soriano Recio construye un aparato metapoético que trasciende la autorreferencialidad convencional para adentrarse en territorio filosófico, específicamente en la tradición wittgensteiniana de los límites del lenguaje. La propuesta central sostiene que las “Alabanzas” funcionan como una epistemología experimental donde cada poema es una prueba de concepto sobre las condiciones de posibilidad del lenguaje descriptivo, sus estructuras tautológicas, sus colapsos y sus clausuras.
Fundamentos teóricos: Autorreferencialidad y límites del lenguaje
Autorreferencialidad en la literatura
La autorreferencialidad consiste en que un texto se dirija hacia sí mismo como objeto de su propia atención. En literatura, esta estrategia alerta sobre el carácter de artificio del texto y quiebra las expectativas genéricas del lector, presuponiendo el surgimiento de nuevas estrategias de decodificación. Lejos de reforzar la autonomía del texto, el discurso autorreferencial puede clausurar el discurso sobre sí mismo en una reflexión necesariamente tautológica.
Wittgenstein y los límites del lenguaje
Ludwig Wittgenstein propone que “los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo”. En el Tractatus Logico-Philosophicus, afirma: “Trazar un límite al pensar o, más bien, no al pensar, sino a la expresión de los pensamientos. Así pues, el límite solo podrá ser trazado en el lenguaje, y lo que reside más allá del límite será simplemente absurdo”. Para Wittgenstein, el lenguaje funciona como herramienta epistemológica y como concepto límite: nos permite conocer cuál es el ámbito que nos es dado conocer, con el fin de no tropezar con obstáculos a los que no tenemos acceso.
Esta perspectiva es fundamental para leer las “Alabanzas”, donde Soriano Recio no intenta trascender el lenguaje, sino mostrar sus fronteras mediante ejercicios poéticos que exploran sus paradojas internas.
Las “Alabanzas” como laboratorio epistemológico
La sección “Alabanzas” contiene 24 poemas numerados que funcionan como un tratado de epistemología poética. Cada “Alabanza” aísla un problema filosófico relacionado con el lenguaje, la percepción, la memoria o el tiempo, y lo somete a experimentación mediante un uso radical del lenguaje descriptivo.
Alabanza 1: El ciclo vital de los sistemas descriptivos
El primer poema establece la tesis fundamental de toda la sección: “Los sistemas descriptivos son entidades que nacen, crecen, se reproducen y mueren”. Esta declaración es una operación metapoética que biologiza la epistemología. No estamos ante una metáfora, sino ante una redefinición ontológica: los sistemas con los que describimos el mundo no son herramientas transparentes, sino organismos con ciclos de vida propios.
El poema continúa con un ejercicio de autorreferencialidad extrema: “Y hasta aquí exactamente 56 palabras dos comas tres puntos ningún uno, y diecinueve oes al subconjunto de los ceros”. El sistema descriptivo se cuenta a sí mismo, se mide, se objetualiza. La frase “Alabado sea contar pisadas” cierra el poema con una referencia al título de la sección (“Alabanzas”), creando un circuito cerrado donde el lenguaje solo puede dar cuenta de su propia estructura.
Esta estrategia conecta con la reflexión de Wittgenstein sobre que más allá del lenguaje no existe nada a lo que podamos tener acceso. Soriano Recio no busca trascender esa limitación, sino habitarla con precisión formal.
Alabanza 2: Memoria como arquitectura topológica
“Al investigar algo extraño por uno de sus lados cualquier destello en la memoria excava una catedral en el cerebro. Es politeísmo topológico y actúa de olfato”. Este poema desarrolla una teoría de la memoria como sistema espacial, donde cada experiencia nueva excava estructuras tridimensionales (“catedrales”) en el cerebro.
El lenguaje aquí funciona como cartografía: describe un proceso cognitivo mediante metáforas arquitectónicas que, paradójicamente, son la única forma de acceder a ese proceso. La memoria no es representable fuera del lenguaje que la construye. La frase final —”Alabado sea el topo”— convierte al animal excavador en figura del pensamiento mismo, que solo puede conocer el mundo excavándolo, transformándolo en lenguaje.
Este mecanismo refleja la noción wittgensteiniana de que el lenguaje no solo describe, sino que constituye la realidad cognoscible.
Alabanza 13: Tautologías y serpientes
“En un nido de tautologías nacen y crecen serpientes siempre que consideremos a las serpientes como tautologías”. Este es uno de los poemas más radicales en su autorreferencialidad. La tautología —proposición lógica que es verdadera por su propia estructura— se convierte en objeto poético.
La estructura del poema es circular: si aceptamos la definición propuesta (“serpientes = tautologías”), entonces la proposición se valida a sí misma, pero solo dentro de ese sistema de reglas. Es un ejemplo perfecto de cómo el lenguaje crea sus propias condiciones de verdad. El poema continúa: “Un nido es un nido. Y la cooperación armónica entre las partes del cerebro que contribuyen a su equilibrio, un entrelazado de axones”.
La tautología “un nido es un nido” es simultáneamente vacía (no añade información) y fundacional (establece identidad). Soriano Recio muestra que todo lenguaje descriptivo descansa sobre tautologías fundacionales que no podemos cuestionar sin colapsar el sistema.
La clausura tautológica del discurso autorreferencial que señala la crítica literaria encuentra aquí su expresión poética más radical.
Alabanza 15: El lenguaje como envase
“En un envase de yogurt caducado habita normalmente un yogurt caducado. Y eso pasa por saber leer”. Este poema explora la relación entre significante y significado mediante la imagen del envase. Cuando leemos, operamos en un nivel simbólico (“conceptos no visuales”) que sustituye la percepción directa.
El poema desarrolla una teoría de la lectura como domesticación: “Es así que la mente en categorías visuales se nutre salvaje. Pero si tienes hambre y ya has abierto la nevera, la narración llega envasada”. La metáfora del envase representa el lenguaje como contenedor que separa la experiencia inmediata (hambre, alimento) de su mediación simbólica (palabras, conceptos).
La conclusión es inquietante: “las quemaduras de la llama son producidas por la hoguera si la carne se prepara con palabras”. El lenguaje no es inocuo; transforma aquello que nombra. Esta idea conecta con la noción wittgensteiniana de que el lenguaje no es un mero vehículo de pensamientos preexistentes, sino que estructura el pensamiento mismo.
Mecanismos de autorreferencialidad
Reflexividad nominal: Las “Alabanzas” se alaban a sí mismas
Cada poema termina con una fórmula ritual: “Alabado sea X”, donde X suele ser un elemento mencionado en el poema (el topo, el aire, la nieve, el tiempo). Esta estructura crea un circuito autorreferencial: los poemas se llaman “Alabanzas” y cada uno concluye alabando algo, pero lo alabado es siempre un elemento del propio sistema lingüístico-conceptual que el poema ha construido.
No se alaba una realidad exterior al texto, sino elementos del texto mismo. “Alabado sea contar pisadas” no alaba el acto físico de contar, sino el hecho de que el poema se ha contado a sí mismo. Este mecanismo es una forma radical de clausura autorreferencial.
Paradojas autorreferenciales: El problema del observador
“Alabanza 5” plantea: “Viajar al fondo del río a verificar la biografía de los peces podría reducirse a abrir una caja de tamaño medio con un gato dentro junto a un vaso de agua”. La referencia al gato de Schrödinger introduce el problema del observador cuántico en el terreno epistemológico: el acto de observar modifica lo observado.
El poema desarrolla esta idea: “El anclaje de la mirada a la corriente de la realidad es mayor cuanto mayor sea la corriente”. Cuanto más intensamente observamos, más nos atrapamos en la observación misma, hasta que el observador colapsa en su propio acto de observación: “Ese que impide entrar al río y trae forma de colapso a la quietud que te rodea. Que un instante después y de manera natural, también parece una caja y es tan real como tú”.
El lenguaje descriptivo, al intentar capturar la realidad, se convierte en una caja que contiene al observador. No hay metalenguaje neutral desde el cual describir; toda descripción es parte del sistema que describe.
Metalepsis: Cruce de niveles ontológicos
En “Alabanza 24”, el poema final, se produce una metalepsis que resume toda la estrategia metapoética del libro: “Hay un escenario vulgar lleno de tierra en el que, muy en sí y mirando al otro, están el topo, el pollo y el mono”. Los personajes de la primera sección del libro (cerditos, monos, peces, lenguados) aparecen ahora como actores en un ensayo teatral.
El poema revela que toda la primera sección era ya una representación, un juego metaficcional. Pero el giro final es más radical: “cuando les funcione ya como refugio no habrá por ningún lado la menor sospecha de que entonces este ensayo sea en sí, y sin previo aviso, la representación correcta”. La distinción entre ensayo y representación, entre ficción y realidad, colapsa. El lenguaje no representa una realidad exterior; es el escenario mismo donde se constituye lo real.
Esta estrategia conecta con la metaficción ascendente descrita por la crítica literaria, donde el plano del lector se convierte en parte de la trama y se plantea si la realidad es “real” o es otro tipo de ficción.
El lenguaje como límite del pensamiento
Alabanza 6: La dieta conceptual
“Si te alimentas sólo de peces la luna llena en el charco es un plato en la mesa, y el reajuste mental al morder agua va mucho más allá de lo sociolingüístico”. Este poema desarrolla una teoría de la percepción como sistema de alimentación conceptual: “cuando la mente lleva una dieta exclusiva de conceptos, la alucinación del hambre trae forma de concepto”.
La mente construye el mundo con los materiales lingüísticos de que dispone. Si solo conocemos conceptos, la realidad entera se convierte en concepto. La consecuencia es que “No hay mayor irreversibilidad que el paso a la trascendencia desde lo local”. Una vez que hemos construido el mundo en lenguaje, no podemos regresar a una experiencia pre-lingüística. El lenguaje es un límite irreversible del pensamiento.
Esta idea resuena con la noción de Wittgenstein de que “de lo que no se puede hablar hay que callar”, no porque exista algo más allá del lenguaje, sino porque el lenguaje define los límites de lo pensable.
Alabanza 11: Jaulas de memoria
“Si algo no puede esconderse de sí mismo es lo salvaje con hambre. Y mira que saciado tiene habilidades de escapismo. Una jaula real puede vivir dentro de otra que es incluso más real y no sujetar la forma del conjunto primitivo”. Este poema explora la memoria como sistema de jaulas concéntricas que aprisionan al pensamiento.
La “jaula” es el lenguaje habitual, las estructuras descriptivas que usamos sin cuestionar. Dentro de esa jaula puede haber otra más profunda: las estructuras metalingüísticas con las que pensamos sobre el lenguaje. El poema propone que incluso cuando intentamos escapar de una jaula lingüística, lo hacemos construyendo otra: “con lo salvaje atornillando más barrotes”.
La reflexión metapoética no libera del lenguaje; simplemente revela sus estructuras. Esta es una forma de clausura autorreferencial radical: el pensamiento no puede pensar sus propios límites sin utilizar esos mismos límites.
Alabanza 19: La vida como adverbio de lugar
“La vida es un adverbio de lugar”. Esta proposición, aparentemente absurda, es una redefinición ontológica radical. Si la vida es un adverbio de lugar, entonces no es un sustantivo (una cosa) ni un verbo (una acción), sino una categoría relacional que sitúa otras categorías.
El poema desarrolla la idea: “lógica y no lógica habitan sitios que vivir, traído aquí como ejemplo de buen verbo, sólo toma como lugares de paso”. Vivir no es habitar la lógica, sino transitar por ella. El pensamiento no se detiene en ninguna estructura lógica; las atraviesa.
Esta concepción libera al lenguaje de su función representacional: no describe una realidad estática, sino que es el espacio mismo donde el pensamiento se desplaza. “Alabados sean los tiempos verbales” no alaba el tiempo como categoría metafísica, sino los tiempos verbales como estructuras lingüísticas que posibilitan el pensamiento temporal.
Conclusión
En Alabanzas de esto y de lo otro, José Soriano Recio construye una de las propuestas metapoéticas más radicales de la literatura española contemporánea. La sección “Alabanzas” no solo reflexiona sobre la poesía o el lenguaje, sino que convierte el lenguaje en objeto experimental de sí mismo. Cada poema es un ensayo filosófico disfrazado de prosa poética, donde se examinan los límites, las paradojas y las clausuras del lenguaje descriptivo.
Soriano Recio no busca trascender el lenguaje ni encontrar un metalenguaje neutral desde el cual observarlo. Su estrategia es wittgensteiniana: habitar los límites del lenguaje con precisión formal, mostrando cómo toda descripción es autorreferencial, cómo todo sistema descriptivo descansa sobre tautologías fundacionales, cómo el pensamiento no puede escapar de sus propias estructuras lingüísticas.
Las “Alabanzas” demuestran que la autorreferencialidad no es un juego estético, sino una condición epistemológica: el lenguaje no puede hablar sobre el mundo sin hablar simultáneamente sobre sí mismo. Al clausurar el discurso sobre sí mismo, Soriano Recio no empobrece la poesía, sino que la radicaliza: muestra que la poesía, en su reflexividad máxima, es el único espacio donde el lenguaje puede explorar sus propios límites sin colapsar en la incoherencia.
La obra no ofrece respuestas, sino que perfecciona las preguntas. “Alabado sea / alabados sean”, la última frase del libro, resume la estrategia completa: la alabanza no tiene objeto exterior; se alaba a sí misma, en plural, reconociendo que el lenguaje es una multiplicidad irreducible de juegos, sistemas y clausuras que solo pueden ser habitados, nunca trascendidos.