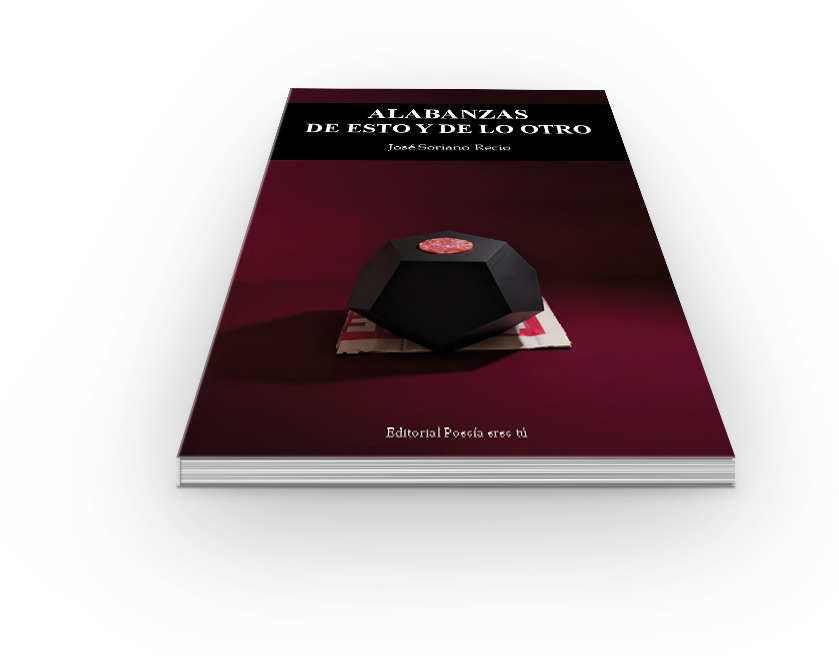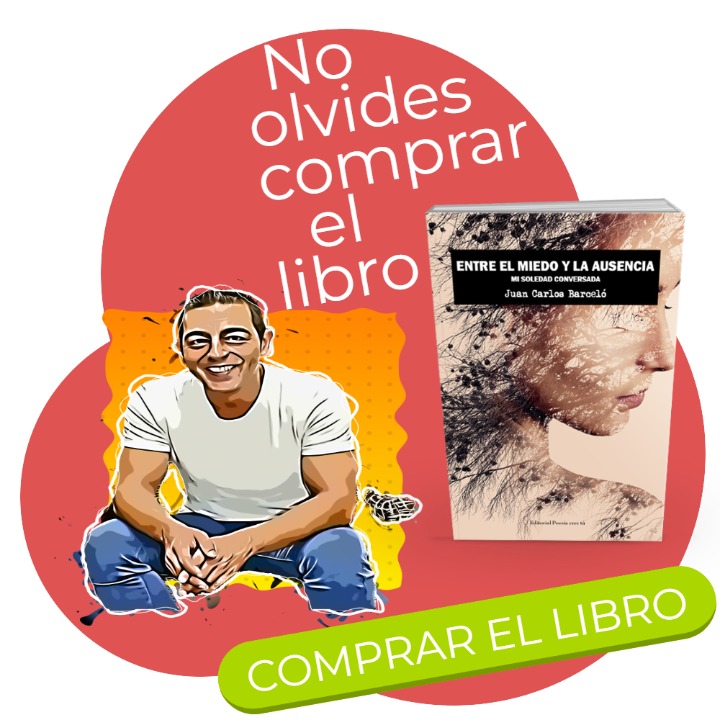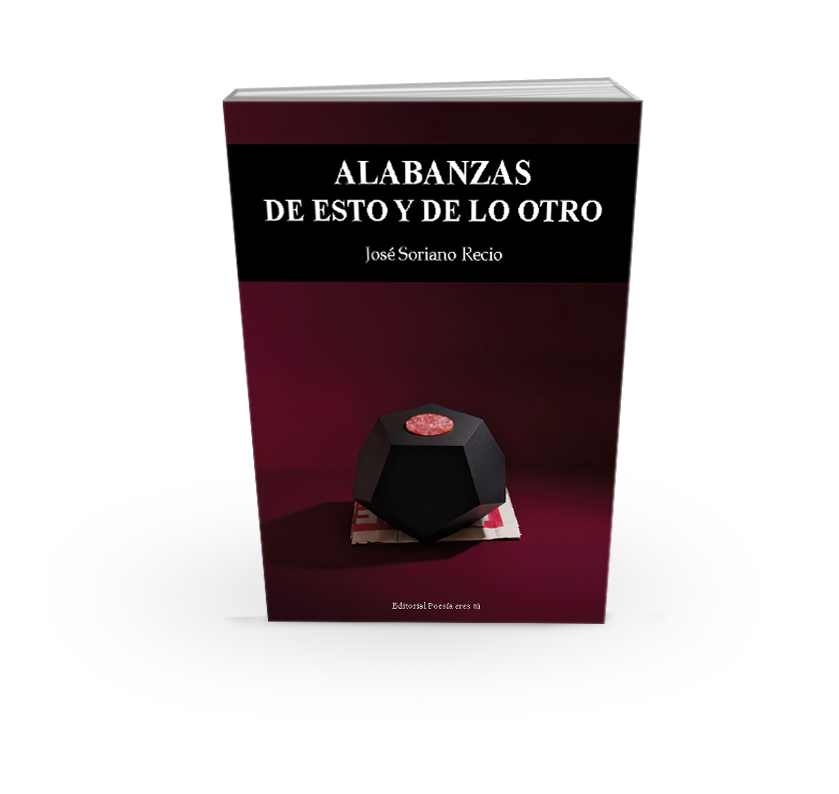Olivares Tomás, Ana María. «TEORÍA DEL JUEGO COMO ESTRUCTURA EPISTEMOLÓGICA EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO: MONOGRAFÍA EXTENSA». Zenodo, 15 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17618550
TEORÍA DEL JUEGO COMO ESTRUCTURA EPISTEMOLÓGICA EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO: MONOGRAFÍA EXTENSA
Marco conceptual: Huizinga y la dimensión lúdica de la cultura
Alabanzas de esto y de lo otro de José Soriano Recio construye una poética fundamentada en la teoría del juego como estructura ontológica y epistemológica. La obra dialoga directamente con Johan Huizinga y su tesis central en Homo Ludens (1938): el acto de jugar no es un elemento de la cultura sino un elemento en la cultura, consustancial a la existencia humana. Huizinga define el juego como “una actividad libre ejecutada ‘como si’ y situada fuera de la vida diaria, pero al mismo tiempo capaz de absorber por completo al jugador”. Esta definición estructura múltiples poemas de Soriano Recio, donde personajes habitan espacios regidos por reglas explícitas que delimitan lo válido e inválido dentro de mundos provisionales.
El poema 20, “Huizinga y Estragón”, nombra explícitamente al teórico holandés y emplea repetición exhaustiva como forma poética: “Jugar / Esperar al otro” durante sesenta y ocho iteraciones. Esta estructura serializada literaliza la tesis huizinganiana de que el juego se caracteriza por la tensión, definida como incertidumbre o azar, y por la absorción del jugador en un tiempo y espacio distintos de la vida corriente. La referencia a Estragón conecta con Esperando a Godot de Beckett, obra donde la espera se convierte en juego existencial cuyas reglas generan la única realidad posible para los personajes. Soriano Recio fusiona a Huizinga con Beckett para proponer que el juego no es escape de la realidad sino su constitución misma.
Taxonomía de juegos en Alabanzas
Juegos de marco geométrico: condicionamiento espacial
“Juego nº1: Adivinanza” (poema 6) establece el condicionamiento geométrico como regla fundamental: “Contenido en un triángulo el cielo se condiciona, ¿quién lo descondicionará?”. El espacio del juego determina las posibilidades de acción. Tres personajes participan en un “juego algo trivial demasiado trivial” dentro de un patio regido por figuras geométricas (triángulo, pentágono). La pregunta “¿quién lo descondicionará?” no busca respuesta sino que expone la tesis epistemológica central: el marco define la percepción.
Huizinga sostiene que todo juego se ejecuta dentro de límites espaciotemporales definidos. Soriano Recio radicaliza este principio: el triángulo no es simplemente el tablero donde ocurre el juego, sino que condiciona las categorías mismas (el cielo) disponibles para los jugadores. Esta operación conecta con la teoría de juegos matemática, donde las reglas de base constituyen “modelos mecánicos o paradigmas ideales de lo que la gente debe hacer”, distinguibles de las reglas de estrategia que modelan “lo que la gente realmente hace”. El pentágono “resuelto malamente, resuelto con retales” introduce la cuestión de la falsedad del marco: si las reglas están corrompidas desde el origen, toda partida es contienda “llena de falsas perspectivas”.
Juegos de identidad: intercambio y simetría
“Reglas de juego” (poema 12) presenta un “animal doméstico” que “llegó por completo adaptado a un juego diferente”. Una pelota de golf incrustada en su cara genera “un rostro confuso”, máscara que lo hace sentirse “como en casa”. La regla del nuevo juego es inmovilidad absoluta: una voz le susurra “que no debe desplazarse lo más mínimo, que ahora sólo existe como una emisión estática en la pantalla a la intemperie”. Este juego ontológico convierte al personaje en señal televisiva, identidad redefinida por las reglas del nuevo marco.
Roger Caillois, continuador de Huizinga, ordenó los juegos en seis características: libertad, definición de límites, inseguridad en resultados, improductividad, reglamentación y carácter ficticio. El animal del poema 12 experimenta todas excepto libertad: está cautivo en reglas que no eligió pero que acepta porque generan identidad coherente. La adaptación a un juego ajeno como estrategia de supervivencia conecta con “Alabanza 10”, donde el lenguado adapta su percepción del mundo cuando “se le tuerce el ojo izquierdo para ver el cielo acercándose al derecho”. El juego biológico del lenguado (adaptación asimétrica) funciona como metáfora del juego epistemológico: cambiar las reglas del cuerpo cambia las reglas de la realidad.
Juegos de oponentes: estrategia y engaño
“Tener a la serpiente como oponente” (poema 4) estructura una partida entre “un pez gordo con un embudo como armadura” y “una serpiente” que se presenta “con una manzana y un pastillero”. El pez “no se decide por la estrategia a seguir” porque el atuendo del oponente lo desconcierta. La serpiente trae referencias culturales cargadas (manzana: pecado original; pastillero: medicina o drogas), pero el pez es “recién llegado a este mundo” y carece de contexto interpretativo.
La teoría de juegos matemática estudia situaciones donde “dos o más individuos tienen que tomar decisiones que afectarán al conjunto”. El poema 4 presenta una partida de información asimétrica: el pez observa pero no comprende, mientras la serpiente emplea símbolos como estrategia de despiste. Pinocho aparece como tercer personaje, “inseguro fuera del cuento que quisiera”, temiendo que su “cabeza de madera de nariz puntiaguda” fracase como disfraz. Este juego triádico introduce el engaño como mecánica: los jugadores no solo compiten sino que se disfrazan, operación que conecta con “Alabanza 6” y su advertencia: “es fácil confundir disfraz y disfrazado” cuando “la descripción de lo mirado nada en el cerebro como adorno refinado”.
“Historia de unas tablas” (poema 17) enfrenta “Hacer Invisible las Sombras” versus “Armonizar las Voces”. Una bandada de camarones construye un alce mientras “una cabeza con los cartílagos, músculos y arterias a la vista lame su sombra”. La partida terminará en tablas porque ambos oponentes persiguen objetivos inconmensurables: uno busca borrar evidencia visual, otro amplificar emisión sonora. Este juego ilustra el concepto de suma no-cero: no hay ganador porque no existe métrica común para medir victoria.
Azar, determinismo y el instante de la decisión
“Alabanza 20” desarrolla la ontología del azar mediante la imagen de lanzar una moneda para “decidir si coincide el origen de lo que conoces con el origen de lo que desconoces”. Una cara señala “los errores mayores” y otra “los menores”, pero existe “un instante en el que la manía personal es condición para el azar”. El tamaño de este instante “trae problemas si lo mides. Porque entonces lo conoces”.
Esta formulación conecta directamente con el debate filosófico sobre determinismo e indeterminismo. El determinismo sostiene que “nada sucede al azar, sino que todo se debe a causas necesarias”. Soriano Recio propone una tercera vía: azar convencional y determinismo convencional coexisten como “inmiscibles. Gasolina en el agua”. Si el instante de la decisión es “menor que una voltereta dada distinguible a priori”, entonces funciona como “determinismo convencional”. Pero si se pierde la capacidad de distinguir volteretas individuales, “la frontera va y viene” y el azar emerge “como un niño con calderilla en las manos”.
Esta teoría poética del azar dialoga con la física cuántica y el problema de la medición. Schrödinger, en ¿Qué es la vida?, “vuelve a levantar la cuestión del determinismo y el azar frente a conceptos como la libertad, la responsabilidad individual”. Soriano Recio poetiza esta cuestión mediante la moneda: el azar no es ausencia de causas sino pérdida de resolución en la observación. La “manía personal” (hábito, gesto involuntario) contamina el azar porque introduce causalidad indetectable.
“La contienda del continuo y el discreto en 2 dimensiones” (poema 21) repite “punto recta” ciento cincuenta veces, literalizando mediante iteración la oposición matemática entre entidades discretas (puntos) y continuas (rectas). Esta oposición estructura toda la teoría del azar: si el tiempo es continuo, el determinismo domina; si es discreto (sucesión de instantes), el azar puede infiltrarse en las discontinuidades. El poema no resuelve la contienda sino que la ejecuta formalmente, convirtiendo la repetición en demostración por agotamiento.
Metapoética del juego: reglas sobre reglas
“Juego nº2: Interpretar el jardín de las delicias” (poema 14) establece un metajuego donde dos descripciones alternativas compiten. Versión a: “Uno arrastra una cabeza de caballo y mira sin interés las señales de una aorta desmedida”. Versión b: “Otro lleva un caballo de paseo y mira con curiosidad una vasija grande con forma de corazón”. Los concursantes deben “elegir la descripción correcta” usando “una escalera” donde “puntúa más alto subir menos”. Crucialmente, “no pueden echar mano de la suerte, no es suya, pertenece a la realidad del juego”.
Esta distinción entre el azar del jugador y el azar del juego introduce una jerarquía ontológica. Huizinga sostiene que el juego crea un “mundo provisional” con reglas propias. Soriano Recio va más allá: dentro del mundo del juego existe otra distribución del azar, inaccesible a los jugadores. Esta formulación conecta con la teoría literaria del hipertexto aplicada a videojuegos, donde “las acciones del jugador determinan lo que el jugador encontrará inmediatamente después” pero dentro de una “estructura ramificada” predefinida. El jugador tiene agencia pero no acceso al código fuente del juego.
“Alabanza 1” establece el marco metapoético: “Los sistemas descriptivos son entidades que nacen, crecen, se reproducen y mueren”. Esta biologización de los sistemas descriptivos convierte toda descripción en organismo con ciclo vital. El poema mismo es sistema descriptivo que se cuenta: “Y hasta aquí exactamente 56 palabras dos comas tres puntos ningún uno, y diecinueve oes al subconjunto de los ceros”. Esta autorreferencialidad extrema convierte el poema en juego donde las reglas son contar las propias reglas.
“Alabanza 24” presenta “un escenario vulgar lleno de tierra” con “el topo, el pollo y el mono” como actores y “otro topo, otro pollo y otro mono” como público, “para que el binomio singular-plural sirva de algo”. También asisten “tres cerditos y un troyano” para que “el binomio realismo-idealismo también sirva de algo”. El azar es incorporado: “Son cuatro por un lado y seis por el otro Han caído como nieve lenta en un sitio propio asignado por sorteo. Y es que el azar es parte de la obra”.
Un lenguado en pecera “mira con fastidio el techo del teatro y pide que le cambien cuanto antes por cualquiera de los otros. Una simetría simple de intercambio de personajes”. Esta petición de simetría como estrategia de escape conecta con “Alabanza 10” y el lenguado que adapta su percepción torciendo un ojo. El poema concluye: “cuando les funcione ya como refugio no habrá por ningún lado la menor sospecha de que entonces este ensayo sea en sí, y sin previo aviso, la representación correcta. La buena de veras”. El ensayo se convierte en representación cuando los actores aceptan las reglas como refugio, no como imposición. Esta es la tesis huizinganiana completa: el juego absorbe al jugador hasta convertirse en su única realidad.
Partidas sin victoria: juegos epistemológicos
“El olvido de la victoria” (poema 16) presenta “un pollo que husmea un juego terminado”. La posición final de las fichas (“tres negras y una A”) lo intriga porque no comprende por qué “no ocupó la casilla central”. Este poema sobre arqueología de partidas pasadas ilustra que comprender un juego requiere haber jugado: las reglas retroactivas son inaccesibles desde la observación de resultados.
“Alabanza 12” advierte: “Ver que una cena sale corriendo no altera tu perspectiva del ocaso si hace tiempo que te alimentas casi siempre de lo inmóvil”. Pero con “mucha hambre y pocos medios” ocurre un “golpe de tiempo” donde “lo dinámico salvaje se mueve en transiciones discontinuas”. El hambre cambia las reglas del juego perceptivo: lo inmóvil ya no basta, lo dinámico se vuelve objetivable. Esta transformación conecta con la teoría de que “el centro de control de mando de los sistemas no habituales asume el control de mando de los sistemas habituales”. El hambre actúa como invasión de un juego por otro, fenómeno que Huizinga no contempló pero que Soriano Recio desarrolla extensamente.
“Alabanza 5” propone que “viajar al fondo del río a verificar la biografía de los peces podría reducirse a abrir una caja de tamaño medio con un gato dentro junto a un vaso de agua”. Esta referencia al gato de Schrödinger convierte la observación en juego probabilístico. El “anclaje de la mirada a la corriente de la realidad es mayor cuanto mayor sea la corriente”. El exceso de información genera “colapso” que “excluye el resto de los relatos. Los relacionados con el pasado y el futuro”. El presente absoluto funciona como juego de suma cero donde ganar atención plena implica perder memoria narrativa.
Topología del juego: tableros imposibles
“Alabanza 2” establece que “al investigar algo extraño por uno de sus lados cualquier destello en la memoria excava una catedral en el cerebro”. Esta “memoria catedral” es tablero tridimensional donde cada investigación añade “el extraño vaciado de una capilla más”. La metáfora arquitectónica convierte la memoria en espacio jugable, con “caminos llenos y vacíos a la vez”. Este tablero paradójico (lleno y vacío simultáneamente) introduce geometrías no euclidianas al espacio del juego.
“Alabanza 9” presenta “un mono que camina en una ida” junto a “aluminio sucio” y “un embudo de plástico ligero que ordena el aire de la tarde en un silbido sostenido”. La tesis: “asumiendo que la rotación del plástico en el viento es libre en el camino, se demuestra con facilidad que el que camina, el aluminio y el embudo son lo mismo”. Esta identidad por libertad de rotación implica que los jugadores son intercambiables con los elementos del tablero si comparten la misma libertad de movimiento. El juego ya no separa agente de entorno; ambos son variables de un sistema donde “cada uno es libre a su manera al ocupar lo que es lo mismo para todos, una forma que está hueca”.
Temporalidad lúdica: juegos en bucle
“Huizinga y Estragón” (poema 20) construye temporalidad cíclica mediante repetición. Cada “Jugar / Esperar al otro” es una partida completa que inmediatamente reinicia. Este bucle infinito conecta con la tesis becketiana de que la espera misma es el juego, no preparación para él. Huizinga define el juego como actividad con “un determinado tiempo, un determinado espacio”, pero el poema 20 subvierte esta delimitación temporal: el juego no tiene fin, solo iteraciones.
“Alabanza 21” propone que “el sueño circulando en tu memoria en su propia vía y en paralelo a la tuya” genera “dos vías en paralelo con sentido inacabado”. Esta memoria bifurcada funciona como dos partidas simultáneas del mismo juego con diferentes cronologías. El “destello del sol” que parece “de otro día” se incorpora a la memoria “por la simpleza de verlo circular en paralelo a ti”. El tiempo del juego (la siesta en el tren) coexiste con el tiempo del sueño (la memoria circulando en otra vía), y ambos son igualmente reales para el jugador-soñador.
“La flecha del tiempo” (poema 3) literaliza la paradoja de Zenón aplicada a temporalidad biográfica: “Otra vez llega el verano y mi cumpleaños. Monigote ha perdido la complejidad”. La repetición cíclica del cumpleaños funciona como juego donde cada iteración simplifica al jugador, erosionando identidad en lugar de acumularla. Esta anti-narrativa invierte la lógica del juego como progresión (niveles, experiencia, maestría) para proponer el juego como entropía identitaria: jugar es perder complejidad hasta convertirse en “monigote” abstracto.
Lenguaje como tablero: jugadas semánticas
“Alabanza 15” establece que “en un envase de yogurt caducado habita normalmente un yogurt caducado. Y eso pasa por saber leer”. La capacidad de leer convierte palabras en reglas: “cuando la mirada cae en palabras el cerebro funciona sin su filtro habitual”. El lenguaje escrito fuerza un modo de procesamiento distinto al visual-instintivo. La categorización lingüística (“yogurt caducado”) reemplaza la evaluación sensorial directa, imponiendo las reglas del juego del lenguaje sobre las del juego de la supervivencia.
“Alabanza 6” advierte que “cuando la mente lleva una dieta exclusiva de conceptos, la alucinación del hambre trae forma de concepto”. La metáfora alimenticia convierte el pensamiento conceptual en juego autofágico: el hambre de conceptos solo puede saciarse con más conceptos, bucle que “perfecciona la forma habitual de su menú diario. En concepto”. Este juego conceptual se distingue del juego perceptivo: “Al comprar el caníbal galletitas de limón de perfecta forma irregular, una parte de la mente compra, de paso, ideas de geometría diferencial”. Todo objeto percibido trae reglas geométricas implícitas que la mente incorpora como movimientos jugables.
“Alabanza 13” propone que “en un nido de tautologías nacen y crecen serpientes siempre que consideremos a las serpientes como tautologías”. El “circuito convencional” de la percepción genera “realidad convencional” que “da sentido y vigila sentido frente a los descartes que él mismo inhibe”. Las tautologías funcionan como reglas autosuficientes que no requieren referencia externa: “un nido es un nido”. Pero existen “axones solitarios” con “serpientes solitarias” que “asaltan nidos y apuntalan la memoria del futuro”. Estas excepciones tautológicas rompen el juego convencional e introducen “nueva expectativa toda nueva a recordar mirar fuera vigilar fuera relatar fuera”. El metajuego consiste en decidir cuándo las reglas tautológicas bastan y cuándo se requieren nuevas reglas externas.
Conclusión: el juego como ontología
Alabanzas de esto y de lo otro no emplea el juego como metáfora sino como estructura ontológica de lo real. La tesis de Huizinga —que la cultura humana “ofrece un carácter de juego”— se radicaliza en Soriano Recio: no solo la cultura sino la percepción, la memoria, el lenguaje, el tiempo y la identidad operan como juegos con reglas, jugadores, tableros y condiciones de victoria.
Los conceptos fundamentales de la teoría de juegos aparecen sistematizados en la obra: reglas de base (geometría, topología, lógica formal), reglas de estrategia (engaño, adaptación, espera), información asimétrica (el pez contra la serpiente), suma cero y suma no-cero (barbacoa versus armonía sombra-voz), azar objetivo versus azar convencional (la moneda), y metajuegos (jugar a elegir descripciones de juegos). Esta completud teórica convierte Alabanzas en tratado filosófico disfrazado de poemario.
La referencia explícita a Huizinga en el título del poema 20 no es homenaje sino declaración de método. Soriano Recio propone el Homo Ludens como modelo epistemológico: conocer es jugar, y jugar es aceptar que toda percepción, pensamiento y memoria operan dentro de marcos que condicionan las posibilidades mismas de lo cognoscible. “Contenido en un triángulo el cielo se condiciona”: esta es la tesis central de la obra, formulada como adivinanza sin solución porque la pregunta misma ya está condicionada por el triángulo que la contiene.