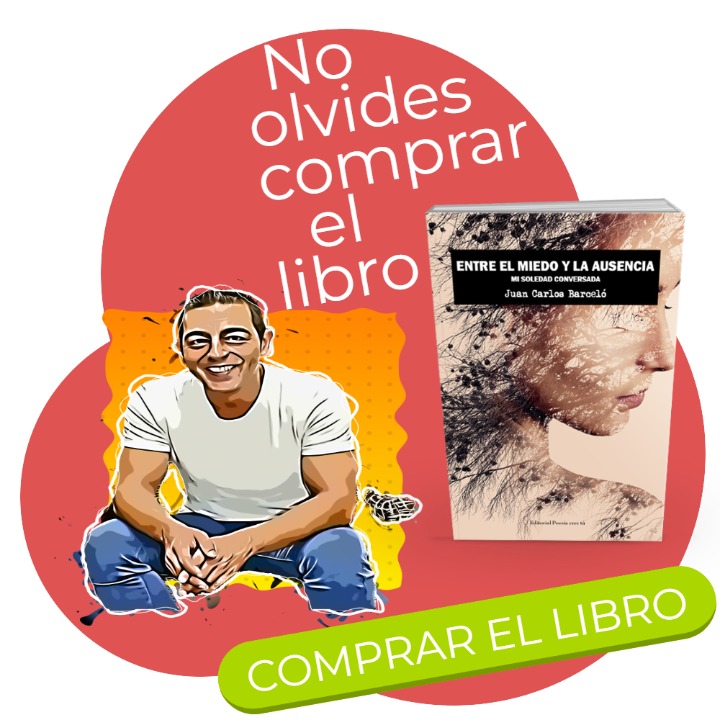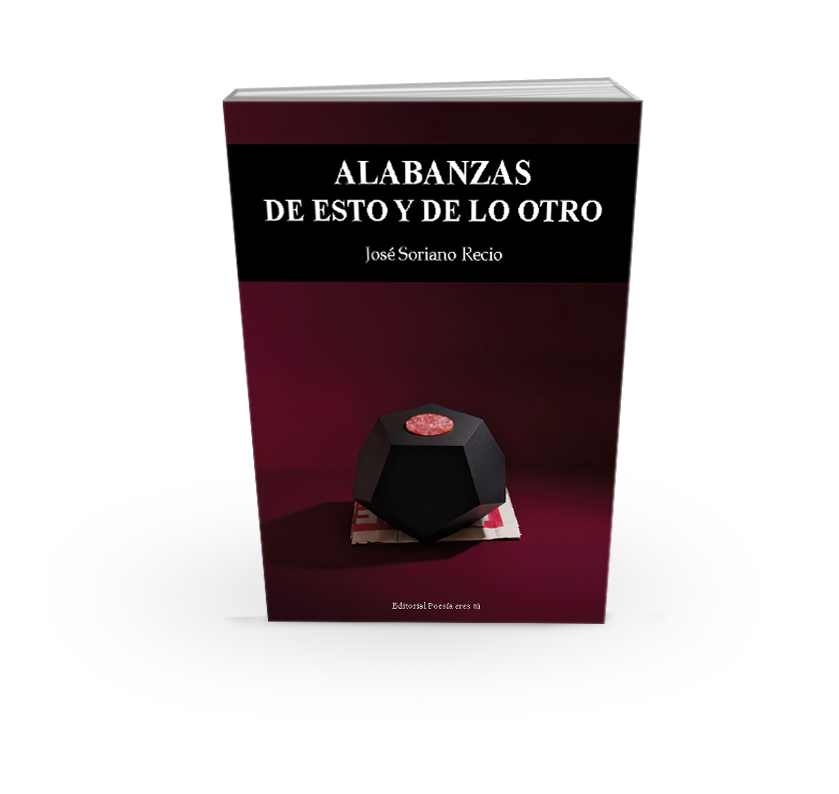Olivares Tomás, Ana María. «LA PARADOJA DEL DECIR: FILOSOFÍA DEL LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN DE LO INDESCRIPTIBLE EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO». Zenodo, 15 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17618518
LA PARADOJA DEL DECIR: FILOSOFÍA DEL LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN DE LO INDESCRIPTIBLE EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO
Introducción
Ludwig Wittgenstein cerró el Tractatus Logico-Philosophicus (1921) con la proposición 7: “De lo que no se puede hablar, hay que callar”. Esta sentencia delimita el lenguaje como frontera ontológica: “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”. El lenguaje no solo describe la realidad sino que constituye el ámbito de lo cognoscible. Más allá del lenguaje no existe nada a lo que podamos tener acceso.
Alabanzas de esto y de lo otro (2025) de José Soriano Recio construye una poética que habita esta paradoja wittgensteiniana: el texto intenta describir aquello que el lenguaje no puede capturar mientras simultáneamente demuestra que esa captura es el único modo de constitución de la realidad. No se trata de una contradicción sino de una estrategia filosófica: Soriano Recio no busca trascender el lenguaje sino mostrar sus límites mediante operaciones poéticas que ejecutan formalmente la tensión entre lo descriptivo y lo indescriptible.
La tesis fundamental: sistemas descriptivos como entidades biológicas
“Alabanza 1” establece el marco filosófico completo: “Los sistemas descriptivos son entidades que nacen, crecen, se reproducen y mueren”. Esta proposición biologiza la epistemología: el lenguaje no es herramienta neutral sino organismo con ciclo vital. Los sistemas con los que describimos el mundo tienen temporalidad propia, independiente de aquello que describen.
El poema desarrolla autorreferencialidad extrema: “Y hasta aquí exactamente 56 palabras dos comas tres puntos ningún uno, y diecinueve oes al subconjunto de los ceros”. El sistema descriptivo se cuenta a sí mismo, convirtiendo su propia estructura en objeto de descripción. Esta operación demuestra que todo lenguaje descriptivo es autorreferencial: describir implica incluirse en lo descrito, colapsar la distinción entre observador y observado.
La conclusión —”Alabado sea contar pisadas”— no alaba el acto físico de caminar sino el acto meta-lingüístico de contabilizar las propias operaciones descriptivas. El lenguaje solo puede dar cuenta de su propia estructura; toda descripción es fundamentalmente descripción del acto de describir.
El envase como metáfora epistemológica
“Alabanza 15” desarrolla la teoría del lenguaje como mediación entre percepción directa y conocimiento conceptual: “En un envase de yogurt caducado habita normalmente un yogurt caducado. Y eso pasa por saber leer”. Leer es operar en nivel simbólico que sustituye la experiencia inmediata.
“Cuando la mirada cae en palabras el cerebro funciona sin su filtro habitual. Ese que ha hecho fácil saltar de rama en rama hasta este instante y decidir sobre la marcha. Este alimento sí, este alimento no”. El lenguaje escrito interrumpe el procesamiento instintivo-visual y activa procesamiento conceptual-lingüístico. La palabra “caducado” reemplaza la evaluación sensorial directa: “Es así que la mente en categorías visuales se nutre salvaje. Pero si tienes hambre y ya has abierto la nevera, la narración llega envasada. En conceptos no visuales, claro”.
La metáfora del envase representa el lenguaje como contenedor que separa experiencia de significado. La narración (estructura lingüística) “envasa” la realidad (yogurt), pero el envase modifica el contenido: “las quemaduras de la llama son producidas por la hoguera si la carne se prepara con palabras”. Esta proposición radical sostiene que el lenguaje no es inocuo: transforma aquello que nombra. Cocinar con palabras produce quemaduras reales porque las palabras son la hoguera, no su descripción.
Esta tesis conecta con la filosofía del lenguaje de Wittgenstein: el lenguaje no es vehículo transparente de pensamientos preexistentes sino que estructura el pensamiento mismo. La realidad humana aparece como complejo de representaciones lingüísticas. No existe acceso pre-lingüístico a la experiencia; toda experiencia es ya mediada por categorías del lenguaje.
Dieta conceptual y alucinación del hambre
“Alabanza 6” radicaliza la metáfora alimenticia: “Si te alimentas solo de peces la luna llena en el charco es un plato en la mesa, y el reajuste mental al morder agua va mucho más allá de lo sociolingüístico”. La mente que solo conoce ciertos conceptos interpreta toda realidad mediante esos conceptos, incluso cuando la interpretación es inadecuada.
“Es así que cuando la mente lleva una dieta exclusiva de conceptos, la alucinación del hambre trae forma de concepto”. El hambre epistémica —necesidad de conocer— solo puede saciarse con más conceptos, generando bucle autofágico. El pensamiento conceptual es juego cerrado: “perfecciona la forma habitual de su menú diario. En concepto”.
La advertencia es clara: “No hay mayor irreversibilidad que el paso a la trascendencia desde lo local”. Una vez que hemos construido el mundo en lenguaje conceptual, no podemos regresar a experiencia pre-conceptual. El lenguaje es límite irreversible del pensamiento: clausura epistemológica sin escape.
Esta formulación conecta con la proposición wittgensteiniana de que “de lo que no se puede hablar hay que callar”, no porque exista algo más allá del lenguaje sino porque el lenguaje define los límites de lo pensable. Soriano Recio poetiza esta tesis: el hambre de conceptos genera alucinaciones conceptuales, no acceso a realidad extra-conceptual.
La esferita de palabras: iluminación local
“Alabanza 4” desarrolla una teoría de la resonancia lingüística mediante la imagen de “una esferita de palabras que ilumina algo más allá pero no mucho”. Las palabras generan esferas de iluminación local: cada término alumbra un vecindario conceptual limitado.
La resonancia puede ser débil o fuerte. Resonancia débil genera “futuro lineal al camino de las palabras que encajan en la puerta como una llave”. El lenguaje funciona predictivamente: palabras conocidas abren memorias conocidas, trayectorias narrativas estables. Pero resonancia fuerte genera colapso: “La memoria no alcanza puerta alguna en el futuro contiguo y la resonancia amplía su luz hacia el río que da sentido al puente”. El exceso de resonancia arrasa las estructuras narrativas: “El colapso arremolina anclas de ahora instante desorden a otras líneas narrativas”.
La conclusión es topológica: “una esferita de palabras revela tan poco o poco más que cualquier otro cuerpo de amable geometría”. Todas las figuras geométricas del lenguaje (palabra, frase, texto) iluminan regiones locales equivalentes. No importa la forma específica sino la propiedad de localidad: todo lenguaje finito ilumina vecindad finita, dejando oscuridad infinita más allá.
Esta teoría conecta con la noción de que “el significado del texto” siempre desborda las intenciones del autor. La deconstrucción derridiana sostiene que el texto contiene “mecanismos textuales que sobrepasan las intenciones de quien produjo el texto”. Soriano Recio poetiza esto: las palabras iluminan más allá de lo que el hablante controla, pero esa iluminación es siempre limitada, nunca total.
Observación cuántica y colapso de narrativas
“Alabanza 5” introduce el problema del observador mediante referencia al gato de Schrödinger: “Viajar al fondo del río a verificar la biografía de los peces podría reducirse a abrir una caja de tamaño medio con un gato dentro junto a un vaso de agua”. La observación no es neutral; modifica lo observado.
“El anclaje de la mirada a la corriente de la realidad es mayor cuanto mayor sea la corriente”. Cuanto más intensamente observamos (describimos), más nos atrapamos en la observación misma. El exceso de descripción genera “colapso” que “excluye el resto de los relatos. Los relacionados con el pasado y el futuro”. El presente absoluto —atención plena a la corriente— colapsa la memoria narrativa.
La conclusión es radical: “El subconjunto río en la desembocadura al mar compone un sistema reversible respecto al cuestionamiento del suceso si entran en juego las mareas”. La narrativa no es fija sino reversible: las mareas (contextos interpretativos) cambian la dirección del relato. “El todo a la vez en todas partes resultó ser después de todo un sistema descriptivo. Algo portátil que va y viene. Como el agua”. El lenguaje descriptivo es sistema móvil, no estructura estable.
Esta concepción rechaza la noción de que “el lenguaje nos proporciona una representación verdadera del mundo”. Soriano Recio propone que el lenguaje construye mundos provisionales que colapsan bajo observación intensa. No hay representación neutra; solo construcciones que se desconstruyen.
Infinito proyectivo: memoria como constructor
“Alabanza 22” aborda el problema del infinito: “Al tomar el todo del conjunto de todos los conjuntos el infinito existe como acto proyectivo de la memoria”. El infinito no es objeto encontrado sino operación mental: la memoria proyecta infinito mediante acto formal.
Esta teoría conecta con constructivismo matemático: espacios infinitos no existen independientemente sino que se construyen como límites proyectivos de espacios finitos. Soriano Recio aplica esto al lenguaje: “el conjunto de la lógica se acerque al del deseo, y ambos adquieran fuerza y densidad gravitatoria en el plazo de tiempo que el deseo ha marcado”. Lógica y deseo no son opuestos sino convergentes: ambos construyen realidades mediante proyección temporal.
“Y con tiempo infinito nada acaba por escapar de su horizonte de sucesos. Todos los conjuntos giran por dentro y devienen naturalmente en subconjuntos”. El lenguaje con tiempo suficiente absorbe toda realidad, convirtiéndola en subconjunto de sí mismo. La conclusión: “retornan transparentes. Y claro, no se aprecian vistas así las cosas dentro del todo, aunque su forma común en transparencia llena esa otra parecida primera forma que queríamos ocupar”.
El lenguaje llena el vacío que pretendía describir: la descripción sustituye lo descrito hasta hacerlo invisible. Esta es la paradoja final: el éxito completo del lenguaje descriptivo es su transparencia absoluta, donde ya no se distingue descripción de realidad. “A esa primera forma hay quien le llama vacío, aunque sea una mesa, y otros a la de después también, aunque sea una receta sin ingredientes por la mesa”. Vacío y plenitud lingüística son indistinguibles; ambos son constructos del lenguaje sobre sí mismo.
Límites y clausuras: la frontera del sentido
“Alabanza 4” introduce la noción de umbral: “es el umbral no sentido el que cuida el sentido, y en el fondo da igual su forma o si es regular o no, que es fácil confundirse porque todo desorden fluye a su exacta consecuencia”. El sentido requiere límite: lo que no tiene sentido delimita lo que sí lo tiene.
Esta tesis conecta directamente con Wittgenstein: la proposición 4.116 del Tractatus establece que “Todo aquello que puede ser pensado, puede ser pensado claramente. Todo aquello que puede ser expresado, puede ser expresado claramente”. El resto —lo que no puede pensarse claramente— no es pensable en absoluto. Soriano Recio poetiza este límite: el umbral sin sentido cuida el sentido, lo protege de disolverse en infinito amorfo.
“Alabanza 13” desarrolla esta idea mediante tautologías: “En un nido de tautologías nacen y crecen serpientes siempre que consideremos a las serpientes como tautologías”. La tautología —proposición que se valida a sí misma— es límite interno del lenguaje: estructura fundacional que no puede cuestionarse sin colapsar el sistema.
“Un nido es un nido. Y la cooperación armónica entre las partes del cerebro que contribuyen a su equilibrio, un entrelazado de axones”. La tautología establece identidad básica; los axones (conexiones neuronales) ejecutan esa identidad como circuito físico. “El todo convencional trae impresión convencional, en circuito convencional, con realidad convencional”. La realidad convencional —lo que aceptamos como dado— descansa sobre tautologías fundacionales invisibles.
Pero existen “axones solitarios” con “serpientes solitarias” que “asaltan nidos y apuntalan la memoria del futuro”. Estas excepciones tautológicas rompen el circuito convencional, introduciendo “nueva expectativa toda nueva a recordar mirar fuera vigilar fuera relatar fuera”. El lenguaje puede expandir sus propios límites mediante excepciones que fuerzan nuevas tautologías fundacionales.
La construcción paradójica: decir lo indecible
“Alabanza 24”, el poema final, ejecuta una metalepsis que resume toda la estrategia filosófica del libro: “Hay un escenario vulgar lleno de tierra en el que, muy en sí y mirando al otro, están el topo, el pollo y el mono”. Los personajes de la primera sección aparecen ahora como actores en ensayo teatral.
El giro radical: “cuando les funcione ya como refugio no habrá por ningún lado la menor sospecha de que entonces este ensayo sea en sí, y sin previo aviso, la representación correcta. La buena de veras”. El ensayo se convierte en representación cuando los actores aceptan las reglas como refugio. La distinción entre ficción y realidad colapsa.
Esta operación demuestra la tesis central: el lenguaje no representa una realidad exterior; es el escenario mismo donde se constituye lo real. No hay metalenguaje neutral desde el cual describir; toda descripción es parte del sistema que describe. El ensayo es la representación correcta no porque capture algo exterior sino porque es lo único que existe.
La última frase —”Alabado sea / alabados sean”— resume la estrategia completa. La alabanza no tiene objeto exterior; se alaba a sí misma, en plural, reconociendo que el lenguaje es multiplicidad irreducible que solo puede ser habitada, nunca trascendida.
Conclusión
Alabanzas de esto y de lo otro construye una filosofía del lenguaje que no intenta resolver la paradoja wittgensteiniana sino habitarla con precisión formal. Soriano Recio no busca trascender el lenguaje ni encontrar realidad pre-lingüística; su estrategia es mostrar cómo el lenguaje constituye la realidad mediante operaciones que simultáneamente revelan sus propios límites.
Los sistemas descriptivos son organismos que nacen y mueren; las palabras son envases que modifican lo que contienen; la dieta conceptual genera alucinaciones conceptuales; las esferas lingüísticas iluminan vecindades locales; la observación intensa colapsa narrativas; el infinito es proyección mental; las tautologías son fundaciones invisibles; el ensayo deviene representación cuando se acepta como refugio.
La obra no ofrece escape del lenguaje sino demostración de que el lenguaje es la condición de posibilidad de lo real. Lo indescriptible no existe como realidad exterior aguardando representación; existe como límite interno del lenguaje, umbral sin sentido que cuida el sentido. La tensión entre lo descriptivo y lo indescriptible no es defecto sino estructura constitutiva del lenguaje: describir es simultáneamente construir y delimitar, iluminar y oscurecer, capturar e inventar.