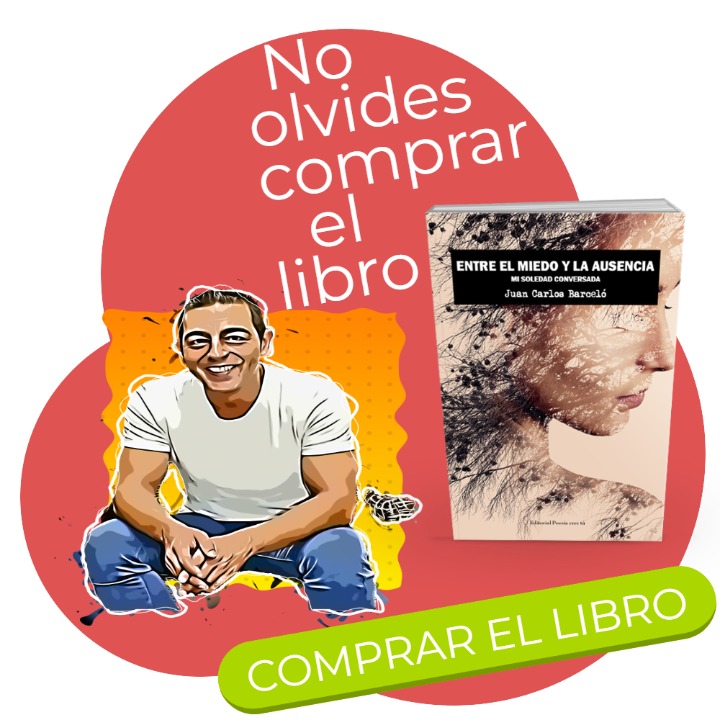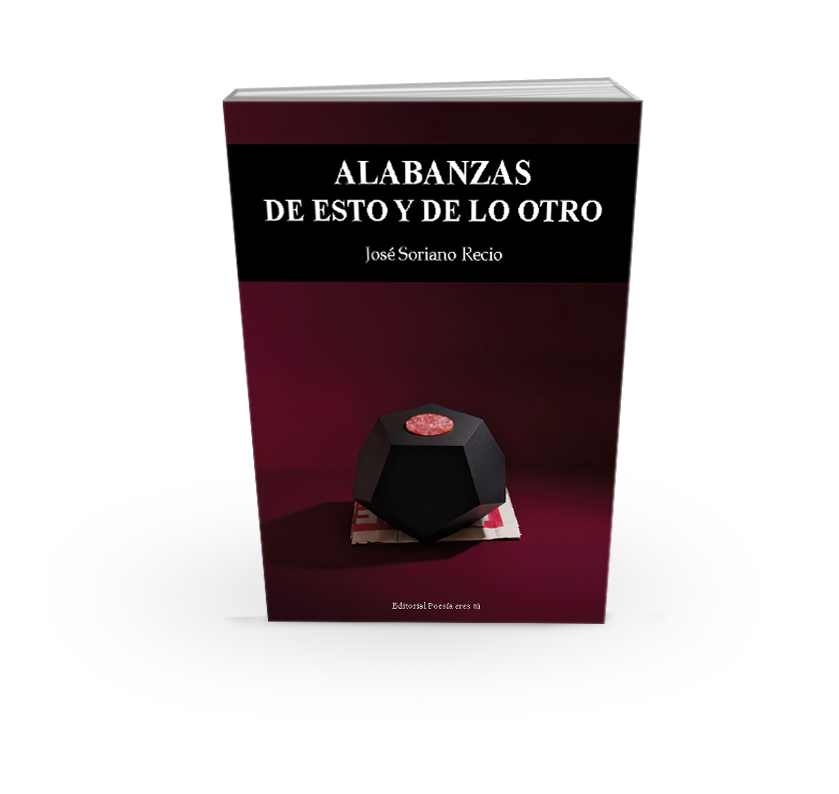Olivares Tomás, Ana María. «GEOMETRÍA DEL PENSAMIENTO: FORMAS MATEMÁTICAS COMO SINTAXIS POÉTICA EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO». Zenodo, 15 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17617451
GEOMETRÍA DEL PENSAMIENTO: FORMAS MATEMÁTICAS COMO SINTAXIS POÉTICA EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO
Introducción
La topología matemática estudia propiedades de espacios que permanecen invariantes bajo transformaciones continuas. Un espacio topológico es una estructura que permite definir convergencia, conectividad, continuidad y vecindad sin recurrir a métricas tradicionales. La geometría, por su parte, describe relaciones entre formas mediante puntos, rectas, planos y volúmenes. Ambas disciplinas construyen lenguajes formales para pensar el espacio.
Alabanzas de esto y de lo otro (2025) de José Soriano Recio emplea figuras geométricas (triángulos, pentágonos, círculos, rectas, puntos) y conceptos topológicos (conexión, continuidad, clausura, interior) no como ornamento visual sino como sintaxis alternativa donde las relaciones espaciales sustituyen las relaciones gramaticales convencionales. La obra construye una poética topológica donde memoria, percepción, tiempo e identidad son espacios manipulables mediante operaciones geométricas.
El triángulo: condicionamiento y marco epistemológico
“Juego nº1: Adivinanza” (poema 6) establece el triángulo como figura fundacional: “Contenido en un triángulo el cielo se condiciona, ¿quién lo descondicionará?”. Esta proposición no es metafórica sino formal: el triángulo como marco geométrico determina las categorías disponibles dentro de su espacio interior. El cielo, categoría ilimitada por definición, queda finito al ser contenido en tres lados.
La pregunta “¿quién lo descondicionará?” introduce el problema filosófico central: escapar del marco requiere otro marco. Salir del triángulo implica entrar en un espacio mayor (el patio, el plano, el universo), pero todo espacio exterior es también un marco con límites propios. Esta recursividad conecta con la noción topológica de espacio recubridor: todo espacio local está contenido en uno más amplio, pero no existe espacio global que no sea a su vez contenido.
El poema desarrolla la falsedad del marco: “hay un pentágono resuelto malamente, resuelto con retales… una copia engañosa de discursos?… Contenido en un pentágono el patio se condiciona, ¿quién lo descondicionará?”. Si el pentágono está “resuelto malamente”, entonces las reglas geométricas del espacio están corrompidas desde el origen. Todo pensamiento dentro de ese marco hereda la corrupción: “Esta es una contienda llena de falsas perspectivas”.
La operación poética consiste en convertir el condicionamiento geométrico en condicionamiento epistemológico: las categorías mentales disponibles dependen de la forma del espacio que habitamos. Esta tesis conecta con filosofía del espacio: para Kant, el espacio es “forma a priori de la sensibilidad”, estructura anterior a la experiencia que condiciona toda percepción. Soriano Recio radicaliza: el espacio no solo condiciona la percepción sino que es la percepción.
El pentágono: geometría corrupta y discursos circulares
El pentágono aparece como figura problemática, “resuelto malamente, resuelto con retales”. A diferencia del triángulo (figura básica, estable, mínima), el pentágono es irregular, requiere construcción geométrica compleja, admite versiones “falsas”. Los personajes del poema 6 dudan: “Quizás desconfía de la geometría o de los geómetras”.
Esta distinción es crucial: desconfiar de la geometría es cuestionar las formas mismas; desconfiar de los geómetras es cuestionar a quienes imponen las formas. El pentágono como construcción social del espacio introduce la política en la geometría: las figuras no son neutras sino impuestas, y pueden estar mal construidas.
“La granja” (poema 8) desarrolla el círculo vicioso geométrico: “el cerdo y la oca, la oca y el cerdo, el cerdo y el estar, el estar allí”. Esta repetición genera un espacio circular donde no hay progresión sino reiteración. El poema advierte: “discursos circulares no protegen de las tormentas”. La circularidad geométrica equivale a tautología lógica: sistemas que se validan a sí mismos sin referencia externa.
Punto y recta: continuo versus discreto
“La contienda del continuo y el discreto en 2 dimensiones” (poema 21) repite “punto recta” ciento cincuenta veces. Esta iteración extrema ejecuta formalmente la oposición matemática fundamental entre entidades discretas (puntos) y continuas (rectas).
En topología, un punto es elemento mínimo sin estructura interna; una recta es conjunto continuo de infinitos puntos. La relación entre ambos genera paradojas clásicas: ¿cómo infinitos puntos (sin dimensión) componen una recta (con dimensión)? ¿Es la recta anterior a los puntos o los puntos anteriores a la recta?
Soriano Recio no resuelve la paradoja sino que la materializa en ritmo: la repetición obsesiva convierte el poema en demostración por agotamiento. El lector experimenta físicamente la tensión entre discreto (cada palabra “punto” es una unidad separada) y continuo (la lectura fluye sin interrupción). La forma poética es el argumento filosófico.
“Alabanza 17” desarrolla esto mediante el segmento: “Solo hay que trazar una línea desde el conjunto inicial de realidad hasta el conjunto final de realidad. Punto, recta, punto”. Esta construcción —punto inicial, recta que los conecta, punto final— estructura la memoria como geometría: “lo que queda es un segmento semejante a la vida. Homogéneo hasta aquí”.
Pero el tiempo introduce discontinuidad: “a medio camino de llegar a un resultado el tiempo es quien puede nublar el asunto principal, porque vive hasta asfixiarse en la recta y no entra en los puntos, que son estáticos”. El tiempo habita la recta (continua) pero no los puntos (discretos). Esta formulación resuelve parcialmente la paradoja: el tiempo es la recta, los eventos son puntos. La memoria conecta eventos discretos mediante narrativa continua.
Topología de la memoria: catedrales, jaulas, lagunas
Alabanza 2: Memoria como catedral topológica
“Al investigar algo extraño por uno de sus lados cualquier destello en la memoria excava una catedral en el cerebro. Es politeísmo topológico y actúa de olfato”. Esta proposición establece la memoria como espacio tridimensional excavable. Cada experiencia nueva no se almacena como dato sino que excava una estructura arquitectónica: “el extraño vaciado de una capilla más en la memoria catedral”.
El término “politeísmo topológico” es extraordinario: sugiere multiplicidad de espacios sin jerarquía central, cada uno con sus propias reglas locales. En topología, esto corresponde a espacios no conexos: colecciones de regiones que no se tocan pero coexisten. La memoria no es un continuo sino un archipiélago de catedrales independientes.
El poema desarrolla la topología del olfato: “Lo inmaterial en forma de perfume en suave transición al ahora corrigiendo planos iniciales”. El olor, estímulo más asociado a memoria involuntaria (Proust), funciona aquí como función continua entre espacios: conecta la capilla nueva con arquitecturas previas, “corrigiendo planos”. La memoria no es estática sino que se reestructura continuamente mediante nuevas excavaciones.
La conclusión topológica: “en la ruptura del continuo se recogen caminos llenos y vacíos a la vez”. Esta paradoja (caminos simultáneamente llenos y vacíos) describe un espacio con topología no euclídea: corredores que existen y no existen según la función de acceso que uses. La memoria catedral tiene geometría imposible en tres dimensiones físicas.
Alabanza 11: Jaulas concéntricas y topología del cautiverio
“Una jaula real puede vivir dentro de otra que es incluso más real y no sujetar la forma del conjunto primitivo”. Esta proposición describe espacios anidados con topologías independientes. La jaula exterior (segunda) no determina la forma de la jaula interior (primera) aunque la contenga.
En topología esto corresponde a subespacios: un conjunto contenido en puede tener topología inducida por o topología independiente. Soriano Recio propone que la memoria funciona como sistema de jaulas donde cada nivel tiene reglas propias.
“La forma de la memoria es jaula con puerta abierta que facilita la posibilidad de enjaulamiento o de escape”. Una jaula con puerta abierta es topológicamente un espacio abierto, no un espacio cerrado. La distinción topológica fundamental (abierto/cerrado) se convierte en condición existencial: estar enjaulado con posibilidad de escape versus estar enjaulado sin posibilidad de escape.
El poema introduce la esfera como jaula límite: “jaula con barrotes y tornillos de metal echada al río se mantiene a flote un instante como poco por sí misma”. La esfera topológica es superficie cerrada sin borde: no hay “puerta” en una esfera. Estar en una jaula esférica es cautiverio absoluto porque no existe punto de escape.
Alabanza 10: Lagunas asimétricas y transformación topológica
“En la cabeza de un lenguado solo cabe una cosa: la vida lenguado”. El cerebro del lenguado es espacio finito con capacidad limitada. Pero cuando el ojo izquierdo se tuerce hacia el derecho (adaptación biológica real), el espacio mental se reestructura topológicamente.
“Dentro de su cabeza un algo parecido en las dos lagunas en las que echa lo mirado por arriba por un lado, y lo mirado por abajo por el otro”. Dos lagunas (espacios de memoria) entran en “pelea importante. La del equilibrio estable”. La solución es amputación topológica: “con ambos ojos hacia el cielo se deshace de lo visto por el suelo cuando niño”.
Esta operación describe una retracción topológica: eliminar un subespacio del espacio total. El lenguado retrae la laguna “suelo” de su topología mental, quedando solo con la laguna “cielo”. El resultado: “el lenguado es camuflaje fondo mar exacto a lo que ya no ve”. Se convierte en aquello que eliminó de su percepción: identidad por negación topológica.
Círculo y circunferencia: clausura y frontera
“Alabanza 20” introduce el círculo como figura del azar acotado: “la frontera cerrada en un círculo y su espesor el de una moneda media”. La frontera topológica es el conjunto de puntos que no son ni interiores ni exteriores al espacio. Un círculo es frontera de un disco: separa interior de exterior sin pertenecer completamente a ninguno.
El poema propone que el azar habita la frontera: “a veces pasa que una manía personal menor va aferrada a una manía personal mayor sosegada en forma el azar llegando como un niño con calderilla en las manos”. El azar no está ni dentro (determinismo) ni fuera (puro azar), sino en la frontera: el espesor de la moneda, espacio infinitesimal donde no se puede distinguir cara de cruz durante el vuelo.
“Alabanza 12” usa el vértice del triángulo como punto de clausura: “el vértice de arriba de un tríangulo se puede definir de varios modos diferentes”. En topología, la clausura de un conjunto es el conjunto mismo más su frontera. El vértice es punto de clausura del triángulo: pertenece al triángulo pero también a su exterior.
“La lechuza” (poema 11) presenta el “cerebro en llamas” como punto de apoyo: “La lechuza tiene un punto de apoyo con el que dar sentido a la circunferencia”. Este punto de apoyo es centro topológico: punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Pero el cerebro fosilizado no puede moverse desde el centro: simetría radial absoluta genera parálisis.
Vértices y ángulos: singularidades topológicas
“Veintiún gramos” (poema 7) presenta “un paisaje de pintarrajos pendulares delante de una fortaleza de vértices complejos”. Los vértices son singularidades geométricas: puntos donde la curvatura se discontinúa, donde varias aristas se encuentran.
“Problema 1: Dado un mundo plano ideal, calcular la duración de su año platónico” (poema 13) introduce un “giroscopio con hermosas espirales y de refinamiento exagerado”. El giroscopio mantiene orientación mediante simetría rotacional: su eje de giro es invariante topológico. Los “mundos planos” requieren giroscopio para “estabilizar los modos de giro”: sin curvatura natural (como la esfera terrestre), necesitan dispositivo externo que genere estabilidad.
“Alabanza 12” desarrolla: “el vértice de arriba de un triángulo se puede definir de varios modos diferentes Toda la perspectiva a un vértice”. El vértice como punto de convergencia visual transforma la geometría euclidiana en geometría proyectiva: todas las líneas confluyen en un punto de fuga. La visión depredadora (del cazador o del cazado) opera mediante colapso topológico de perspectiva en vértice.
Esferas y burbujas: espacios cerrados
“Alabanza 4” introduce “una esferita de palabras que ilumina algo más allá pero no mucho”. La esfera es espacio cerrado compacto: superficie sin borde que encierra volumen finito. Las palabras forman esferas de iluminación local: cada término alumbra un vecindario conceptual limitado.
El poema desarrolla dos modos de resonancia: “Cuando la vibración de la forma de las palabras es débil la memoria trae una puerta de futuro lineal”. Resonancia débil genera caminos topológicos: trayectorias continuas predecibles. “Si el paso es fuerte, a la velocidad adecuada la resonancia hace aguacero La memoria no alcanza puerta alguna”. Resonancia fuerte colapsa la topología de caminos: “arremolina anclas de ahora instante desorden a otras líneas narrativas”.
La conclusión topológica: “una esferita de palabras revela tan poco o poco más que cualquier otro cuerpo de amable geometría”. Todas las figuras geométricas (esfera, cubo, tetraedro) iluminan regiones locales equivalentes. No importa la forma específica sino la propiedad topológica de localidad: todo cuerpo finito ilumina vecindad finita.
“Alabanza 12” propone que “vivir en una esfera similar al ojo humano” estructura la percepción: “Lo continuo. Lo discreto. El atardecer omnívoro se repite en la costumbre de vivir en una esfera”. Habitar superficie esférica (la Tierra) genera temporalidad cíclica: el día-noche se repite porque la rotación esférica es periódica. La geometría del planeta determina la estructura del tiempo vivido.
Dimensiones y proyecciones
“Alabanza 8” desarrolla consecuencias de ampliar dimensionalidad perceptiva: “Que los ojos crezcan y amplíes la mirada en proporción al tamaño de tus nuevas córneas, suele traer problemas el consumo de sus posibilidades mayores se torne adictivo”. Ver más dimensiones (o más resolución espacial) aumenta el espacio de posibilidades, pero “en el presente, si se toma como armazón del instante, no corre el tiempo. Colapsa en cuanto nace a mobiliario del lugar”.
Esta proposición establece el presente como espacio topológico: el instante es estructura sin duración, conjunto de posiciones simultáneas. Ampliar la percepción espacial no cambia la naturaleza atemporal del presente; solo aumenta el volumen del espacio presente.
“Alabanza 22” aborda el problema del infinito dimensional: “Al tomar el todo del conjunto de todos los conjuntos el infinito existe como acto proyectivo de la memoria”. La memoria proyecta infinito: no lo contiene sino que lo genera mediante operación formal. Esta idea conecta con la construcción topológica de espacios: un espacio infinito-dimensional se construye como límite proyectivo de espacios finito-dimensionales.
Conclusión
Alabanzas de esto y de lo otro construye un lenguaje poético donde geometría y topología no son recursos metafóricos sino sistemas operativos del pensamiento. Los triángulos condicionan categorías epistemológicas; los pentágonos corruptos generan discursos falsos; puntos y rectas estructuran la tensión entre discreto y continuo; círculos delimitan azar; esferas encierran percepción local; vértices colapsan perspectivas.
La memoria es catedral topológica excavada por experiencias; el tiempo es recta donde los eventos son puntos; la identidad es transformación topológica que retrae subespacios; el lenguaje forma burbujas de iluminación local; el presente es espacio sin duración; el infinito es proyección formal de la mente.
Esta poética topológica diverge radicalmente de la tradición lírica española y conecta con filosofía del espacio (Kant, Heidegger, Merleau-Ponty), matemática topológica y física teórica. Soriano Recio no describe espacios mediante palabras; construye espacios con palabras, convirtiendo el poema en estructura geométrica habitable donde el lector experimenta las formas del pensamiento como arquitectura transitable.