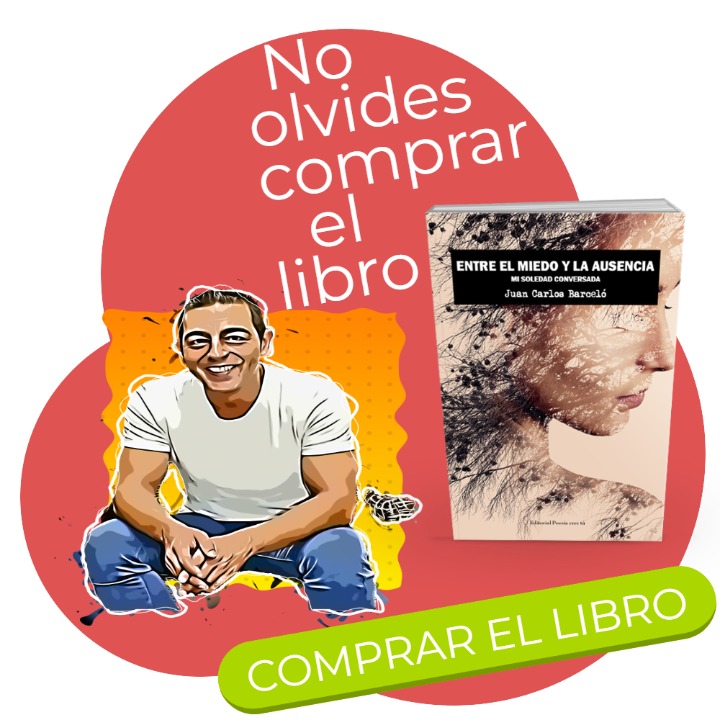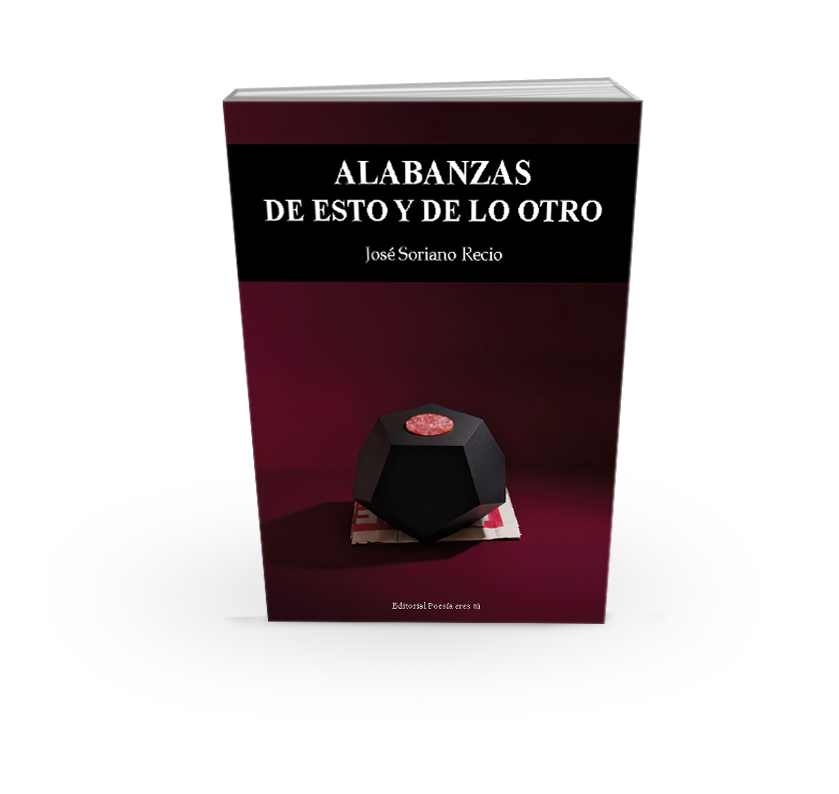Olivares Tomás, Ana María. «BESTIARIO FILOSÓFICO: FAUNA SIMBÓLICA COMO SISTEMA EPISTEMOLÓGICO EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO». Zenodo, 15 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17617505
BESTIARIO FILOSÓFICO: FAUNA SIMBÓLICA COMO SISTEMA EPISTEMOLÓGICO EN ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO DE JOSÉ SORIANO RECIO
Introducción
Los bestiarios medievales construyeron sistemas simbólicos donde cada animal portaba significados morales, científicos y enciclopédicos. El león representaba a Cristo, el dragón al demonio, el ciervo la renovación espiritual. Esta tradición conecta la fauna con el pensamiento abstracto mediante alegorías estables: el animal significa algo exterior a sí mismo. Alabanzas de esto y de lo otro (2025) de José Soriano Recio subvierte radicalmente este modelo: los animales no son símbolos sino variables epistemológicas, entidades que exploran las condiciones de posibilidad del conocimiento, la percepción y la identidad.
La fauna recurrente —cerditos, monos, peces, pollos, serpientes, lenguados, aves— no porta significados fijos sino que opera dentro de sistemas donde lo salvaje y lo domesticado, lo instintivo y lo conceptual se enfrentan, se intercambian o colapsan. El bestiario de Soriano Recio es funcional, no alegórico: cada animal ejecuta una operación filosófica específica dentro de una arquitectura conceptual rigurosa.
El cerdito: domesticación y erosión identitaria
El libro abre con “Los tres cerditos y el lobo”, inversión del cuento infantil que presenta “un cerdito enorme” vigilando “un caserón con marcas antiguas de otros cuentos”. Este cerdito, “sin brazos y con las piernas anguladas”, es arquitectura deteriorada más que criatura viva: “Su equilibrio viene dado por una escalera hundida en un costado”. La erosión del personaje mítico es completa: apenas retiene “el eco de risas de tres amigos”. Es “un desierto real del todo abandonado”.
El cerdito como figura de lo doméstico abandonado contrasta con el lobo que aparece al final, no como depredador sino como exiliado: “un lobo literal huido de Troya”. La referencia troyana desplaza al lobo desde el cuento infantil hacia la épica clásica, pero su estatus es de refugiado, no de héroe. Esta configuración inicial establece la tesis del bestiario: los animales son sobrevivientes de narrativas colapsadas, personajes que perdieron sus contextos originales y habitan ruinas simbólicas.
“La granja” (poema 8) desarrolla la hibridación extrema: “Se han apareado con encono y ahora la granja está ocupada por una especie nueva de monigotes domésticos”. Cerdo y oca generan descendencia híbrida que opera en bucle tautológico: “el cerdo y la oca, la oca y el cerdo, el cerdo y el estar, el estar allí”. La domesticidad aquí es clausura: los animales “están ajenos y felices” pero “olvidaron a un pavo que llamaban Bertrand”. La referencia a Bertrand (¿Russell?, ¿el matemático lógico?) sugiere que la domesticación equivale a olvido de sistemas lógicos complejos, reducción a “discursos circulares” que “no protegen de las tormentas”.
El mono: liminalidad e identidad precaria
El mono aparece en múltiples configuraciones como figura de lo casi humano, criatura liminal que habita fronteras entre naturaleza y cultura. En “El lenguaje de las tormentas” (poema 10), “un simio con tocado” vigila “una máscara que podría ser suya”. La máscara es simultáneamente protección (“le protege de las tormentas”) y amenaza identitaria: el mono no sabe si la máscara es su rostro o lo encubre.
Cuando el embudo de tornados “suena poderoso”, el simio “alza la mirada con temor y desgana y pide que dejen de enviarle un lenguaje que no sabe interpretar”. El mono ocupa posición epistemológica crítica: recibe señales (viento, tornados) que identifica como lenguaje pero carece de código para decodificarlas. Esta posición conecta con “Alabanza 9”, donde “un mono que camina en una ida” forma parte de un sistema donde “el que camina, el aluminio y el embudo son lo mismo”. El mono aquí se disuelve en equivalencia ontológica con objetos inanimados mediante identidad por libertad de movimiento: “cada uno es libre a su manera al ocupar lo que es lo mismo para todos, una forma que está hueca”.
En “Alabanza 24”, el poema final, “el mono” aparece como actor en un ensayo teatral junto al topo y el pollo. La repetición (otro mono en el público) establece el “binomio singular-plural” como estructura identitaria: el mono es simultáneamente individuo y tipo, personaje y categoría. Esta multiplicidad sin diferenciación cualitativa convierte al mono en variable abstracta, criatura que puede ocupar cualquier posición en el sistema sin alterar su naturaleza esencial.
El pez y la serpiente: información asimétrica y estrategia
“Tener a la serpiente como oponente” (poema 4) estructura una partida de información asimétrica entre “un pez gordo con un embudo como armadura” y “una serpiente” que se presenta “con una manzana y un pastillero”. El pez es “recién llegado a este mundo” y carece de contexto cultural para interpretar los símbolos que porta la serpiente (manzana: Génesis; pastillero: farmacia o drogas). La serpiente emplea referencias culturales como estrategia en un juego donde el pez solo dispone de observación empírica.
Esta configuración invierte el simbolismo bíblico tradicional: la serpiente no es el mal sino jugador experto que maneja códigos; el pez no es símbolo cristiano (ictus) sino inocente epistémico, observador sin hermenéutica. Pinocho completa el triángulo: “inseguro fuera del cuento que quisiera”, teme que su “cabeza de madera de nariz puntiaguda” fracase como disfraz. El juego triádico introduce engaño como mecánica fundamental: todos los jugadores están disfrazados, pero solo algunos saben que el disfraz es disfraz.
“La feria de los peces” (poema 15) invierte la jerarquía: “En este mundo fluido son los reyes. Las aves sus edecanes”. Los peces “descansan y se alimentan de otros” mientras “un ave examina a uno que quiere entrar en nómina”. El candidato “domina tres” perspectivas que “muestra a voluntad”, pero “ya está sentenciado porque sólo maneja este registro y ya hay muchos como él”. El pez como figura del dominio invierte el simbolismo acuático tradicional (purificación, bautismo) para proponer un orden donde la fluidez es poder: los que habitan el medio fluido controlan el sistema.
“Alabanza 5” desarrolla la epistemología del pez mediante la imagen de “viajar al fondo del río a verificar la biografía de los peces”. Esta verificación “podría reducirse a abrir una caja de tamaño medio con un gato dentro junto a un vaso de agua”, referencia al gato de Schrödinger que convierte la observación del pez en problema cuántico: el observador modifica lo observado. Los peces no tienen biografía accesible; toda verificación colapsa el sistema observado.
El lenguado: adaptación asimétrica y juego epistemológico
“Alabanza 10” dedica un poema completo al lenguado como figura de adaptación radical. “En la cabeza de un lenguado sólo cabe una cosa: la vida lenguado”. Esta tautología establece la limitación cognitiva como condición ontológica: el lenguado no puede pensar fuera de su forma de vida. Pero el desarrollo biológico del lenguado introduce complejidad: “cuando crece simple por el fondo se le tuerce el ojo izquierdo para ver el cielo acercándose al derecho”.
Esta torsión ocular es adaptación evolutiva real (los lenguados son peces planos con ambos ojos en un lado), pero Soriano Recio la convierte en metáfora epistemológica: cambiar la posición de los órganos sensoriales cambia las categorías de lo percibible. “El espacio por arriba que rodea su cabeza se duplica poco a poco, y va cobrando otro sentido el mediodía para el lenguado en su jardín de infancia”. La percepción no es pasiva; la reconfiguración corporal genera nuevas categorías (“mediodía” para un pez de fondo es inicialmente inaccesible).
El poema desarrolla una teoría de la memoria como “dos lagunas” que enfrentan “lo mirado por arriba” versus “lo mirado por abajo”. La pelea es “del equilibrio estable”: el lenguado debe integrar dos mundos perceptivos incompatibles. La solución es drástica: “con ambos ojos hacia el cielo se deshace de lo visto por el suelo cuando niño y después pasado un tiempo suficiente ya el lenguado es camuflaje fondo mar exacto a lo que ya no ve”. El lenguado se convierte en aquello que dejó de ver: su camuflaje replica el fondo marino invisible para él.
Esta operación ilustra la tesis central del bestiario: lo salvaje domesticado es lo instintivo convertido en categoría conceptual inaccessible. El lenguado adulto opera perfectamente en su nicho ecológico pero ha perdido acceso cognitivo a la mitad de su experiencia previa. “El intercambio es de manual”: simetría mediante amputación perceptiva.
El pollo: arqueología de juegos y hambre cognitiva
El pollo funciona como figura del investigador ingenuo, observador que intenta reconstruir sistemas desde sus residuos. “El olvido de la victoria” (poema 16) presenta “un pollo que husmea un juego terminado”. La posición final de las fichas (“tres negras y una A”) lo intriga porque no comprende “por qué no ocupó la casilla central”. El pollo practica arqueología lúdica: observa resultados sin acceso a las reglas que los produjeron.
El poema establece que “una máscara rota también puede ser útil”, pero el pollo “comienza a impacientarse” porque “la posición final de las fichas le irrita”. La ausencia de respuestas genera frustración epistémica: el pollo sabe que existe una explicación pero carece de marco conceptual para alcanzarla. “Teme el desenlace de siempre”: la repetición de fracaso hermenéutico como destino.
“Alabanza 12” desarrolla al pollo como figura de la percepción condicionada por necesidad: “Ver que una cena sale corriendo no altera tu perspectiva del ocaso si hace tiempo que te alimentas casi siempre de lo inmóvil”. Pero “con mucha hambre y pocos medios” ocurre un “golpe de tiempo” donde “lo dinámico salvaje se mueve en transiciones discontinuas”. El hambre cambia las reglas del juego perceptivo: objetos previamente invisibles (lo móvil) se vuelven objetivables.
Esta teoría conecta hambre biológica con hambre epistémica: la necesidad reordena las categorías de lo percibible. “El centro de control de mando de los sistemas no habituales asume el control de mando de los sistemas habituales”. El pollo domesticado, habituado a “lo inmóvil”, debe reactivar sistemas salvajes (caza) cuando la necesidad lo exige. La domesticación es reversible bajo presión.
Aves: república y comunicación caliente
“Haiku de la república de las aves” (poema 18) presenta “dos bárbaros llegados del norte a esta república”. Son “un ave que mira un dado y uno que incendió el horizonte porque su compaero necesita tiempo”. El ave incendiaria “agitando la humareda hacia las nubes se encuentra boca abajo, equilibrado en una pirueta llamativa”. Este ave practica sabotaje epistemológico: incendia el horizonte para crear niebla visual que beneficie al compañero.
El ave observada está “obnubilada” con lo que el otro “lleva tatuado en las plumas: huevo, cueva”. Estos símbolos primordiales (origen, refugio) funcionan como código privado: “descifrar el mundo si hay sombras”. El poema concluye: “Las hogueras son un medio de comunicación caliente y poderoso, demasiado para quién toma un huevo como inicio de su relato”. La hoguera (comunicación caliente, masiva, unidireccional) contrasta con el huevo (origen singular, frío, potencial).
Esta oposición conecta con la teoría mediática de McLuhan (medios calientes versus fríos), pero aplicada a sistemas simbólicos animales. Las aves operan en “república” (organización política) donde la comunicación visual (humo, tatuajes) estructura relaciones de poder. El ave que controla el fuego controla la visibilidad.
La lechuza: movimiento infinitesimal y cerebro en llamas
“La lechuza” (poema 11) desarrolla una criatura atrapada en paradoja de Zenón: “va con un sombrero de humo petrificado patinando en un lago helado”. Su “desplazamiento aparenta imperceptible: el coeficiente de rozamiento es inadecuado para trasladar ese molde de cerebro de simio en que se convirtió el incendio de su cabeza”. La lechuza porta un cerebro fosilizado, resultado de “llamas” mentales que dejaron residuo sólido.
El problema es velocidad: “se mueve poco ¿es demasiado poco infinitesimal su medida del mundo?”. La lechuza representa pensamiento que no avanza: movimiento tan lento que deviene estasis. “Lleva concentrada desde siempre en el problema y hoy sospecha ya una solución: cambiando de patines iría más rápido”. Pero duda: “ha ido con el cerebro en llamas mucho tiempo y quizás sea otro el asunto principal”.
El poema cierra con aparición de “una multitud de nuevos signos y ceniza” que rodean a la lechuza, generando “una emoción distinta que también parece ser de más lechuzas”. La multiplicación de lechuzas sugiere que el problema no es individual sino sistémico: todas las lechuzas padecen pensamiento congelado, movimiento mental infinitesimal que genera frustración colectiva.
Taxonomía del bestiario: funciones epistemológicas
Animales domésticos degradados
Cerditos, pollos y el “animal doméstico” del poema 12 son figuras de la domesticación como pérdida. Han sido adaptados a sistemas (cuentos, granjas, juegos) que colapsaron o mutaron, dejándolos huérfanos de contexto. La domesticidad no es seguridad sino precariedad: depender de un marco que puede desaparecer.
Animales salvajes epistemológicos
Serpientes, peces gordos y aves de presa operan como agentes con información asimétrica. Conocen códigos, emplean estrategias, manipulan símbolos. Lo salvaje aquí no es instintivo sino cognitivamente sofisticado: la serpiente que porta manzana y pastillero maneja referencias culturales como armas.
Animales híbridos conceptuales
Lenguado, lechuza y mono ocupan zonas liminales entre categorías. El lenguado es pez pero vive en el límite vertical (fondo/superficie); la lechuza es ave pero está congelada; el mono es casi humano pero carece de lenguaje articulado. Estas criaturas exploran fronteras cognitivas: qué sucede en los bordes entre sistemas de percepción.
Camarones colectivos
La “bandada de camarones” del poema 17 que “ha construido un alce a duras penas” introduce lo colectivo sin individualidad. Los camarones operan como sistema distribuido que genera forma (alce) emergente de cooperación sin plan central. Esta criatura colectiva enfrenta un oponente singular (“una cabeza con los cartílagos, músculos y arterias a la vista”), estableciendo el contraste entre inteligencia distribuida versus inteligencia unitaria.
Lo salvaje y lo domesticado: una falsa dicotomía
El bestiario de Soriano Recio rechaza la oposición binaria salvaje/doméstico como inadecuada. “Alabanza 11” desarrolla esta crítica mediante la figura de “lo salvaje con hambre” como lo único que “no puede esconderse de sí mismo”. Pero “saciado tiene habilidades de escapismo”: lo salvaje alimentado deviene doméstico, y el proceso es reversible.
“Una jaula real puede vivir dentro de otra que es incluso más real y no sujetar la forma del conjunto primitivo”. Las jaulas (domesticación, marcos conceptuales) se anidan sin que la jaula exterior necesariamente controle la interior. La “forma de la memoria” es “jaula con puerta abierta que facilita la posibilidad de enjaulamiento o de escape”. La domesticación no es estado sino proceso continuo de enjaulamiento y fuga.
“Alabanza 14” explora esto mediante la metáfora de la barbacoa: “La barbacoa de los felices en el ático cuando la fiesta nunca acaba y llegan nuevos invitados cada día, es una extravagancia más en la estructura de lo real”. Los “recién llegados a la fiesta deslumbrantes aún en crudo salvaje se pueden mostrar algo infelices, pero sólo por contraste”. Lo salvaje es lo “crudo” antes de ser “cocinado” (domesticado), pero el proceso culinario es sacrificial: “El color del chivo en las brasas es el mapa a vigilar”.
Conclusión
El bestiario de Alabanzas de esto y de lo otro no construye simbolismo estable sino sistema operativo donde cada animal ejecuta una función epistemológica específica. Los cerditos exploran domesticación como ruina; los monos habitan liminalidad entre naturaleza y cultura; los peces y serpientes modelan información asimétrica; el lenguado demuestra que adaptación biológica es reconfiguración cognitiva; los pollos practican arqueología de sistemas perdidos; las aves desarrollan comunicación mediática; las lechuzas encarnan pensamiento congelado.
La fauna no significa: opera. No porta valores morales sino que ejecuta experimentos filosóficos sobre percepción, memoria, lenguaje e identidad. Lo salvaje y lo domesticado no son opuestos sino estados reversibles de un mismo sistema, donde el hambre (biológica o epistémica) actúa como variable que redistribuye posibilidades.
Este bestiario funcional diverge radicalmente de la tradición alegórica medieval y conecta con filosofía de la biología contemporánea, epistemología experimental y teoría de sistemas. Los animales de Soriano Recio son abstracciones narrativizadas, conceptos con cuerpo que habitan el texto no como ornamento sino como arquitectura argumental.