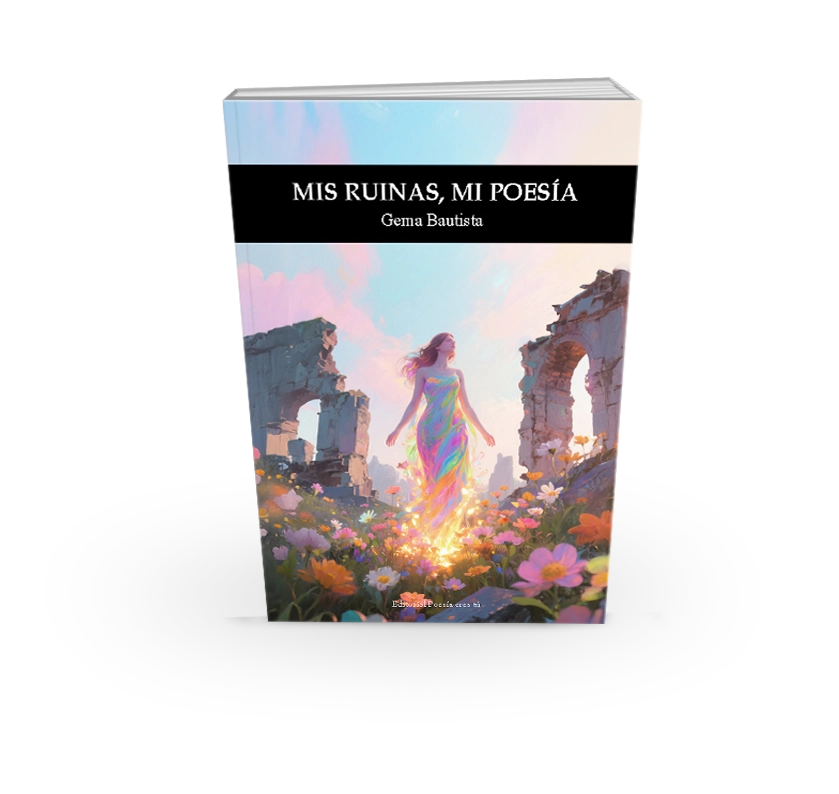Olivares Tomás, Ana María. «LA TEMPORALIDAD EN “MIS RUINAS, MI POESÍA”: TIEMPO CRONOLÓGICO VERSUS TIEMPO EMOCIONAL EN LA POESÍA CONFESIONAL DE GEMA BAUTISTA». Zenodo, 25 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17441715
LA TEMPORALIDAD EN “MIS RUINAS, MI POESÍA”: TIEMPO CRONOLÓGICO VERSUS TIEMPO EMOCIONAL EN LA POESÍA CONFESIONAL DE GEMA BAUTISTA
La experiencia temporal constituye una de las dimensiones más complejas y significativas de “Mis ruinas, mi poesía”, donde Gema Bautista articula una poética del duelo que problematiza la relación entre tiempo cronológico y tiempo emocional. El poemario construye una temporalidad múltiple y fracturada donde el tiempo objetivo del calendario entra en conflicto permanente con el tiempo subjetivo del trauma, produciendo efectos de distorsión, suspensión y circularidad que caracterizan la experiencia melancólica.
Marco teórico: temporalidad narrativa y experiencia traumática
La distinción entre tiempo cronológico y tiempo emocional ha sido fundamental en los estudios literarios desde las reflexiones de Paul Ricoeur sobre tiempo y narrativa. El tiempo cronológico corresponde a la medición objetiva, cuantificable, linear del transcurrir temporal, mientras que el tiempo emocional refiere a la experiencia subjetiva del tiempo, modulada por estados afectivos que pueden dilatarlo, contraerlo o suspenderlo.
En el contexto de literatura testimonial y confesional, esta distinción adquiere particular relevancia porque el trauma produce disrupciones específicas en la experiencia temporal: el tiempo se detiene en el momento traumático, creando bucles obsesivos de repetición, mientras que el futuro se presenta como impensable y el pasado se idealiza nostálgicamente. Elena Garro, por ejemplo, construye en sus cuentos una “heterocronía” que “recusa el devenir cronológico” en favor de temporalidades lúdicas y libres.
El poemario de Bautista se inscribe en esta tradición de experimentación temporal, pero la particulariza al ámbito de la ruptura sentimental, construyendo lo que podríamos denominar una “cronología afectiva” donde los acontecimientos se organizan no según su secuencia objetiva, sino según su intensidad emocional y su capacidad de producir significado para la subjetividad herida.
El tiempo como protagonista: análisis del poema “Tiempo”
“Tiempo” constituye el poema central para comprender la problemática temporal del poemario, ya que tematiza explícitamente el conflicto entre temporalidad objetiva y experiencia subjetiva:
Todo parece lo mismo, aunque ya todo es distinto. Esta paradoja inaugural establece la ruptura entre percepción externa y realidad emocional: el mundo mantiene su apariencia, pero la subjetividad lo experimenta como radicalmente transformado. La temporalidad traumática produce esta esquizofrenia perceptiva donde el tiempo cronológico continúa su curso regular, pero el tiempo emocional ha sufrido una fractura definitiva.
Inversión de las estaciones emocionales
El poema desarrolla sistemáticamente imágenes de inversión estacional que revelan cómo el trauma altera la experiencia temporal cíclica:
Para mí las primaveras ya no florecen, / ni los pájaros me enriquecen con su canto alegre. La primavera, tradicionalmente asociada con renovación y renacimiento, se presenta despojada de su significado simbólico. El tiempo natural ya no coincide con el tiempo emocional: la estación del renacer coincide con la experiencia de muerte psíquica.
El invierno ya no es caluroso porque por las noches ya no te acojo. La paradoja del “invierno caluroso” revela que la calidez no provenía del clima objetivo, sino de la presencia del otro. La ausencia produce un desajuste entre temperatura física y experiencia térmica: El verano se volvió frío como el hielo, / aunque no diga lo mismo el del tiempo.
Esta última imagen resulta crucial: la poeta establece explícitamente la divergencia entre “el del tiempo” (tiempo meteorológico objetivo) y la experiencia térmica subjetiva. El verano cronológico mantiene su temperatura, pero el verano emocional se ha vuelto glacial. La estación más cálida del año se experimenta como la más fría, evidenciando la completa dislocación entre tiempo cronológico y tiempo vivido.
La arquitectura doméstica del tiempo
Entrar en nuestro piso ya no es acogedor, / y mirar nuestras fotos aún me causa dolor. El espacio doméstico, que debería ofrecer refugio temporal (hogar como lugar donde el tiempo se ralentiza, donde se puede descansar), se ha vuelto hostil. Las fotografías funcionan como cristalizaciones del tiempo pasado que, paradójicamente, intensifican el dolor presente.
La temporalidad doméstica se estructura tradicionalmente mediante rituales cotidianos (despertar, comer, dormir) que organizan el tiempo cronológico en unidades manejables. La ruptura amorosa destruye esta arquitectura temporal: por las noches ya no te acojo indica la pérdida del ritual nocturno que estructuraba la transición del día a la noche.
El tiempo como carencia: la falta constitutiva
El poema culmina con una reflexión metapoética sobre la temporalidad: Quizá eso fue lo que nos faltó, TIEMPO. / Tiempo para pensar, tiempo para amar, / tiempo para demostrar, tiempo para enamorar. La anáfora del sustantivo “tiempo” (cinco repeticiones) construye una letanía de la carencia.
Paradójicamente, la relación no fracasó por exceso de tiempo (aburrimiento, rutina), sino por defecto. La falta de tiempo se presenta como falta constitutiva: no hubo tiempo suficiente para desarrollar adecuadamente los procesos emocionales necesarios (pensar, amar, demostrar, enamorar). Esta temporalidad escasa contrasta con la temporalidad excesiva del duelo posterior, donde el tiempo se dilata infinitamente en la rumia melancólica.
Al final, el reloj se paró, / y nuestro tiempo se acabó. La imagen del reloj detenido funciona como metáfora de la muerte de la relación: el tiempo compartido se cristaliza en un momento específico, incapaz de continuar su devenir. El tiempo cronológico sigue avanzando (el reloj mundial continúa), pero el tiempo de la pareja se ha detenido definitivamente.
“Retroceder”: la imposibilidad del tiempo reversible
“Retroceder” articula la fantasía más radical respecto a la temporalidad: la posibilidad de deshacer el tiempo, de regresar a momentos anteriores para modificar el desarrollo de los acontecimientos.
La paradoja del aprendizaje temporal
Si pudiera retroceder no cambiaría nada, / porque eso me hizo reflexionar. / Y si tan solo pudiera avanzar haría todo por cambiar. Esta contradicción lógica expresa la aporía fundamental del trauma: la experiencia dolorosa ha producido conocimiento valioso (reflexión), pero este conocimiento no compensa el sufrimiento experimentado.
La primera parte (“no cambiaría nada”) valora el proceso de aprendizaje que el dolor ha posibilitado. La segunda parte (“haría todo por cambiar”) expresa el deseo de evitar el sufrimiento mediante modificación del futuro. La imposibilidad de conciliar ambas posiciones (valorar el aprendizaje/evitar el dolor) revela la estructura aporética del tiempo traumático.
Fantasías de retorno: el mito del eterno retorno amoroso
Quisiera volver a ti / caer en tu amor, / girar entre tus brazos, / renacer de entre nuestras cenizas. La primera fantasía temporal imagina un retorno al momento de plenitud amorosa. Los verbos (“volver”, “caer”, “girar”, “renacer”) sugieren movimiento cíclico, repetición de la experiencia originaria.
La imagen del “renacer de entre nuestras cenizas” evoca explícitamente el mito del ave fénix, la posibilidad de resurrección desde la destrucción total. Esta fantasía implica que la pareja podría reconstruirse integrando la experiencia destructiva como material de una nueva construcción.
Fantasías de prevención: el tiempo anterior al encuentro
Quisiera retroceder, / ahí donde no hay nada escrito, / ahí donde todavía no existes, / para huir, / lejos del aparecer de tu ser. La segunda fantasía temporal resulta más radical: no regresar al momento previo a la ruptura, sino al momento previo al encuentro mismo.
“Ahí donde no hay nada escrito” sugiere un estado de temporalidad pura, previa a la inscripción de los acontecimientos que determinarán el destino de la relación. “Ahí donde todavía no existes” no implica inexistencia ontológica del otro, sino inexistencia para el yo: el momento anterior al encuentro que cambió definitivamente la biografía afectiva.
“Para huir, / lejos del aparecer de tu ser” construye el encuentro amoroso como aparición peligrosa, epifanía que será traumática. El deseo de “huir” antes de que la aparición ocurra revela retrospectivamente el encuentro como catástrofe, no como don.
El tiempo condicional: gramática de lo imposible
Y si algún día vuelvo a ese lugar donde tu ser es sin igual / espero hacerlo, / con más fuerza que nunca, / para poder explicar este sentimiento peculiar. El final del poema introduce el tiempo condicional (“si algún día vuelvo”) que matiza la imposibilidad temporal anteriormente establecida.
La poeta no renuncia completamente a la posibilidad de retorno, pero lo condiciona a una transformación del yo: “con más fuerza que nunca”. El retorno no sería repetición de la experiencia original, sino encuentro desde una subjetividad fortalecida capaz de “explicar este sentimiento peculiar”.
El “sentimiento peculiar” refiere presumiblemente al amor mismo, presentado como experiencia singular que requiere explicación. La fantasía temporal incluye, así, una dimensión pedagógica: regresar al momento originario para comunicar mejor la naturaleza de la experiencia amorosa.
“En otra vida”: universos temporales paralelos
“En otra vida” construye la fantasía temporal más sofisticada del poemario: la postulación de universos temporales alternativos donde la misma relación se desarrollaría de manera diferente.
La estructura anafórica del tiempo condicional
El poema se estructura mediante la anáfora “Tal vez en otra vida” (cuatro repeticiones) que establece un tiempo condicional contrafactual. Cada repetición introduce una variación de la realidad que habría permitido el éxito de la relación:
Tal vez en otra vida seguíamos juntos, / sin dolores, sin reproches, / bailando bajo la luz de la luna mientras con tus besos me dejabas muda. La primera variación imagina la continuidad temporal de la relación (“seguíamos juntos”) en un registro idílico que reproduce tópicos del amor romántico.
La imagen del baile nocturno bajo la luna construye un cronotopo amoroso idealizado donde el tiempo se suspende en la plenitud del momento erótico. “Con tus besos me dejabas muda” sugiere la experiencia amorosa como éxtasis que suspende el lenguaje, momento de plenitud que trasciende la temporalidad ordinaria.
Epistemología contrafactual: comprensión versus ignorancia
Tal vez en otra vida te comprendía, / o simplemente no te conocía. Esta variación resulta más compleja porque presenta una disyuntiva: el problema de la relación fue falta de comprensión mutua o el error fundamental fue el encuentro mismo.
La primera opción (“te comprendía”) mantiene la valoración positiva del encuentro: la relación habría funcionado con mejor comunicación. La segunda opción (“no te conocía”) es más radical: sugiere que el conocimiento del otro fue la causa del fracaso, que la ignorancia habría sido preferible al conocimiento.
Esta alternativa revela la dimensión trágica del conocimiento amoroso: conocer al otro puede destruir el amor idealizado que se sostenía en la proyección fantasmática. En este universo alternativo, la temporalidad amorosa se habría mantenido en el estado inicial de idealización, evitando la fase de desilusión que produce la ruptura.
Temporalidad negativa: lo que no habría ocurrido
Tal vez en otra vida no me mentías, / ni me decepcionabas día a día. / Tampoco me dejas con esas dudas / que un día me dejaron sin cordura. La tercera variación se construye mediante negaciones que definen contrafactualmente el universo alternativo.
La acumulación de negaciones (“no me mentías”, “ni me decepcionabas”, “tampoco me dejas”) construye retrospectivamente la lista de traumas que caracterizaron la relación real. El universo alternativo se define por ausencia: ausencia de mentira, ausencia de decepción, ausencia de abandono.
“Día a día” introduce la temporalidad de la erosión: la decepción no fue acontecimiento puntual, sino proceso gradual que deterioró progresivamente la relación. En el universo alternativo, esta temporalidad corrosiva no habría existido.
“Que un día me dejaron sin cordura” revela el resultado final del proceso: la pérdida de la razón como consecuencia de la incertidumbre prolongada. El universo alternativo habría preservado la cordura mediante eliminación de la duda.
El deseo como estructura temporal
En fin, tal vez en otra vida todo volvería y tú me querrías…. El final del poema resume el deseo fundamental: ser amada por el otro. “Todo volvería” sugiere restauración de un estado original de plenitud que la relación real no logró mantener.
La temporalidad del deseo se estructura mediante el condicional (“me querrías”) que mantiene la experiencia en el ámbito de lo posible-imposible. El universo alternativo no se presenta como realidad accesible, sino como fantasía consolatoria que permite elaborar el dolor de no haber sido suficientemente amada.
Los puntos suspensivos finales indican que la fantasía podría prolongarse indefinidamente: el universo alternativo es inagotable porque se construye mediante negación de todos los elementos dolorosos de la experiencia real.
Nostalgia: el tiempo idealizado del pasado
La nostalgia constituye la modalidad temporal dominante del poemario, articulándose como relación específica con el pasado que lo idealiza y lo presenta como tiempo perdido irrecuperable.
“Todos los días”: la liturgia de la memoria
“Todos los días” establece una temporalidad cíclica obsesiva donde el presente se dedica exclusivamente a evocar el pasado:
Todos los días recuerdo tu amor, / y esa sensación, / de sentirme viva con tan solo admirar tu sonrisa. La anáfora “todos los días” construye una liturgia de la memoria que organiza el tiempo presente mediante repetición ritual del recuerdo.
La nostalgia transforma el tiempo cronológico en tiempo ceremonial: cada día reproduce el mismo acto de evocación, convirtiendo el presente en mero vehículo para acceder al pasado idealizado. El tiempo no avanza hacia el futuro, sino que retorna obsesivamente al momento de plenitud perdida.
Esos buenos días, / que me despertaban sin prisa. / Esas buenas noches, / que me hacían dormir sin reproches. La temporalidad nostálgica transforma los momentos ordinarios (despertar, dormir) en experiencias extraordinarias caracterizadas por la ausencia de ansiedad.
“Sin prisa” indica una temporalidad dilatada, libre de la urgencia que caracteriza el presente. “Sin reproches” sugiere una temporalidad inocente, previa a la culpa que contamina la experiencia actual. El pasado amoroso se presenta como paraíso temporal donde el tiempo fluía armoniosamente.
La temporalidad contradictoria del juramento
Días en los que todo me recuerda a ti, / aunque yo misma un día juré, / que jamás podría vivir sin ti. La poeta reconoce la contradicción entre juramento pasado y realidad presente: juró no poder sobrevivir a la pérdida, pero efectivamente ha sobrevivido.
Esta contradicción revela la naturaleza hiperbólica del lenguaje amoroso: las promesas de eternidad (“jamás podría vivir sin ti”) pertenecen al registro de la pasión, no al de la descripción realista. El tiempo ha demostrado la falsedad del juramento, pero la poeta no reniega del momento en que fue pronunciado.
La supervivencia a la pérdida del otro produce una temporalidad paradójica: el yo continúa existiendo después de haber jurado que su existencia dependía del otro. Esta supervivencia inesperada abre la posibilidad de una identidad post-traumática, aunque marcada por el dolor de la contradicción.
“Mi eterno buen recuerdo”: cristalización temporal
“Mi eterno buen recuerdo” articula la decisión consciente de preservar una versión idealizada del pasado, resistiendo la contaminación que el presente doloroso podría producir:
Siempre serás ese recuerdo bonito, / donde todo es luz y color, / porque aunque lo intente soy incapaz de guardarte rencor. La temporalidad nostálgica opera mediante selección: se preservan únicamente los aspectos “bonitos” del pasado, eliminando los elementos problemáticos.
“Donde todo es luz y color” construye el pasado como espacio pictórico idealizado, opuesto a la oscuridad y monocromía del presente. Esta estetización de la memoria produce un pasado habitable psíquicamente, refugio temporal donde la subjetividad herida puede encontrar consolación.
Nunca me volveré a enamorar como aquella primera vez, / donde sentía que me bajabas la luna a los pies, / donde sentía que estaba en mi lugar. La nostalgia establece el pasado amoroso como experiencia única, irrepetible. “Como aquella primera vez” sugiere que todos los amores posteriores serán comparados con este amor originario y encontrados deficientes.
“Me bajabas la luna a los pies” reproduce el tópico del amor hiperbólico que trasciende las leyes físicas. “Sentía que estaba en mi lugar” indica que el amor proporcionaba identidad espacial: un lugar en el mundo donde el yo coincidía consigo mismo. La pérdida del amor implica pérdida del lugar, del hogar identitario.
Arrepentimiento: el tiempo de la culpa
El arrepentimiento constituye otra modalidad temporal significativa en el poemario, articulándose como relación torturada con el pasado que se quisiera modificar.
“Se acabó”: la distribución asimétrica de la culpa
“Se acabó” tematiza explícitamente el arrepentimiento mediante interrogación de la responsabilidad en el fracaso de la relación:
No soporto aceptar que todo esto se acabó, / que la teoría de Marzo nos ganó. “La teoría de Marzo” permanece enigmática en el poema, pero funciona como explicación externa del fracaso: una teoría que predecía el final de la relación. La temporalidad del arrepentimiento busca causas que expliquen retrospectivamente la catástrofe.
Tú dices que fui yo quien la cagó / aunque ambos sabemos que fuimos los dos. / Pero tú más que yo porque no quisiste escuchar mi versión / y el rencor te cegó. La distribución de la culpa se presenta como negociación compleja: reconocimiento de responsabilidad mutua (“fuimos los dos”) pero asignación de mayor culpa al otro (“tú más que yo”).
Esta distribución asimétrica permite al sujeto lírico mantener un residuo de inocencia que posibilita la reconstrucción identitaria. El arrepentimiento total (asumir toda la culpa) resultaría psíquicamente destructivo, mientras que la negación completa de responsabilidad impediría el aprendizaje.
Precipitación temporal: la urgencia como error
Tal vez no debí entregártelo todo y debí esperarme un poco para no precipitarlo todo. El arrepentimiento identifica el error temporal: la precipitación, la entrega prematura que no respetó los tiempos necesarios para el desarrollo gradual del vínculo.
“Debí esperarme” sugiere que existía un tiempo adecuado para la entrega, pero que la urgencia del deseo lo alteró. La temporalidad amorosa requiere paciencia, gradualidad, respeto por los ritmos del otro. La precipitación produce catástrofe: “precipitarlo todo” indica que la urgencia contaminó todos los aspectos de la relación.
Esta reflexión revela una sabiduría temporal adquirida mediante el dolor: el conocimiento de que el amor tiene ritmos específicos que no pueden forzarse. Sin embargo, este conocimiento llega tardíamente, después de la catástrofe que pretendía evitar.
La fractura identitaria como condición previa
Porque yo estaba rota y no quería aceptar mi derrota. El arrepentimiento reconoce que la relación comenzó desde un estado previo de vulnerabilidad: “yo estaba rota” indica que la fragmentación identitaria era anterior al encuentro amoroso.
La aliteración “rota/derrota” establece una equivalencia fónica entre la fragmentación del yo y el fracaso amoroso. La poeta reconoce que buscó en el amor una reparación de heridas previas, pero que esta búsqueda reparadora contaminó la relación con expectativas insostenibles.
“No quería aceptar mi derrota” sugiere que el yo se resistía a reconocer su condición herida, intentando usar el amor como negación de la vulnerabilidad. Esta negación produjo una temporalidad forzada donde el amor debía cumplir funciones terapéuticas para las cuales no estaba diseñado.
El futuro como problema: temporalidad prospectiva y reconstrucción
“La forma de mirar”: apertura cautelosa hacia el futuro
“La forma de mirar” constituye uno de los pocos textos del poemario que se abre explícitamente hacia el futuro, aunque de manera precavida y condicional:
No muchos lo entenderán, / pero me ha cambiado hasta la forma en la que mirar. El trauma ha transformado incluso la percepción sensorial básica, modificando la estructura misma de la experiencia. Este cambio no es meramente psicológico, sino que afecta la modalidad fundamental de relacionarse con el mundo.
La forma de mirar, la forma en la que mirarte a ti, / que no sé si verás. La nueva mirada se dirige hacia un “tú” diferente del “tú” de los poemas anteriores. Esta ambigüedad pronominal indica la posibilidad de un nuevo vínculo, aunque marcado por la incertidumbre (“no sé si verás”).
Quiero llegar a quererte, / pero voy a continuar en un te. El juego verbal con el pronombre “te” (que puede leerse como pronombre personal o como sustantivo referido a la infusión) indica una posición de cautela. El yo manifiesta deseo de vincularse (“quiero llegar a quererte”), pero mantiene resistencia (“voy a continuar en un te”).
Esta resistencia no es negación del vínculo, sino precaución basada en la experiencia traumática previa. La temporalidad futura se presenta como posible, pero condicionada por la sabiduría dolorosa adquirida.
Presente versus pasado: la superioridad del presente
Estaba buscando la paz donde nunca la iba a encontrar, / en un pasado y mirando hacia atrás. / Es raro admitirlo, pero es la realidad, / un presente y un futuro es mejor dejando el pasado atrás. El poema concluye con una reflexión metapoética sobre la temporalidad que constituye el momento de mayor lucidez del poemario.
“Estaba buscando la paz donde nunca la iba a encontrar” reconoce que la orientación nostálgica hacia el pasado es estrategia fallida de elaboración del dolor. La paz no puede encontrarse en el pasado porque el pasado es inmodificable: solo puede encontrarse mediante construcción de futuro.
“Es raro admitirlo” indica que esta comprensión contradice la tendencia natural del duelo, que busca refugio en la idealización del pasado. La temporalidad terapéutica requiere inversión de la orientación temporal: dejar de mirar “hacia atrás” para orientarse hacia “un presente y un futuro”.
“Perdimos”: la cueva sin salida y el punto de luz
“Perdimos” articula el momento de transición de la temporalidad melancólica hacia una temporalidad reconstructiva:
Me puse a mí por encima de todos, / y sólo yo sé cómo dolió dejar atrás eso que tanto amaba, / para conseguir avanzar entre esa cueva que parece no tener salida. / Pero que al final ves ese punto de luz, / que se agranda más y más.
La metáfora de “la cueva sin salida” representa la temporalidad depresiva donde el futuro aparece bloqueado. Sin embargo, la persistencia (“conseguir avanzar”) permite descubrir “ese punto de luz” que se “agranda más y más”.
Esta imagen sugiere una temporalidad de gradual apertura: el futuro no aparece súbitamente, sino que se construye progresivamente mediante el “avance” a través de la oscuridad. El “punto de luz” que se agranda indica que el futuro adquiere realidad paulatinamente, expandiéndose desde una posibilidad mínima hasta convertirse en horizonte habitable.
Y que te hace recordar que siempre hay una salida, / una paz y una eternidad…. La conclusión establece tres dimensiones temporales de la esperanza: “salida” (escape del presente doloroso), “paz” (presente habitable) y “eternidad” (futuro ilimitado).
Circularidad temporal y repetición: la temporalidad traumática
“Destino”: fatalismo y repetición compulsiva
“Destino” articula una reflexión sobre la inevitabilidad del encuentro traumático y la compulsión a repetirlo:
Tal vez nunca debimos coincidir, / quizás ese día yo no debía ir / pero enamorarme de sus ojos no lo poda predecir. / Y aunque pudiera devolver el tiempo para no asistir, / mi testarudo corazón volvería a insistir.
La rima encadenada en “-ir” (coincidir/ir/predecir/asistir/insistir) produce un efecto de inevitabilidad, de movimiento inexorable hacia el encuentro traumático. La temporalidad fatalista presenta el encuentro como destino ineludible, determinado por fuerzas que exceden la voluntad consciente.
“Mi testarudo corazón volvería a insistir” revela la dimensión inconsciente del deseo que resiste la racionalización. Incluso con conocimiento previo del dolor que seguirá al encuentro, el corazón “insistiría” en repetir la experiencia. Esta compulsión a la repetición indica que el trauma no se resuelve mediante evitación, sino que requiere elaboración.
Reviviría cada mirada, cada sentir, / aunque supiera que al final debería partir. La aceptación de la repetición (“reviviría”) incluye aceptación del final doloroso (“debería partir”). Esta posición representa una forma superior de temporalidad que integra el dolor como parte necesaria de la experiencia vital.
“Supervivencia”: temporalidad de la resistencia
“Supervivencia” tematiza la persistencia del vínculo más allá de la ruptura cronológica:
Todo lo que fuimos se quedó en manos del destino, / sin un lugar a dónde ir, / sin ninguna esperanza de sobrevivir. La supervivencia se presenta inicialmente como imposibilidad: “sin ninguna esperanza de sobrevivir” indica que la ruptura amenaza la existencia misma del yo.
Sin embargo, el título del poema (“Supervivencia”) contradice performativamente su contenido: el hecho de que el poema exista demuestra que la supervivencia ha ocurrido. La temporalidad de la supervivencia no depende de la voluntad o la esperanza, sino que se impone como dato factual: el yo continúa existiendo después de la catástrofe.
Y que nadie, me convenza de dejarte ir / si nunca sintió lo que yo sentí, / por ti, por todo lo que contigo viví. La resistencia a “dejarte ir” indica que la supervivencia no implica olvido o superación, sino capacidad de sostener el dolor sin ser destruida por él.
La temporalidad de la supervivencia es temporalidad de la persistencia: mantener vivo el vínculo emocional incluso después de la ruptura cronológica. Esta persistencia no es patológica, sino forma específica de fidelidad que honra la intensidad de la experiencia vivida.
Conclusiones: hacia una poética de la temporalidad fragmentada
“Mis ruinas, mi poesía” de Gema Bautista construye una compleja exploración de la temporalidad que problematiza la relación entre tiempo cronológico y tiempo emocional a través de múltiples modalidades temporales: nostalgia, arrepentimiento, fantasías contrafactuales, circularidad traumática y apertura cautelosa hacia el futuro.
El poemario revela que el trauma de la ruptura sentimental produce una dislocación fundamental entre temporalidad objetiva y experiencia subjetiva: mientras el tiempo cronológico continúa su curso regular, el tiempo emocional sufre distorsiones, suspensiones y inversiones que caracterizan la experiencia melancólica. Las estaciones pierden su significado simbólico, el espacio doméstico se vuelve hostil, y el futuro se presenta como impensable.
La nostalgia emerge como modalidad temporal dominante, articulándose como liturgia obsesiva de la memoria que transforma el presente en mero vehículo para acceder al pasado idealizado. Esta temporalidad nostálgica opera mediante selección: preserva únicamente los aspectos “bonitos” del pasado, construyendo un refugio temporal donde la subjetividad herida puede encontrar consolación.
El arrepentimiento constituye otra modalidad temporal significativa, expresándose como relación torturada with el pasado que se quisiera modificar. Sin embargo, este arrepentimiento no es meramente destructivo, sino que produce conocimiento: la sabiduría de que el amor requiere tiempos específicos que no pueden forzarse.
Las fantasías contrafactuales (“Retroceder”, “En otra vida”) articulan universos temporales alternativos donde la misma relación se desarrollaría exitosamente. Estas fantasías funcionan como mecanismos psíquicos transitorios que permiten elaborar el duelo mediante exploración de posibilidades no realizadas. Sin embargo, la poeta reconoce finalmente la naturaleza consolatoria pero improductiva de estas fantasías.
La circularidad temporal traumática se expresa mediante compulsión a la repetición: el yo reconoce que incluso con conocimiento previo del dolor, volvería a elegir la misma experiencia. Esta compulsión no es masoquismo, sino reconocimiento de que cierta dimensión de la experiencia amorosa excede el cálculo racional de placer y dolor.
Finalmente, el poemario se abre cautelosamente hacia el futuro, aunque desde una subjetividad transformada que no puede entregarse con la misma inocencia que caracterizó la relación anterior. Esta apertura no implica “superación” del trauma, sino capacidad de sostener el dolor sin ser destruida por él, construyendo futuro desde las ruinas del pasado.
La temporalidad que emerge de este proceso es temporal fragmentada pero productiva: integra la experiencia traumática como material de construcción de una nueva identidad que, aunque marcada permanentemente por el dolor, se presenta capaz de amor futuro. El tiempo cronológico y el tiempo emocional no logran reconciliarse completamente, pero su tensión productiva constituye el espacio mismo de la escritura poética, donde las ruinas temporales se transforman en arquitectura textual habitable.