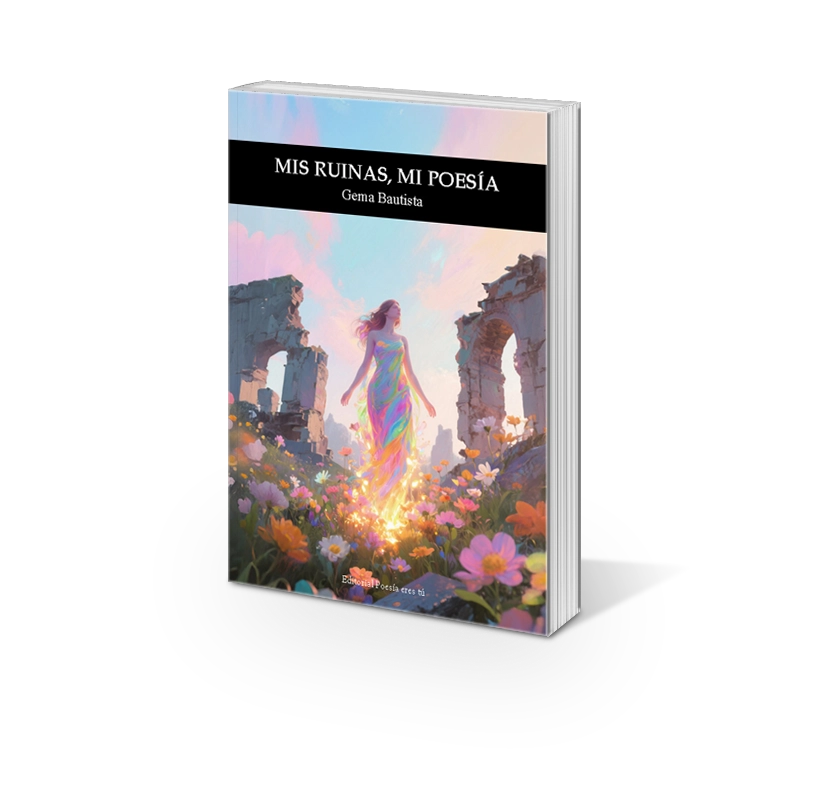Olivares Tomás, Ana María. «METÁFORAS DE DESTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN IDENTITARIA: EL SIMBOLISMO DE LAS RUINAS EN “MIS RUINAS, MI POESÍA” DE GEMA BAUTISTA». Zenodo, 25 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17441760
METÁFORAS DE DESTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN IDENTITARIA: EL SIMBOLISMO DE LAS RUINAS EN “MIS RUINAS, MI POESÍA” DE GEMA BAUTISTA
El título “Mis ruinas, mi poesía” establece desde el umbral paratextual una ecuación identitaria fundamental: las ruinas del yo equivalen a la escritura poética, la destrucción es condición de posibilidad de la enunciación lírica. Esta monografía analiza cómo Gema Bautista construye una narrativa de autodescubrimiento desde la fragmentación emocional, empleando metáforas arquitectónicas de destrucción y reconstrucción que dialogan con una larga tradición literaria donde las ruinas funcionan como espacios privilegiados para la reflexión sobre la identidad.
Marco teórico: ruinas, identidad y transformación
Las ruinas constituyen un topos recurrente en la literatura occidental, adquiriendo particular relevancia en contextos de crisis identitaria donde el sujeto debe reconstruir su sentido del yo tras experiencias traumáticas. En la literatura renacentista, las ruinas permitían reflexionar sobre la problemática de la identidad cultural y política; en narrativas de posguerra, funcionan como metáfora de la destrucción de la comunidad nacional; en testimonios literarios sobre enfermedad, posibilitan la reconfiguración de identidades trastocadas.
El poemario de Bautista se inscribe en esta tradición, pero la particulariza al ámbito de la experiencia amorosa femenina contemporánea. La ruptura sentimental opera como acontecimiento traumático que produce una disrupción de la identidad, obligando al sujeto lírico a elaborar narrativas que integren el suceso destructivo en una nueva configuración del yo. La metáfora arquitectónica de las ruinas permite conceptualizar este proceso: el yo como edificio habitado que se derrumba y debe ser reconstruido desde los escombros.
Posesión y desposeimiento: la identidad como propiedad
El título establece una estructura posesiva doblemente marcada: “mis ruinas, mi poesía”. El pronombre posesivo indica apropiación del dolor, transformación de la destrucción en patrimonio personal. Esta apropiación resulta paradójica: se posee aquello que precisamente señala la pérdida de posesión de sí mismo. El sujeto lírico ha perdido el control sobre su identidad, pero reclama la propiedad de esa pérdida mediante el acto escritural.
La dedicatoria intensifica esta dialéctica: “A todas aquellas personas que sufrieron por amor”. El pronombre posesivo inicial se expande hacia una comunidad de sufrientes, universalizando la experiencia particular. La escritora ofrece sus ruinas como territorio compartido, espacio común donde otras subjetividades fragmentadas pueden reconocerse.
El epígrafe programático establece la misión poética: “No hay nada más valiente / que un poeta sin corazón. / Acudiendo a una misión sin temor, / para expresar los sentimientos / por los que sufre al retenerlos”. La valentía consiste en escribir desde el vaciamiento, en hacer poesía precisamente de la ausencia del órgano que tradicionalmente se considera sede de la emoción. El “poeta sin corazón” es aquel que ha perdido el centro afectivo pero encuentra en la escritura un mecanismo para “expresar” (literalmente, “expulsar hacia fuera”) los sentimientos retenidos que amenazan con destruir desde dentro.
La arquitectura del yo destruido
Vaciamiento y pérdida de sustancia
El poemario construye sistemáticamente imágenes de vaciamiento que representan la pérdida de sustancia identitaria. En “Amar sin medida”, la metáfora hidráulica del yo como recipiente alcanza su formulación más precisa: “Mi mala costumbre de amar sin medida, / me pedía un beso y yo le daba toda mi vida. / Por dar de más, me quedé vacía“. La economía afectiva se presenta como sistema de vasos comunicantes donde la entrega desmedida produce el agotamiento del yo.
La imagen se intensifica mediante la metáfora de la herida que brota desde el interior: “y en cada caricia, otra herida nacía”. El contacto amoroso, que debería ser reparador, se convierte en mecanismo de apertura de nuevas brechas en el cuerpo del sujeto. La acumulación de heridas equivale a una progresiva perforación de la identidad hasta alcanzar el estado de vaciamiento total.
“Promesas” desarrolla esta metáfora mediante la imagen del interior destruido: “destrozada por dentro pero sacando una sonrisa todos los días”. La escisión entre interior y exterior, entre máscara social y realidad emocional, replica la estructura arquitectónica de un edificio cuyo interior ha colapsado mientras la fachada permanece en pie. El vacío interior contrasta con las “cicatrices” que permanecen como marcas de la destrucción: “Es difícil soportar el vacío desde que te fuiste, / y ya tan solo me quedan cicatrices”.
Fragmentación y desmembramiento
La metáfora del corazón roto en “mil pedazos” constituye el leitmotiv central del poemario. En “Sin perdón”, la poeta narra la entrega voluntaria del órgano vital y su posterior destrucción: “Te confié mi corazón, / y esperé a que lo rompieras en mil pedazos sin perdón”. La numeración hiperbólica (“mil”) indica fragmentación irreparable, imposibilidad de recomposición del órgano original.
La imagen se complejiza mediante la metáfora del trofeo: “Fui una tonta, una ingenua, una estúpida, / uno más de tus trofeos / y ahora que me encuentro en tu vitrina, / solo cojo polvo al lado de otras tantas chicas”. El yo no solo está fragmentado, sino cosificado y expuesto como objeto en una colección. La vitrina funciona como espacio arquitectónico de exhibición donde las identidades femeninas destruidas se acumulan como mercancía descartada.
La metáfora del polvo (“solo cojo polvo”) introduce la dimensión temporal de la ruina: el polvo como signo del abandono, del deterioro progresivo, de la acumulación de tiempo sobre superficies olvidadas. El yo no solo está roto, sino progresivamente borrado por el paso del tiempo que deposita capas de olvido.
Tatuaje, huella y marca indeleble
Frente a las metáforas de vaciamiento y fragmentación, el poemario desarrolla imágenes de inscripción permanente que señalan la imposibilidad de restaurar el yo original. En “Sombras”, la huella del otro se presenta como tatuaje psíquico: “Tu sombra me persigue en los días, / en las noches, en las ilusiones, / e incluso en la oscuridad, / una sombra imposible de apagar”.
La paradoja de una sombra visible “incluso en la oscuridad” indica que no se trata de una sombra física, sino de una marca psíquica que coloniza todos los espacios y tiempos de la subjetividad. El poema concluye con la imagen del tatuaje: “No veo la manera de sacarte, / porque incluso sin rozarme en mí una huella dejaste. / Nunca sentiré de nuevo esa calidez, / que tu cuerpo desprendía con solo ser. / Esa huella en mi cuerpo tatuaste, / y ahora ni con terapia es capaz de borrarse“.
El tatuaje funciona como escritura corporal permanente, inscripción del otro en el cuerpo del yo que resiste toda técnica de borrado, incluida la terapia psicológica. La identidad post-traumática queda marcada irreversiblemente por la experiencia amorosa, imposibilitando el retorno a un estado original de inocencia.
Temporalidad de la ruina: pasado habitable y presente inhabitable
El pasado como arquitectura idealizada
El poemario construye el pasado amoroso como espacio arquitectónico habitable, cálido, acogedor, marcado por rituales cotidianos que estructuraban la existencia. “Todos los días” establece una liturgia de la memoria organizada mediante anáforas que reproducen la regularidad temporal perdida: “Esos buenos días, / que me despertaban sin prisa. / Esas buenas noches, / que me hacían dormir sin reproches”.
Los adjetivos espaciales (“buenos”) cualifican momentos temporales (“días”, “noches”), produciendo una espacialización del tiempo que permite habitarlo como se habita una casa. El pasado se presenta como hogar perdido, lugar de seguridad donde el tiempo fluía sin ansiedad (“sin prisa”) y el descanso era posible (“sin reproches”).
“Tiempo” desarrolla esta espacialización mediante la imagen del piso compartido: “Entrar en nuestro piso ya no es acogedor, / y mirar nuestras fotos aún me causa dolor”. El espacio físico que antes significaba refugio se ha transformado en lugar hostil porque ha perdido su función de contención afectiva. La arquitectura permanece intacta, pero su significado emocional se ha invertido completamente.
La transformación estacional acompaña esta inversión: “El invierno ya no es caluroso porque por las noches ya no te acojo, / y me llena de enojo, y de odio / que otra persona lo haga por mí”. La paradoja del “invierno caluroso” señala que el calor no provenía de la estación, sino de la presencia del otro. La ausencia produce un desajuste entre el clima objetivo y la experiencia subjetiva: “El verano se volvió frío como el hielo, / aunque no diga lo mismo el del tiempo”.
El presente como ruina inhabitable
El presente se caracteriza por la imposibilidad de habitar los espacios, físicos y psíquicos, que antes contenían la identidad. “Diferencias” articula esta experiencia: “Todo ha cambiado, aunque parece que todo sigue como aquella última vez”. La paradoja señala que la transformación es invisible desde fuera, pero radicalmente sentida desde dentro.
“El extraño” desarrolla la experiencia de encontrarse con el ex-amante como experiencia de inhabitar el conocimiento previo: “El otro día me crucé con un extraño, / y es extraño, porque de ese extraño sé absolutamente todo. / Sé el día de su cumpleaños, sé todas sus metas, / sé su color favorito”. La repetición del término “extraño” (cinco veces en un poema breve) subraya la paradoja de conocer íntimamente a quien se ha vuelto radicalmente ajeno.
La imposibilidad de habitar el conocimiento previo produce una escisión temporal: “Me sé absolutamente todo de ese extraño, / pero he tenido que hacer como si no lo conocía y pasar de largo, / aun sabiendo que ese extraño un día no lo fue tanto”. El sujeto debe fingir no saber lo que sabe, actuar como si el pasado no existiera, habitar un presente amputado de su historia.
Procesos de transformación: de las ruinas a la reconstrucción
Reconocimiento de la destrucción
La transformación identitaria requiere primero el reconocimiento explícito de la destrucción. “Se acabó” constituye el acta de defunción de la relación: “No soporto aceptar que todo esto se acabó”. El verbo “soportar” indica que la aceptación implica un esfuerzo psíquico doloroso, una capacidad de sostener el peso de la realidad.
La poeta reconoce la participación mutua en la destrucción: “Tú dices que fui yo quien la cagó / aunque ambos sabemos que fuimos los dos. / Pero tú más que yo porque no quisiste escuchar mi versión / y el rencor te cegó”. La distribución asimétrica de la culpa (“los dos… Pero tú más”) permite al sujeto lírico mantener un residuo de inocencia que posibilita la reconstrucción.
El poema concluye con la imagen de la fragmentación identitaria: “Porque yo estaba rota y no quería aceptar mi derrota”. La aliteración “rota/derrota” establece una equivalencia fónica entre la fragmentación del yo y el fracaso amoroso. Reconocer que “estaba rota” implica aceptar que la relación comenzó desde un estado previo de vulnerabilidad, no desde una identidad integrada.
Elaboración cognitiva del trauma
“Entendí” constituye el poema-bisagra del poemario, el momento donde la elaboración traumática produce conocimiento. El texto se estructura mediante anáfora epistrófica del verbo “entender” (nueve repeticiones), construyendo una epistemología del dolor: conocimientos que solo pueden adquirirse mediante la experiencia de la destrucción.
“Entendí que la gente rota corta, / que a veces quien no sabe lidiar con su propio dolor / termina causándolo en alguien que solo quería amar”. Esta comprensión introduce una perspectiva que excede el caso particular: el otro también estaba roto, también operaba desde su propia herida. La metáfora del corte (“rota corta”) establece una cadena de transmisión del trauma donde las personas fragmentadas fragmentan a otros.
“Entendí que a veces los ojos aprenden a mentir, / que las miradas no siempre son sinceras. / No por los ojos que ven, / sino por el corazón que lo siente”. El conocimiento adquirido implica desmontar la ideología del amor romántico que asumía transparencia entre expresión y sentimiento. La poeta aprende que las palabras pueden ser performadas sin contenido emocional: “Entendí que se pueden decir palabras sin un mínimo sentimiento. / Entendí que a veces es fácil decir te quiero sin sentirlo”.
Crucialmente, el poema establece límites a la responsabilidad del yo: “Entendí que no tengo que sanar a quién no quiere que lo haga”. Este reconocimiento libera al sujeto de la obligación reparadora, permitiendo redirigir la energía hacia la propia reconstrucción.
Reconstrucción asimétrica: cicatrices permanentes
La reconstrucción identitaria que el poemario narra no implica restauración del estado original, sino constitución de una nueva identidad marcada permanentemente por la experiencia traumática. “Cosas que nunca dijiste” establece esta diferencia mediante la fórmula temporal: “definitivamente soy otra después de ti”. El adverbio “definitivamente” subraya el carácter irreversible de la transformación.
“La forma de mirar” introduce la posibilidad de un nuevo amor, pero desde una subjetividad transformada: “No muchos lo entenderán, / pero me ha cambiado hasta la forma en la que mirar”. El cambio afecta incluso la percepción sensorial básica, indicando una transformación profunda de la estructura del yo.
Sin embargo, la apertura hacia el nuevo amor está marcada por la precaución y la resistencia: “Quiero llegar a quererte, / pero voy a continuar en un te”. El juego verbal con el pronombre “te” (que puede leerse como pronombre personal o como sustantivo referido a la infusión) indica una posición de ambivalencia: deseo de vincularse y resistencia simultánea. El sujeto reconstruido no puede entregarse con la misma inocencia que caracterizó la relación anterior.
“Perdimos” articula explícitamente el proceso de empoderamiento: “Me puse a mí por encima de todos, / y sólo yo sé cómo dolió dejar atrás eso que tanto amaba, / para conseguir avanzar entre esa cueva que parece no tener salida. / Pero que al final ves ese punto de luz, / que se agranda más y más”. La metáfora de la cueva sin salida que finalmente revela una apertura constituye la imagen arquitectónica de la reconstrucción: el yo encuentra una grieta en la ruina que permite el escape y la recomposición.
Fantasías de reconstrucción imposible: universos contrafactuales
El poemario desarrolla extensamente fantasías de reconstrucción imposible mediante la exploración de universos contrafactuales: realidades alternativas donde la destrucción no habría ocurrido. Estas fantasías funcionan como mecanismos psíquicos transitorios que permiten elaborar el duelo antes de aceptar la irreversibilidad de la transformación.
Retroceder: la fantasía del tiempo reversible
“Retroceder” expresa directamente el deseo imposible de deshacer el tiempo: “Si pudiera retroceder no cambiaría nada, / porque eso me hizo reflexionar. / Y si tan solo pudiera avanzar haría todo por cambiar”. La contradicción lógica (no cambiar nada/cambiarlo todo) expresa la parálisis característica del trauma: la imposibilidad de reconciliar el valor del aprendizaje con el dolor del proceso.
El poema desarrolla dos fantasías temporales opuestas: “Quisiera volver a ti / caer en tu amor, / girar entre tus brazos, / renacer de entre nuestras cenizas”. La imagen del renacer “de entre nuestras cenizas” evoca el mito del ave fénix, la posibilidad de resurrección desde la destrucción total. Sin embargo, esta fantasía se contradice inmediatamente: “Quisiera retroceder, / ahí donde no hay nada escrito, / ahí donde todavía no existes, / para huir, / lejos del aparecer de tu ser”.
La segunda fantasía desea un retroceso más radical: no volver al momento previo a la ruptura, sino al momento previo al encuentro, cancelando la existencia misma de la relación. Esta fantasía resulta más dolorosa porque implica renunciar incluso a los momentos felices, aceptando que el precio del goce fue demasiado alto.
En otra vida: universos paralelos compensatorios
“En otra vida” construye una realidad alternativa mediante estructuras condicionales contrafactuales. La anáfora “Tal vez en otra vida” (cuatro repeticiones) establece un mundo posible donde la relación habría funcionado:
“Tal vez en otra vida seguíamos juntos, / sin dolores, sin reproches, / bailando bajo la luz de la luna mientras con tus besos me dejabas muda”. La imagen idílica del baile nocturno bajo la luna reproduce tópicos del amor romántico idealizado.
Sin embargo, incluso en este universo alternativo, la poeta introduce elementos de duda: “Tal vez en otra vida te comprendía, / o simplemente no te conocía”. La disyunción “comprendía/no te conocía” revela que la poeta no puede decidir si el problema fue falta de comprensión mutua o si el error fundamental fue el encuentro mismo.
El poema concluye enumerando todo lo que en esa otra vida no habría ocurrido: “Tal vez en otra vida no me mentías, / ni me decepcionabas día a día. / Tampoco me dejas con esas dudas / que un día me dejaron sin cordura”. La acumulación de negaciones construye retrospectivamente la lista de traumas que caracterizaron la relación real.
Destino: fatalismo y repetición compulsiva
“Destino” introduce una perspectiva fatalista que contradice las fantasías de reversibilidad. El poema reconoce que incluso con conocimiento previo del dolor, el yo repetiría la misma elección: “Tal vez nunca debimos coincidir, / quizás ese día yo no debía ir / pero enamorarme de sus ojos no lo podía predecir. / Y aunque pudiera devolver el tiempo para no asistir, / mi testarudo corazón volvería a insistir”.
La rima encadenada en “-ir” (coincidir/ir/predecir/asistir/insistir) produce un efecto de inevitabilidad, de movimiento inexorable hacia el encuentro traumático. El corazón “testarudo” representa la dimensión involuntaria del deseo, que escapa al control racional del yo.
El poema acepta explícitamente la repetición: “Reviviría cada mirada, cada sentir, / aunque supiera que al final debería partir”. Esta aceptación marca un punto de inflexión en el proceso de duelo: el reconocimiento de que el valor de la experiencia no se mide únicamente por su resultado final.
Metáforas somáticas: el cuerpo como arquitectura arruinada
El poemario desarrolla metáforas que traducen la fragmentación psíquica en términos somáticos, presentando el cuerpo como arquitectura arruinada.
Sangre, heridas y cicatrices
“Sangre y Duelo” establece la persistencia del dolor mediante imágenes de heridas abiertas: “Tu perdón nunca me será suficiente, / porque mis heridas sangran y duelen, / y ese dolor nunca cesa ni se desvanece”. La sangre que fluye continuamente indica que la herida no ha cicatrizado, que el proceso de reparación no ha comenzado.
Las cicatrices funcionan como marcas permanentes en el cuerpo que testimonian la historia traumática: “Es difícil soportar el vacío desde que te fuiste, / y ya tan solo me quedan cicatrices”. A diferencia de las heridas sangrantes, las cicatrices indican cierre de la apertura pero permanencia de la marca. El cuerpo reconstruido es un cuerpo cicatrizado, no un cuerpo restaurado a su estado original.
El corazón: órgano deshabitado
El corazón aparece como órgano central vaciado de su función. En “Ser egoísta”, la poeta expresa: “Su nombre aún no lo puedo olvidar, / aunque si me preguntan, siempre lo voy a negar. / Diré que hace mucho que me dejó de importar / aunque mi pecho no le haya podido olvidar, / y de mi mente no le haya podido borrar”.
La escisión entre lo que se dice públicamente (“diré que me dejó de importar”) y lo que siente el cuerpo (“mi pecho no le haya podido olvidar”) replica la estructura arquitectónica de la fachada intacta que oculta el interior destruido. El pecho como sede emocional mantiene memoria somática que resiste la elaboración cognitiva.
“Promesas” desarrolla la imagen del corazón en las manos: “Me obligué a dejarte ir aunque no quería, / porque me dejaste con el corazón en las manos”. La literalización de la metáfora presenta el órgano extraído del cuerpo, expuesto, vulnerable, en una posición de ofrenda rechazada. El corazón que debía estar protegido dentro del pecho se encuentra desplazado, inhabitable.
Ceguera y visión transformada
La vista aparece como sentido especialmente afectado por el trauma. “Amar sin medida” presenta el enamoramiento como error perceptivo: “Enamorarme de sus ojos siempre fue un error, / un engaño y una trampa de mi corazón. / Creí ver el cielo en su mirada, / pero solo era una chispa que me cegaba”.
La metáfora de la ceguera (“una chispa que me cegaba”) indica que el exceso de luz impide la visión correcta. La idealización amorosa se presenta como deslumbramiento que imposibilita percibir la realidad del otro. La poeta “cree ver el cielo” donde solo hay una chispa momentánea, confundiendo la parte con el todo.
El poema continúa con la metáfora del ciego que se alimenta de palabras: “Creí todas sus mentiras sin darme cuenta, / como un ciego que solo de palabras se alimenta”. La ceguera produce dependencia de la palabra del otro, imposibilidad de verificar empíricamente las afirmaciones. El sujeto lírico se alimenta de palabras vacías, sustituyendo el alimento material por promesas incumplidas.
La reconstrucción implica recuperación de la visión, pero transformada: “La forma de mirar” afirma que “me ha cambiado hasta la forma en la que mirar”. La nueva visión no es restauración de la visión previa a la ceguera, sino adquisición de una percepción diferente, más precavida, menos ingenua.
La escritura como arquitectura: la poesía que emerge de las ruinas
El título del poemario establece una relación de identidad entre las ruinas y la poesía: las ruinas son la poesía, la poesía son las ruinas. Esta ecuación sugiere que la escritura no es representación externa de la destrucción, sino la forma misma que adopta la identidad fragmentada.
Poesía confesional como arquitectura de la herida
El epígrafe del poemario presenta la escritura como “misión” del “poeta sin corazón”: “expresar los sentimientos / por los que sufre al retenerlos”. La poesía funciona como mecanismo de externalización de sentimientos que, retenidos interiormente, causarían mayor destrucción.
La confesión poética construye una arquitectura textual donde los sentimientos pueden ser depositados, ordenados, habitados desde fuera. El poemario como objeto material (libro) ofrece un espacio arquitectónico alternativo al espacio psíquico inhabitable. Los poemas funcionan como habitaciones donde diferentes emociones pueden ser contenidas: cada poema delimita un espacio afectivo específico.
La simplicidad formal de los poemas (versos libres, lenguaje accesible, estructuras sintácticas simples) refleja una estética de la transparencia que busca construir espacios habitables, no laberínticos. La poeta no quiere construir catedrales barrocas, sino refugios funcionales donde el dolor pueda ser procesado.
Comunidad de las ruinas: función social de la escritura
La dedicatoria “A todas aquellas personas que sufrieron por amor” indica que la escritura no busca únicamente procesar el dolor individual, sino construir un espacio común donde subjetividades fragmentadas puedan reconocerse. El poemario funciona como territorio compartido de ruinas habitables.
Los agradecimientos finales explicitan esta función comunitaria: “Gracias a ti, lector. / Gracias por leer mi libro y darme una oportunidad de enseñarte algo, aunque sea mínimo”. La poeta no solo busca expresarse, sino “enseñar”, es decir, transmitir un conocimiento adquirido mediante el dolor que pueda ser útil para otros.
Editorial Poesía eres tú, responsable de la publicación, se especializa en este tipo de literatura confesional dirigida a públicos que buscan validación emocional y herramientas para procesar sus propias experiencias traumáticas. El poemario funciona, así, como manual de supervivencia emocional disfrazado de poesía lírica.
Reconstrucción identitaria mediante la autoría
Los agradecimientos finales incluyen un reconocimiento crucial: “Y cómo no, a mí, por convertirme en la persona que soy hoy en día, / llena de alegría y rodeada solo de gente que la quiere, / por pensar de una manera más firme y lúcida, / y afrontar todas las acciones con sus debidas consecuencias”.
Este autorreconocimiento marca el momento de reconstrucción identitaria: la poeta se agradece a sí misma por el proceso de transformación. La identidad reconstruida se caracteriza por firmeza (“pensar de una manera más firme”), lucidez (capacidad de ver claramente) y responsabilidad (“afrontar todas las acciones con sus debidas consecuencias”).
Crucialmente, la poeta se describe “llena de alegría y rodeada solo de gente que la quiere”. La reconstrucción ha implicado no solo transformación interna, sino reconfiguración del entorno social: eliminación de vínculos tóxicos y cultivo de relaciones nutritivas. El yo reconstruido habita una nueva arquitectura social, no solo una nueva arquitectura psíquica.
La autoría del libro funciona como acto performativo de reconstrucción: al publicar el poemario, la poeta se constituye como autor-a, como sujeto capaz de dar forma estética a su experiencia traumática. El libro como objeto material testimonia la capacidad del yo de sobrevivir, transformarse y crear desde las ruinas.
Conclusiones: habitar las ruinas, construir desde la fragmentación
“Mis ruinas, mi poesía” de Gema Bautista construye una narrativa de autodescubrimiento desde la fragmentación emocional mediante un complejo sistema de metáforas arquitectónicas de destrucción y reconstrucción. El poemario dialoga con una tradición literaria donde las ruinas funcionan como espacios privilegiados para reflexionar sobre crisis identitarias, pero particulariza esta tradición al ámbito de la experiencia amorosa femenina contemporánea.
Las metáforas de destrucción (vaciamiento, fragmentación, tatuaje indeleble) representan la disrupción identitaria producida por el trauma de la ruptura sentimental. El yo se presenta como arquitectura colapsada: interior vaciado, estructura fragmentada, espacios inhabitables. La temporalidad de la ruina implica que el pasado idealizado se vuelve inaccesible y el presente resulta inhabitable.
El proceso de transformación requiere reconocimiento de la destrucción, elaboración cognitiva del trauma y aceptación de que la reconstrucción no implica restauración del estado original. La identidad reconstruida está marcada permanentemente por cicatrices que testimonian la historia traumática. Las fantasías de reconstrucción imposible (retroceder, universos alternativos) funcionan como mecanismos psíquicos transitorios antes de aceptar la irreversibilidad de la transformación.
La escritura poética emerge como forma arquitectónica alternativa: las ruinas se convierten en poesía, construyendo espacios textuales habitables donde el dolor puede ser procesado y compartido. El poemario funciona simultáneamente como testimonio personal, herramienta terapéutica y territorio común donde una comunidad de subjetividades fragmentadas puede reconocerse.
Finalmente, la autoría del libro constituye un acto performativo de reconstrucción identitaria: al dar forma estética a su experiencia traumática y hacerla pública, la poeta se constituye como sujeto capaz de habitar productivamente sus propias ruinas, transformando la destrucción en creación. Las ruinas no son obstáculo para la reconstrucción, sino material y fundamento de una nueva arquitectura del yo.