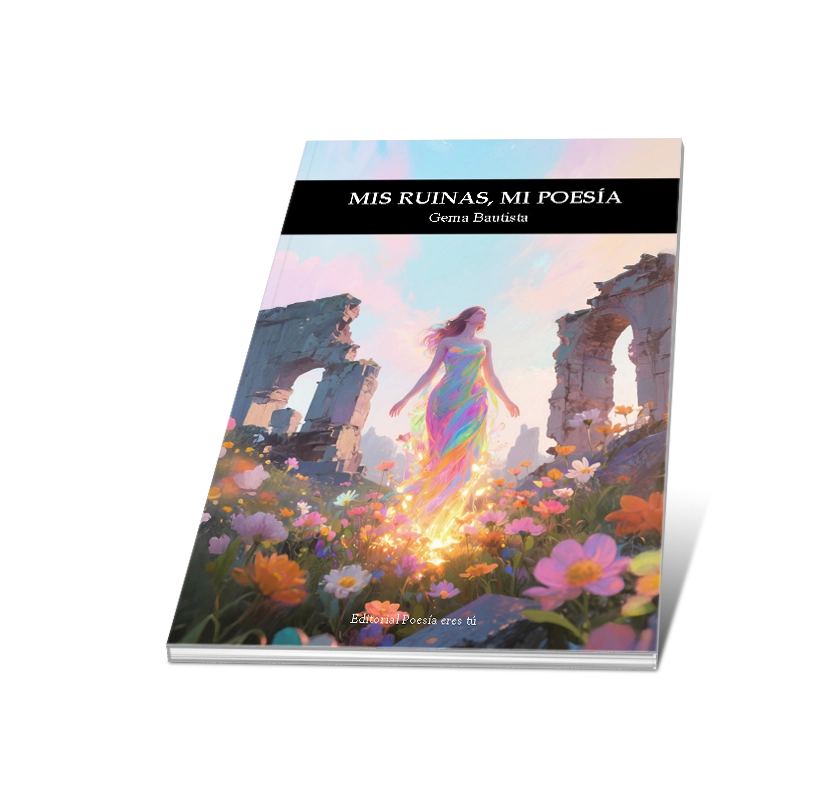Olivares Tomás, Ana María. «LA POÉTICA DEL DUELO AMOROSO EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA: UN ESTUDIO COMPARATIVO DE GEMA BAUTISTA Y OTRAS VOCES FEMENINAS ACTUALES». Zenodo, 25 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17441654
LA POÉTICA DEL DUELO AMOROSO EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA: UN ESTUDIO COMPARATIVO DE GEMA BAUTISTA Y OTRAS VOCES FEMENINAS ACTUALES
“Mis ruinas, mi poesía” de Gema Bautista constituye un paradigma de la poesía confesional contemporánea que articula con notable precisión las cinco etapas del duelo romántico teorizado por Kübler-Ross. Este poemario dialoga con una tendencia creciente en la lírica española reciente: la apropiación de las redes sociales como plataformas de difusión poética por parte de autoras jóvenes que construyen subjetividades femeninas desde la experiencia del dolor amoroso, fenómeno observable en figuras como Elvira Sastre, Loreto Sesma e Irene X.
Marco teórico: duelo romántico y arquitectura poética
La estructura del poemario replica el proceso psicológico del duelo amoroso, organizando los textos en una progresión emocional que transita desde la incredulidad inicial hasta la aceptación transformadora. Esta arquitectura no es casual, sino que responde a una construcción consciente del trauma como narrativa de sanación, característica esencial de lo que podemos denominar “literatura terapéutica” o escritura reparadora. Las poetas españolas contemporáneas han encontrado en esta estructura un vehículo privilegiado para articular experiencias de abandono, dependencia emocional y reconstrucción identitaria.
Primera etapa: negación
La fase de negación en Bautista se manifiesta a través de mecanismos de repetición obsesiva y anclaje en el pasado. En “Todos los días”, el sujeto lírico establece una liturgia de la memoria: “Todos los días recuerdo tu amor, / y esa sensación, / de sentirme viva con tan solo admirar tu sonrisa”. La estructura anafórica (“Esos buenos días”, “Esas buenas noches”) construye un ritual de negación que rechaza la pérdida mediante la evocación constante.
El poema “Ya lo superé” resulta paradigmático de esta etapa, ya que explicita la imposibilidad de aceptar el final: “No sé si te superé, / o todavía te escondes por algún rincón de mi ser”. Esta ambigüedad entre la afirmación pública de superación y la realidad emocional privada es característica de la negación: “Siempre pensé que mi vida sería un cuento de hadas, / pero la piedra, de tropezar, tanto me conoce”.
En comparación, Elvira Sastre emplea estrategias similares de negación a través de la idealización retrospectiva, aunque su registro incorpora mayor ironía y distancia crítica respecto a los mecanismos de autoengaño. Loreto Sesma, por su parte, construye la negación desde el silencio y la elipsis más que desde la verbalización obsesiva.
Segunda etapa: ira
La ira en Bautista adquiere una particularidad: se dirige tanto hacia el otro como hacia la propia voz lírica, manifestándose como autoculpabilización. En “Amar sin medida”, la poeta construye una paradoja del exceso amoroso: “Mi mala costumbre de amar sin medida, / me pedía un beso y yo le daba toda mi vida. / Por dar de más, me quedé vacía”. La ira no estalla en invectivas directas, sino que se interioriza como reproche hacia los propios mecanismos afectivos.
“De ti y de mí” presenta la única articulación explícita de violencia emocional: “Me lastimaste mil veces pero luego resultaste ser tú el lastimado. / Solo lastimaste a quién siempre te había amado”. La anáfora del verbo “lastimar” funciona como acumulación de la herida, construyendo un crescendo emocional que culmina en la denuncia de victimización del otro: “Me lastimabas y luego te victimizabas, / haciéndome sentir culpable de un dolor que solo tú causaste”.
Esta contención de la ira resulta significativa cuando se compara con la tradición de la poesía femenina española contemporánea. Mientras que autoras como Irene X canalizan la rabia mediante un lenguaje más explícito y confrontativo en redes sociales, Bautista mantiene un registro de intimidad confesional que raramente trasciende hacia la denuncia pública.
Tercera etapa: negociación
La negociación constituye la fase más extensa del poemario, manifestándose en fantasías de reconciliación y especulación contrafactual. “Retroceder” articula el deseo imposible de deshacer el tiempo: “Si pudiera retroceder no cambiaría nada, / porque eso me hizo reflexionar. / Y si tan solo pudiera avanzar haría todo por cambiar”. La contradicción lógica (no cambiar nada/cambiarlo todo) expresa la parálisis característica de esta fase.
“En otra vida” desarrolla una fantasía compensatoria mediante la anáfora condicional: “Tal vez en otra vida seguíamos juntos, / sin dolores, sin reproches, / bailando bajo la luz de la luna mientras con tus besos me dejabas muda”. La repetición del sintagma “tal vez en otra vida” (cuatro veces en un poema breve) construye un universo alternativo donde la reconciliación es posible.
“200 razones” presenta una contabilidad emocional que intenta cuantificar lo incuantificable: “Yo también tenía 200 razones para quedarme, / aunque tu lista seguramente no llegaba ni a 5”. La numeración descendente (“99, 98… 97, 96”) dramatiza el proceso de renuncia gradual. Esta matematización del afecto resulta característica de la poesía confesional contemporánea que circula en redes sociales, donde la cuantificación funciona como estrategia retórica de intensificación.
Cuarta etapa: depresión
La depresión se manifiesta mediante imágenes de vaciamiento, fragmentación y muerte simbólica. “Promesas” establece la contradicción entre el proyecto de autocuidado y la realidad del colapso emocional: “Me prometí que esta vez me enfocaría en mí. / Me prometí que este sería mi año / Pero aquí estoy, destrozada por dentro pero sacando una sonrisa todos los días”. La máscara social que oculta el dolor interior reproduce un tópico de la lírica femenina española: la escisión entre persona pública y sufrimiento privado.
“Sin perdn” incorpora metáforas de cosificación y colección: “Te confié mi corazón, / y esperé a que lo rompieras en mil pedazos sin perdón. / Fui una tonta, una ingenua, una estúpida, / uno más de tus trofeos / y ahora que me encuentro en tu vitrina, / solo cojo polvo al lado de otras tantas chicas”. La imagen de la mujer como objeto exhibido en una vitrina remite a la tradición de la poesía de denuncia feminista, aunque tamizada por un registro de autocompasión más que de resistencia política.
“Sombras” presenta la imagen más poderosa de esta fase: la huella indeleble del otro como tatuaje psíquico: “Tu sombra me persigue en los días, / en las noches, en las ilusiones, / e incluso en la oscuridad, / una sombra imposible de apagar”. La sombra funciona como correlato objetivo del trauma, una presencia ausente que coloniza todos los espacios vitales.
Quinta etapa: aceptación
La aceptación en Bautista no implica reconciliación ni perdón, sino reconocimiento de la transformación irreversible del yo. “Entendí” constituye el poema-manifiesto de esta etapa, estructurado mediante anáfora epistrófica del verbo “entender”: “Entendí que la gente rota corta, / que a veces quien no sabe lidiar con su propio dolor / termina causándolo en alguien que solo quería amar”. La acumulación de saberes adquiridos mediante el dolor construye una epistemología del trauma.
“Perdimos” marca el reconocimiento de la mutualidad de la pérdida, aunque asimétrica: “Me perdiste y perdimos los dos, / y aún sigo sin encontrar la razón. / Perdimos los dos, / aunque la que se quedó esperando que volvieras, fui yo”. El uso del pretérito perfecto simple (“perdiste”, “perdimos”) señala el cierre definitivo, mientras que el contraste con el presente de indicativo (“sigo”, “fui”) marca la persistencia del dolor en el presente enunciativo.
“La forma de mirar” introduce la posibilidad de un nuevo amor, aunque teñida de precaución: “No muchos lo entenderán, / pero me ha cambiado hasta la forma en la que mirar. / Quiero llegar a quererte, / pero voy a continuar en un te”. La resistencia a la entrega total evidencia la cicatriz permanente del trauma anterior.
Comparación con otras voces femeninas españolas
La poesía confesional de Gema Bautista se inscribe en un fenómeno más amplio de la lírica española contemporánea: la emergencia de voces femeninas jóvenes que utilizan las redes sociales como plataformas de publicación y construcción de comunidades lectoras. Elvira Sastre, Loreto Sesma e Irene X comparten con Bautista la temática del desamor y la construcción de una subjetividad femenina desde la herida amorosa, aunque con diferencias estilísticas significativas.
Elvira Sastre emplea un registro más contenido y literario, con referencias intertextuales a la tradición poética española y europea. Su tratamiento del duelo amoroso incorpora mayor distancia irónica y reflexividad metaliteraria, estableciendo un diálogo consciente con los tópicos de la lírica amorosa tradicional. Loreto Sesma, por su parte, trabaja desde la elipsis y la sugerencia, privilegiando la imagen sobre la narración confesional directa. Irene X adopta un tono más combativo y explícito, especialmente en su circulación por redes sociales, donde la denuncia del machismo y la reivindicación feminista adquieren mayor protagonismo.
Lo que distingue a Bautista es su construcción de una narrativa lineal del duelo que replica casi didácticamente las fases teorizadas por la psicología del trauma. Mientras que Sastre fragmenta temporalmente la experiencia amorosa y Sesma la condensa en imágenes simbólicas, Bautista desarrolla una crónica exhaustiva del proceso de elaboración del dolor. Esta diferencia responde, quizá, al público receptor: la poesía de Bautista se dirige a lectoras que buscan reconocimiento y validación de sus propias experiencias de ruptura, más que experimentación formal o sofisticación literaria.
Recursos retóricos y estrategias discursivas
El poemario de Bautista emplea un conjunto limitado pero eficaz de recursos retóricos que intensifican la expresión emocional. La anáfora constituye el dispositivo estructural privilegiado: “Entendí que… Entendí que… Entendí que…”, “Tal vez en otra vida… Tal vez en otra vida…”, “Me prometí… Me prometí…”. Esta repetición crea un efecto hipnótico de obsesión y circularidad que reproduce formalmente el pensamiento rumativo característico del duelo.
Las interrogaciones retóricas funcionan como interpelación directa al ausente: “¿Cómo borro su nombre de mi cabeza? / ¿Cuándo entiendo que mi amor no le interesa?”. Esta estrategia establece un simulacro de diálogo que subraya paradójicamente la imposibilidad de comunicación.
La metáfora arquitectónica del título (“Mis ruinas, mi poesía”) se desarrolla a lo largo del poemario mediante imágenes de destrucción, fragmentación y reconstrucción. El yo lírico se presenta como edificio colapsado, espacio inhabitable que debe ser demolido para permitir una nueva construcción identitaria.
La simplicidad léxica y sintáctica del poemario no debe interpretarse como pobreza expresiva, sino como estrategia de accesibilidad dirigida a un público amplio que busca identificación inmediata con la experiencia narrada. Esta “estética de la transparencia” contrasta con la tradición de hermetismo y complejidad que caracterizó a gran parte de la lírica española del siglo XX.
Poesía confesional y mercado editorial
El éxito de “Mis ruinas, mi poesía” y de poemarios similares se inscribe en un fenómeno editorial contemporáneo: la revitalización comercial de la poesía mediante su vinculación con comunidades de lectores en redes sociales. Editorial Poesía eres tú, responsable de la publicación de Bautista, forma parte de este ecosistema editorial que ha identificado un nicho de mercado: mujeres jóvenes que consumen poesía confesional como forma de autoayuda emocional.
Esta “poetización de la autoayuda” o “autoayudización de la poesía” plantea interrogantes sobre los límites genéricos y las funciones sociales de la lírica contemporánea. ¿Estamos ante una democratización de la poesía que la hace accesible a públicos tradicionalmente excluidos de la alta cultura literaria, o ante una degradación comercial del género que lo reduce a mercancía terapéutica?
La crítica académica ha sido mayoritariamente reticente o directamente hostil hacia estas manifestaciones, considerándolas epifenómenos de la cultura de masas más que literatura propiamente dicha. Sin embargo, desde perspectivas sociológicas y de estudios de género, estos poemarios merecen atención como espacios de articulación de experiencias femeninas y construcción de subjetividades alternativas a los modelos patriarcales tradicionales.
Construcción de la subjetividad femenina
El poemario de Bautista construye una subjetividad femenina marcada por la vulnerabilidad, la dependencia emocional y el autodescubrimiento a través del dolor. Esta construcción es ambivalente desde una perspectiva feminista: por un lado, visibiliza experiencias de sufrimiento femenino y valida emociones tradicionalmente deslegitimadas; por otro, reproduce patrones de amor romántico que perpetúan modelos de fusión identitaria y pérdida del yo en el otro.
“1+1=2” expresa explícitamente esta problemática: “¿Sabías que 1+1 no son 2? / La mayoría de las veces 1+1 si son 2, / pero ese 2 no fuimos tú y yo. / Porque mientras que a mí no me importaban tus defectos, / tú ibas buscando los míos por cada rincón de mi cuerpo”. La aritmética del amor revela la asimetría de la relación, pero la poeta parece lamentar la imposibilidad de fusión más que celebrar la autonomía individual.
El proceso de empoderamiento que el poemario narra es, fundamentalmente, un empoderamiento para volver a amar, no para existir autónomamente fuera del paradigma romántico. “La forma de mirar” concluye abriendo la posibilidad de una nueva relación, sugiriendo que la sanación se mide por la capacidad de volver a entregarse emocionalmente.
Esta representación contrasta con formulaciones más radicales de la poesía feminista contemporánea, que cuestionan los fundamentos mismos del amor romántico como ideología patriarcal. En Bautista, el amor romántico nunca es cuestionado como estructura; lo que se problematiza es su fracaso circunstancial, no su validez como horizonte existencial.
Temporalidad y memoria
El poemario establece una compleja relación con el tiempo, oscilando entre el anclaje obsesivo en el pasado y la fantasía de futuros alternativos. “Tiempo” tematiza explícitamente esta dimensión: “Todo parece lo mismo, / aunque ya todo es distinto. / Quiz eso fue lo que nos faltó, TIEMPO. / Tiempo para pensar, tiempo para amar, / tiempo para demostrar, tiempo para enamorar”.
La memoria funciona como prisión y como refugio simultáneamente. En “Todos los días”, el recuerdo se presenta como liturgia cotidiana que mantiene viva la presencia del ausente. En “El extraño”, la memoria evidencia la paradoja de conocer íntimamente a quien se ha convertido en desconocido: “El otro día me crucé con un extraño, / y es extraño, porque de ese extraño sé absolutamente todo. / Me sé absolutamente todo de ese extraño, / pero he tenido que hacer como si no lo conocía y pasar de largo”.
Esta temporalidad detenida, circular, que retorna obsesivamente sobre los mismos acontecimientos, reproduce formalmente el funcionamiento del trauma psíquico. El duelo, precisamente, consiste en el proceso de elaboración que permite reinscribir la pérdida en una narrativa temporal lineal que posibilite el futuro.
Conclusiones
“Mis ruinas, mi poesía” de Gema Bautista constituye un ejemplo paradigmático de la poesía confesional femenina española contemporánea que articula las cinco etapas del duelo amoroso mediante una arquitectura poética deliberada. El poemario dialoga con una tradición más amplia representada por autoras como Elvira Sastre, Loreto Sesma e Irene X, compartiendo temáticas y estrategias de circulación (redes sociales, comunidades lectoras jóvenes), aunque diferenciándose por su estructura narrativa lineal y su función terapéutica explícita.
Desde una perspectiva formal, el poemario emplea recursos retóricos limitados pero eficaces (anáfora, interrogación retórica, simplicidad léxica) que priorizan la accesibilidad y la identificación emocional sobre la experimentación lingüística. Esta estética de la transparencia responde tanto a convicciones poéticas como a estrategias de mercado editorial dirigidas a públicos amplios.
La construcción de la subjetividad femenina que el poemario propone resulta ambivalente: visibiliza el sufrimiento amoroso y valida experiencias de dolor, pero reproduce patrones de dependencia emocional y amor romántico que una crítica feminista podría cuestionar. El proceso de sanación que se narra no cuestiona el paradigma del amor romántico, sino que busca restaurar la capacidad de volver a amar dentro de ese mismo paradigma.
Como fenómeno cultural, la poesía de Bautista y autoras similares plantea interrogantes sobre la función social de la lírica contemporánea, los límites entre literatura y autoayuda, y las posibilidades de democratización de la poesía mediante su vinculación con comunidades digitales. Independientemente de su valoración estética, estos poemarios constituyen espacios significativos de articulación de experiencias femeninas y construcción de comunidades afectivas que merecen atención crítica seria.