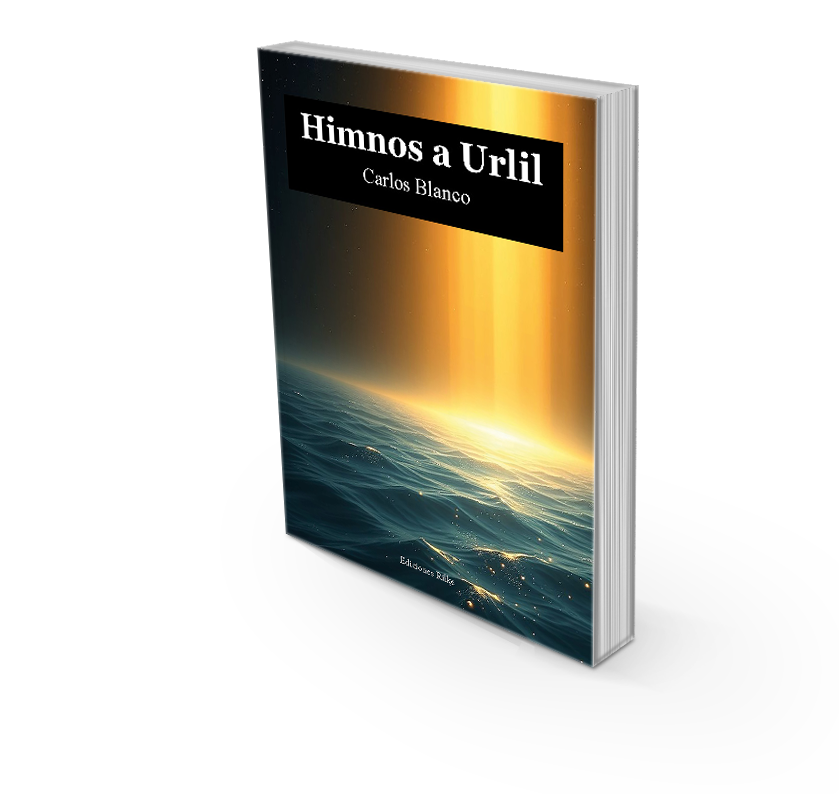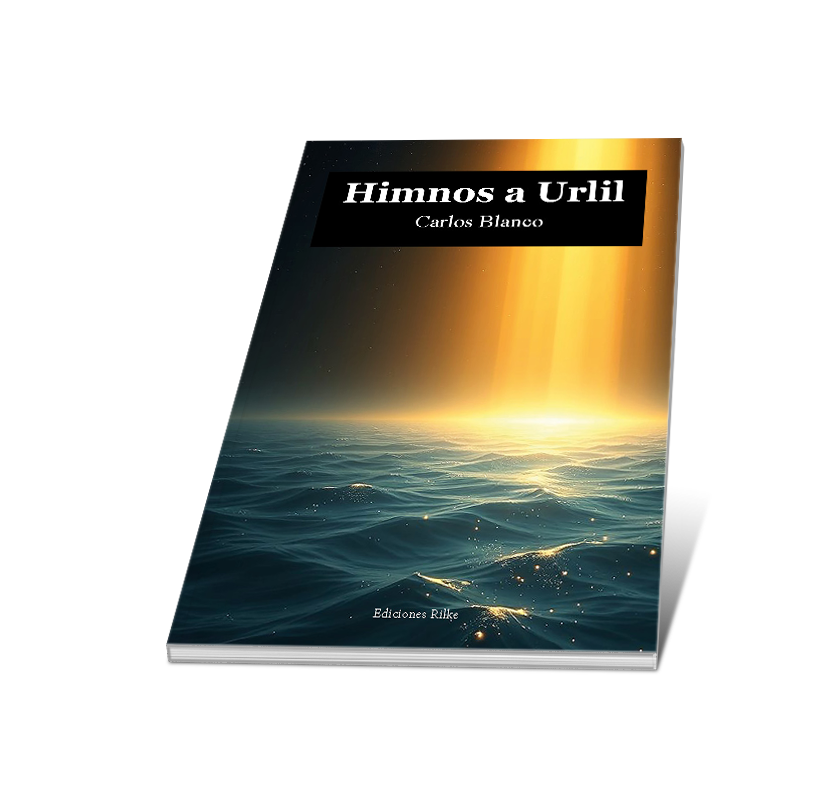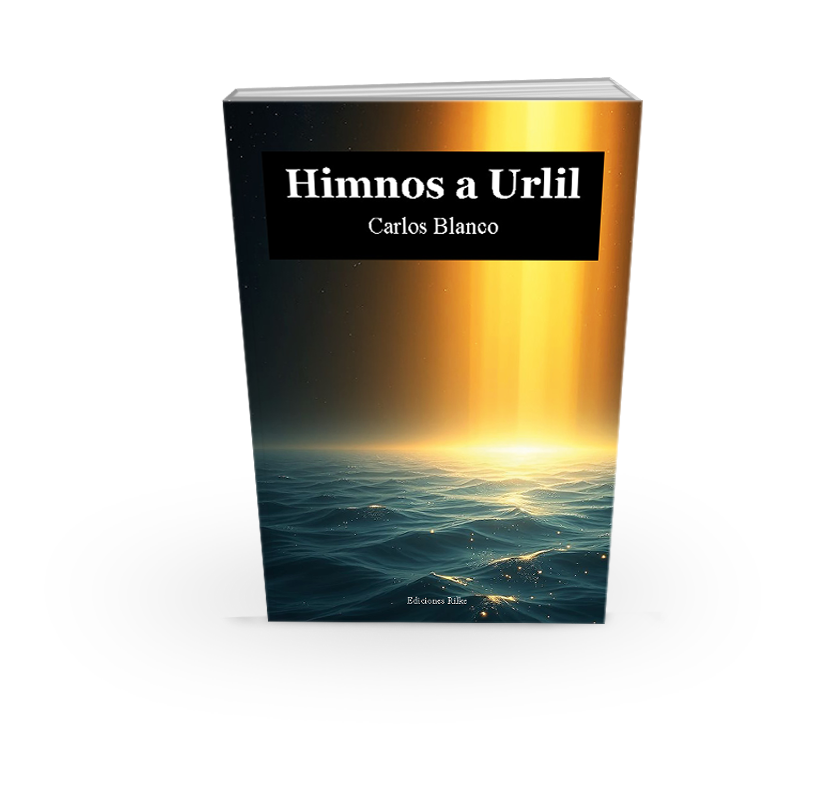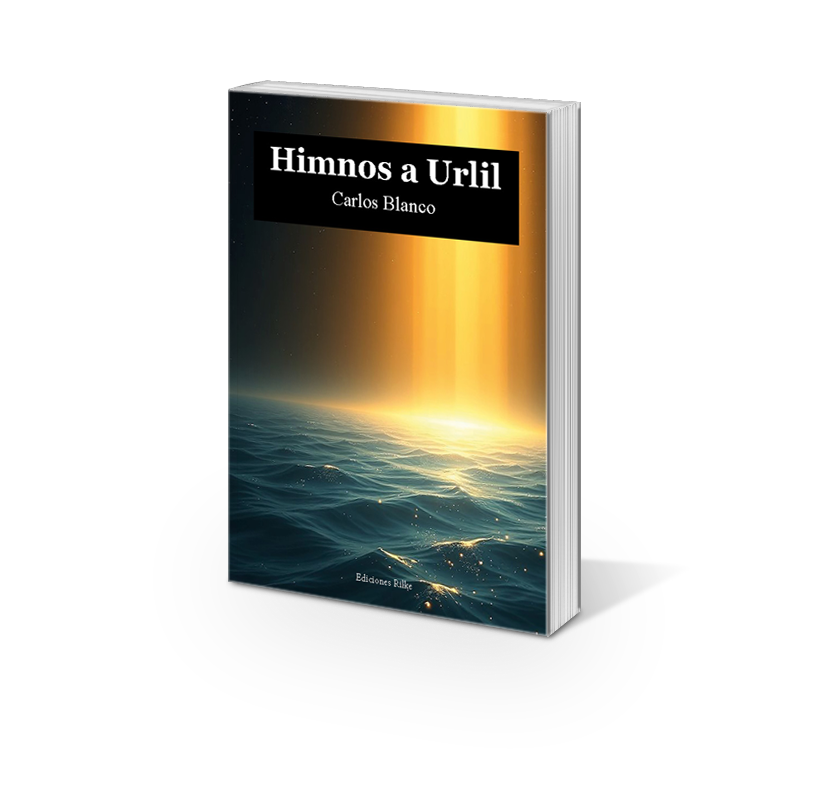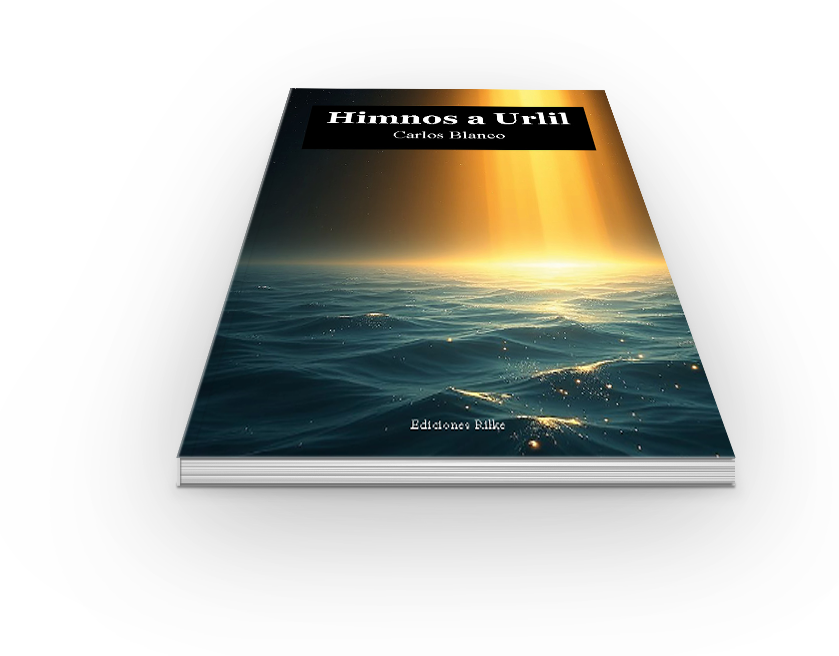Pérez-Ayala, Javier. «EL YO QUE INVOCA: CONSTRUCCIÓN DE LA VOZ POÉTICA EN HIMNOS A URLIL. ENTRE HUMILDAD SUPLICANTE Y AUTORIDAD PROFÉTICA». Zenodo, 2 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17506633
LA POESÍA COMO FORMA DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS DE CÓMO HIMNOS A URLIL ARTICULA EPISTEMOLOGÍA ALTERNATIVA A RACIONALIDAD CIENTÍFICA MEDIANTE INTUICIÓN ESTÉTICA
Pérez-Ayala, Javier. «LA POESÍA COMO FORMA DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS DE CÓMO HIMNOS A URLIL ARTICULA EPISTEMOLOGÍA ALTERNATIVA A RACIONALIDAD CIENTÍFICA MEDIANTE INTUICIÓN ESTÉTICA». Zenodo, 2 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17506607
ECOS Y RESONANCIAS: INTERTEXTUALIDAD EN HIMNOS A URLIL
Pérez-Ayala, Javier. «ECOS Y RESONANCIAS: INTERTEXTUALIDAD EN HIMNOS A URLIL. ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS A PÍNDARO, SAN JUAN DE LA CRUZ, NOVALIS, HÖLDERLIN Y LA TRADICIÓN HÍMNICA EUROPEA». Zenodo, 2 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17506554
ECOS Y RESONANCIAS: INTERTEXTUALIDAD EN HIMNOS A URLIL
ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS A PÍNDARO, SAN JUAN DE LA CRUZ, NOVALIS, HÖLDERLIN Y LA TRADICIÓN HÍMNICA EUROPEA
PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INTERTEXTUALIDAD
Introducción: El Texto como Mosaico de Citas
Julia Kristeva acuñó el término “intertextualidad” en 1969, definiendo todo texto como “mosaico de citas” y “absorción y transformación de otro texto”. Basándose en Mijaíl Bajtín, Kristeva demuestra que ningún texto es original o único sino que descansa sobre otros para revelar estructura y significado.
Himnos a Urlil de Carlos Blanco constituye caso paradigmático de intertextualidad deliberada y sofisticada. El autor no oculta su dependencia de tradición hímnica sino que la exhibe como legitimación: inscribirse en genealogía de 2.500 años confiere autoridad al proyecto contemporáneo.
Gérard Genette distingue cinco tipos de transtextualidad:
Intertextualidad: presencia efectiva de un texto en otro (cita, alusión, plagio).
Paratextualidad: relación del texto con paratextos (título, prólogos).
Metatextualidad: comentario que une texto a otro sin citarlo.
Architextualidad: relación genérica (un texto pertenece a género).
Hipertextualidad: transformación de texto previo (parodia, pastiche).
Himnos a Urlil exhibe todas estas modalidades, especialmente architextualidad (pertenencia a género hímnico) e intertextualidad (referencias específicas a predecesores).
Función de la Intertextualidad: Autorización y Transformación
La intertextualidad cumple doble función en Himnos a Urlil:
Autorización: Invocar modelos clásicos (Píndaro, Horacio) legitima empresa poética contemporánea que podría parecer anacrónica.
Transformación: Citar tradición mientras se la transforma demuestra capacidad creativa, no mera imitación servil.
Harold Bloom teoriza “ansiedad de la influencia”: poetas posteriores deben “matar al padre” literario mediante malinterpretación creativa. Carlos Blanco ejecuta operación análoga: reconoce maestros mientras los supera mediante invención de Urlil.
PARTE II: PÍNDARO COMO MODELO FUNDACIONAL – ELEVACIÓN Y OSCURIDAD
Píndaro: El Maestro del Himno Coral
Píndaro (518-438 a.C.) constituye referencia fundacional inevitable para cualquier poeta que intente himno contemporáneo. Sus cuarenta y cinco epinicios conservados (Olímpicas, Píticas, Nemeas, Ístmicas) definen estándares del género: elevación tonal, complejidad sintáctica, densidad mitológica, oscuridad proverbial.
Horacio famoso dictamen: “monte decurrens velut amnis, Pindarus ore / magno / cui mens divinior” (“Como torrente que desciende de montaña, Píndaro con gran boca y mente divina”). Esta caracterización enfatiza potencia arrolladora del estilo pindárico que Carlos Blanco hereda.
Resonancias Pindáricas en Himnos a Urlil: Elevación Tonal
Carlos Blanco adopta registro elevado característico de Píndaro, rechazando coloquialismo predominante en poesía española contemporánea:
Píndaro (Olímpica I):
“Agua es lo mejor; el oro, como fuego ardiente en noche,
destaca entre orgullos de riqueza”
Carlos Blanco (Himnos a Urlil):
“Luz de Urlil, antecesora de todos los orientes,
fulgor primigenio que contemplas con agrado nuestro esfuerzo”
Ambos emplean sustantivos abstractos en función de sujeto (“Agua”, “Luz”) que personifican conceptos. Ambos privilegian adjetivación solemne (“ardiente”, “primigenio”) que aleja lenguaje de uso cotidiano.
Densidad Epitetaria: Acumulación Ornamental
Píndaro acumula epítetos para honrar dioses y atletas victoriosos. Carlos Blanco replica técnica aplicándola a Urlil:
Píndaro:
“Zeus de amplia mirada, señor del trueno, dominador de nubes”
Carlos Blanco:
“Urlil, luz inextinguible, claridad desbordante, fulgor eterno”
La acumulación sirve doble propósito: realzar objeto alabado (cuantos más epítetos, mayor dignidad) y producir efecto hipnótico mediante repetición.
Oscuridad Deliberada: Complejidad como Prestigio
Píndaro es famoso por “oscuridad” proverbial: sintaxis intrincada, referencias mitológicas crípticas, transiciones abruptas. Horacio advierte: “Pindarus fertur / praeceps fertur…” (“Se dice que Píndaro se precipita…”), sugiriendo torrencialidad que desborda comprensión.
Carlos Blanco no replica oscuridad al nivel extremo de Píndaro (que resultaría ilegible para audiencia contemporánea) pero sí emplea densidad conceptual que exige relectura:
“Piedra filosofal de alquimistas del alma,
transmutación perpetua que convierte plomo de existencia
en oro de contemplación infinita”
Esta metáfora alquímica condensada requiere desciframiento: plomo = existencia ordinaria; oro = experiencia trascendente; transmutación = proceso espiritual. La complejidad no es defecto sino marca de seriedad: poesía fácil sería indigna de tema elevado.
Divergencias: Carlos Blanco sin Píndaro
Pese a filiación, Carlos Blanco diverge significativamente de Píndaro en aspectos cruciales:
Destinatario: Píndaro celebra atletas aristocráticos específicos (Hierón de Siracusa, Terón de Agrigento). Carlos Blanco invoca entidad universal accesible a cualquier lector.
Métrica: Píndaro emplea estructura tríada compleja (estrofa-antístrofa-epodo) con esquemas métricos rigurosos. Carlos Blanco usa verso libre que mantiene memoria rítmica sin constricción métrica.
Mitología: Píndaro integra extensos relatos mitológicos (Tántalo, Pelops, Heracles). Carlos Blanco alude brevemente a tradiciones sin desarrollar narrativas extensas.
Función social: Epinicios pindáricos eran ejecutados públicamente durante celebraciones atléticas. Himnos a Urlil están destinados a lectura privada contemplativa.
Estas divergencias demuestran que Carlos Blanco no imita servilmente sino que actualiza principios estructurales preservando espíritu sin replicar forma exacta.
PARTE III: SAN JUAN DE LA CRUZ Y LA MÍSTICA DEL DESEO INSACIABLE
San Juan de la Cruz: El Poeta del Anhelo
San Juan de la Cruz (1542-1591) representa cumbre de mística española y referencia inevitable para poesía de búsqueda espiritual. Su Cántico Espiritual (1577-1584) construye lenguaje erótico-místico donde Esposa busca Esposo (Cristo) mediante naturaleza transformada en espacio simbólico.
La estructura del Cántico establece modelo: búsqueda insaciable → encuentros fugaces → consumación mística. Carlos Blanco adopta estructura análoga en Himnos a Urlil: invocación reiterada que nunca se satisface completamente.
Resonancias Sanjuanistas: Vocabulario del Anhelo
Carlos Blanco emplea léxico místico que remite directamente a San Juan:
San Juan (Cántico Espiritual, estrofa 1):
“¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.”
Carlos Blanco (Himnos a Urlil):
“¿Dónde te ocultas, luz que busco insaciable?
¿Cuándo saciaré este anhelo infinito?
No puedo cansarme de saborear belleza”
Ambos textos comparten:
Interrogación retórica inicial: “¿Adónde te escondiste?” / “¿Dónde te ocultas?”
Vocabulario de ausencia: “escondiste”, “eras ido” / “ocultas”
Léxico de búsqueda: “salí tras ti” / “busco insaciable”
Imposibilidad de saciedad: implícita en San Juan (búsqueda continúa 40 estrofas), explícita en Carlos Blanco (“anhelo infinito”, “no puedo cansarme”)
La Herida de Amor: Imagen Mística Central
San Juan emplea motivo de “herida de amor”: encuentro con divino produce dolor dulce que anhela profundizarse:
San Juan (Llama de amor viva):
“¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!”
Carlos Blanco transforma metáfora: la herida deviene insaciabilidad estructural del deseo humano:
“Herida que nunca cierra,
anhelo que nunca sacia,
búsqueda sin término posible”
Donde San Juan promete consumación final (unión transformante), Carlos Blanco mantiene apertura indefinida: la búsqueda constituye estado permanente, no etapa transitoria hacia plenitud.
Secularización del Lenguaje Místico
Diferencia fundamental: San Juan escribe desde ortodoxia católica confirmada por Iglesia (fue canonizado en 1726). Carlos Blanco emplea vocabulario místico sin compromiso confesional específico:
San Juan busca Cristo identificable doctrinalmente. Carlos Blanco busca Urlil, invención poética sin referente teológico establecido.
Esta secularización permite apropiar intensidad mística sin dogmatismo religioso. Opera estrategia análoga a Hölderlin: preservar estructura experiencial religiosa evacuando contenido doctrinal específico.
Naturaleza como Espacio Simbólico
San Juan transforma naturaleza castellana en escenario alegórico: montañas, ríos, bosques devienen estados espirituales. Carlos Blanco ejecuta operación similar con monumentos arquitectónicos:
San Juan: “Mi Amado, las montañas, / los valles solitarios nemorosos”
Carlos Blanco: “Mi Amado, el Taj Mahal, / las bibliotecas primordiales inmensas”
Ambos convierten geografía en topografía espiritual: espacios físicos correlacionan estados interiores.
PARTE IV: NOVALIS Y HÖLDERLIN – ROMANTICISMO ALEMÁN COMO PUENTE
Novalis: Himnos a la Noche como Modelo Estructural
Novalis (Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, 1772-1801) publica Himnos a la noche (Hymnen an die Nacht, 1800), texto fundacional que transforma himno clásico mediante sensibilidad romántica. La coincidencia titular no es accidental: Carlos Blanco cita implícitamente tradición hímnica romántica alemana.
Himnos a la noche consta de seis himnos que narran conversión desde culto solar (Apolo, razón ilustrada) hacia noche (muerte, misterio, amor trascendente). Novalis escribe tras muerte de su prometida Sophie von Kühn (1797), transformando duelo personal en teología poética.
Resonancias Novalisianas: Noche como Revelación
Novalis invierte jerarquía tradicional luz/oscuridad: noche no es ausencia de luz sino plenitud alternativa que luz diurna oculta:
Novalis (Himnos a la noche, Himno I):
“¿Debe mañana siempre retornar?
¿Nunca cesa dominio terrestre?
Consumo maldito reina en manos afanadas.
Solo por un momento dura esplendor de noche.”
Carlos Blanco no adopta preferencia nocturna de Novalis sino que recupera primacía luz mientras mantiene estructura dialéctica:
Carlos Blanco:
“Luz de Urlil, antecesora de todos los orientes,
no oscuridad sino claridad desbordante,
fulgor que no cesa sino que ilumina perpetuo.”
Ambos poetas comparten rechazo de mundo ordinario: Novalis rechaza luz diurna cotidiana; Carlos Blanco rechaza existencia sin trascendencia. Pero donde Novalis busca muerte como consumación, Carlos Blanco busca intensificación de vida mediante contemplación.
Forma Híbrida: Prosa Poética y Verso
Himnos a la noche alterna prosa poética (Himnos I-IV) y verso libre (Himnos V-VI). Esta hibridez formal rompe convenciones genéricas rígidas, sugiriendo que contenido místico excede formas establecidas.
Carlos Blanco no adopta prosa poética pero sí emplea verso libre extenso que se aproxima a fluidez prosística:
“No puedo cansarme de saborear belleza,
no puedo hartarme de contemplar tu rostro,
no puede fatigarse mi alma cuando claridad tan desbordante la bendice.”
Versículos extensos, ausencia de rima, sintaxis que desborda límites de verso individual: estrategias que diluyen frontera verso/prosa.
Hölderlin: Poesía Filosófica y Nostalgia de lo Sagrado
Friedrich Hölderlin (1770-1843) representa culminación de poesía filosófica alemana. Sus himnos tardíos (Der Rhein, Patmos, Friedensfeier, 1800-1806) intentan recuperar sacralidad en época de “retirada de dioses”.
Hölderlin influencia Carlos Blanco mediante dos conceptos:
Nostalgia de lo sagrado: Modernidad ha expulsado dioses, dejando vacío espiritual. Poesía debe mantener memoria de sacralidad perdida hasta retorno posible.
Poesía como fundación: “Poéticamente hace el hombre de la tierra su morada” (Hölderlin). Poesía no describe realidad sino que la funda mediante palabra.
Resonancias Hölderlinianas: Invocación de Ausentes
Hölderlin invoca dioses griegos ausentes (Cristo, Dioniso, Hércules) sabiendo que no responderán:
Hölderlin (Patmos):
“Cercano está Dios
y difícil de aprehender.
Pero donde hay peligro
crece también lo salvador.”
Carlos Blanco invoca Urlil sabiendo que es invención poética sin referente preexistente. Esta paradoja constituye honestidad posmoderna: no fingir fe ingenua sino construir sacralidad mediante acto poético consciente.
La Sobriedad Sagrada: Moderación dentro de Elevación
Hölderlin tardío practica “sobriedad sagrada” (heilignüchtern): elevación tonal que evita éxtasis descontrolado. La locura personal de Hölderlin (1806-1843) contrasta con control formal de últimos himnos antes del colapso.
Carlos Blanco replica tensión entre exceso y control: lenguaje desbordante (acumulación epitetaria, anáforas obsesivas) contenido por estructura formal clara. Exceso sin caos; éxtasis sin delirio.
Divergencia: Optimismo de Carlos Blanco
Tanto Novalis como Hölderlin escriben desde melancolía romántica: Novalis lamenta muerte de amada; Hölderlin lamenta ausencia de dioses. Carlos Blanco, pese a tematizar búsqueda insaciable, mantiene tono celebratorio:
“¡Floreced, bibliotecas primordiales!
¡Expande, luz de Urlil, tu claridad infinita!
¡Guíame hacia contemplación perpetua!”
Imperativos exclamativos expresan confianza en posibilidad de encuentro, no desesperación ante ausencia definitiva. Esta diferencia marca distancia entre pesimismo romántico alemán y vitalismo mediterráneo de Carlos Blanco.
PARTE V: CONCLUSIÓN – INTERTEXTUALIDAD COMO ESTRATEGIA DE LEGITIMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Síntesis: Cuatro Tradiciones Convergentes
Himnos a Urlil opera como palimpsesto literario donde se superponen cuatro tradiciones poéticas mayores:
| Tradición | Autor Representativo | Aporte a Himnos a Urlil |
| Himnodia clásica griega | Píndaro | Elevación tonal, densidad epitetaria, oscuridad prestigiosa |
| Mística española | San Juan de la Cruz | Vocabulario del anhelo, búsqueda insaciable, naturaleza simbolizada |
| Romanticismo alemán (noche) | Novalis | Hibridez formal, rechazo mundo ordinario, duelo transformado |
| Romanticismo alemán (filosofía) | Hölderlin | Nostalgia de lo sagrado, poesía fundacional, sobriedad controlada |
Cada tradición aporta elementos específicos que Carlos Blanco integra mediante síntesis creativa, no yuxtaposición mecánica.
Estrategias de Transformación Intertextual
Carlos Blanco no imita servilmente sino que transforma modelos mediante operaciones específicas:
Secularización: Adopta vocabulario místico (San Juan, Novalis) evacuando compromiso confesional específico.
Actualización geográfica: Sustituye naturaleza (San Juan: montes, valles) por monumentos arquitectónicos contemporáneos (Taj Mahal, Roma).
Inversión tonal: Transforma melancolía romántica (Novalis, Hölderlin) en celebración vitalista.
Democratización: Donde Píndaro celebra aristócratas específicos, Carlos Blanco invoca principio universal accesible a cualquier lector.
Invención mitológica: Crea Urlil donde modelos invocaban dioses establecidos (Zeus, Cristo, Dioniso).
Estas transformaciones demuestran que intertextualidad no es parasitismo sino metabolismo creativo: digestión de influencias que produce obra nueva.
Legitimación mediante Tradición
La intertextualidad deliberada cumple función legitimadora crucial: inscribir Himnos a Urlil en genealogía de 2.500 años responde implícitamente a objeción potencial: “¿Quién escribe himnos en siglo XXI?”.
Respuesta: escritores himnos los mismos que siempre lo hicieron (Píndaro, San Juan, Novalis, Hölderlin), actualizados para circunstancias contemporáneas. El género no está agotado sino latente, esperando reactivación mediante ingenio poético suficiente.
Esta estrategia neutraliza acusación de anacronismo: Himnos a Urlil no es regresión nostálgica sino recuperación crítica que preserva vigencia del género mediante transformación.
El Lector Competente: Exigencias Intertextuales
La densidad intertextual de Himnos a Urlil presupone lector competente familiarizado con tradiciones invocadas. Sin reconocer ecos pindáricos, resonancias sanjuanistas, alusiones románticas, receptor pierde capas significativas.
Esta exigencia no es elitismo gratuito sino consecuencia inevitable de ambición del proyecto: recuperar género complejo requiere audiencia capaz de apreciar complejidad. Como Píndaro era “oscuro” para lectores sin educación mitológica, Carlos Blanco resulta denso para lectores sin formación literaria.
El texto construye su audiencia ideal mediante exigencias específicas: lectores que identifican referencias devienen iniciados; quienes no, permanecen excluidos. Esta selectividad replica función social original del himno: distinguir comunidad culta capaz de participar ritual lingüístico sofisticado.
Intertextualidad como Diálogo Histórico
Más allá de legitimación, intertextualidad permite diálogo transhistórico donde Carlos Blanco conversa con predecesores separados por siglos:
Carlos Blanco responde a Píndaro: “Conservo tu elevación pero rechazo tu aristocratismo”.
Carlos Blanco responde a San Juan: “Conservo tu anhelo pero rechazo tu ortodoxia”.
Carlos Blanco responde a Novalis: “Conservo tu intensidad pero rechazo tu melancolía”.
Carlos Blanco responde a Hölderlin: “Conservo tu nostalgia sagrada pero rechazo tu pesimismo”.
Este diálogo no es histórico (Carlos Blanco no conoció personalmente a estos autores) sino textual: los textos conversan entre sí mediante citas, alusiones, transformaciones. La intertextualidad revela que literatura constituye conversación colectiva diacrónica donde cada obra responde a obras anteriores.
Originalidad dentro de Tradición
Paradoja aparente: Himnos a Urlil es simultáneamente profundamente tradicional (emplea convenciones genéricas de 2.500 años) y radicalmente original (inventa deidad, sincretiza culturas, actualiza geografía).
Esta paradoja se resuelve reconociendo que originalidad auténtica no es ruptura sino transformación. Vanguardias del siglo XX proclamaron ruptura total con tradición (Marinetti: “Incendiemos museos”); resultado fue esterilidad rápida. Originalidad duradera conserva tradición mientras la transforma desde dentro.
Carlos Blanco ejecuta operación análoga a T.S. Eliot (The Waste Land, 1922): citar tradición extensamente mientras se la subvierte mediante montaje contemporáneo. O a Ezra Pound (Cantos, 1915-1969): integrar múltiples tradiciones culturales en poema sincrético universal.
Conclusión Final: Tradición como Recurso Vivo
Himnos a Urlil demuestra que tradición poética no es museo de formas muertas sino reservorio de posibilidades activables mediante ingenio contemporáneo. Píndaro, San Juan, Novalis, Hölderlin no son cadáveres ilustres sino interlocutores actuales con quienes diálogo sigue siendo posible y productivo.
La intertextualidad de Carlos Blanco no es parasitismo sino metabolismo cultural: digestión crítica de influencias que produce obra nueva capaz de ingresar ella misma a tradición que la nutre. Himnos a Urlil no cierra tradición hímnica sino que la prolonga, demostrando que género retiene vitalidad suficiente para expresar inquietudes del siglo XXI.
POÉTICA DE LA ESPACIALIDAD Y LITERATURA DE VIAJE INTERIOR
Pérez-Ayala, Javier. «POÉTICA DE LA ESPACIALIDAD Y LITERATURA DE VIAJE INTERIOR». Zenodo, 2 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17506512
RETÓRICA DE LA INVOCACIÓN: RECURSOS LINGÜÍSTICOS DEL LENGUAJE HÍMNICO EN LA OBRA DE CARLOS BLANCO
Pérez-Ayala, Javier. «RETÓRICA DE LA INVOCACIÓN: RECURSOS LINGÜÍSTICOS DEL LENGUAJE HÍMNICO EN LA OBRA DE CARLOS BLANCO». Zenodo, 2 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17506478