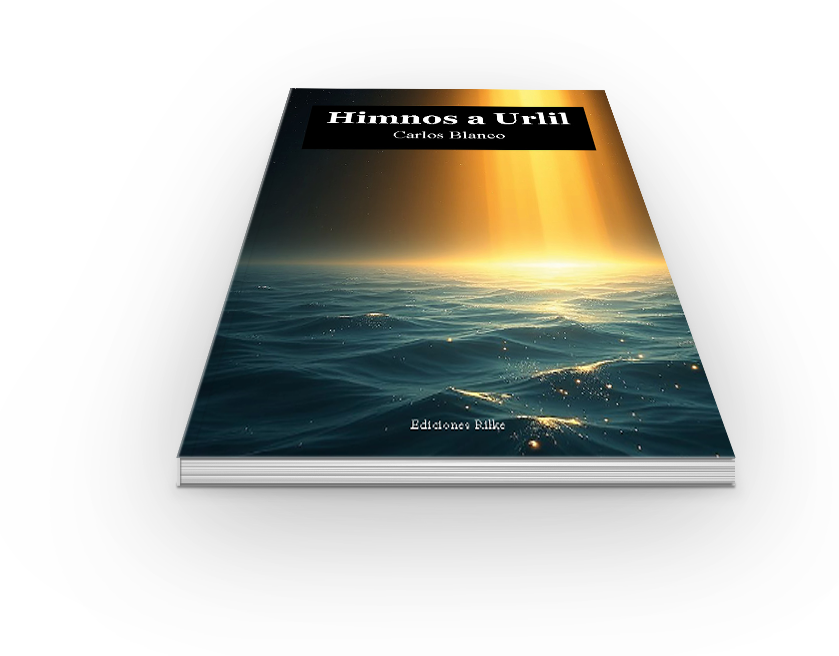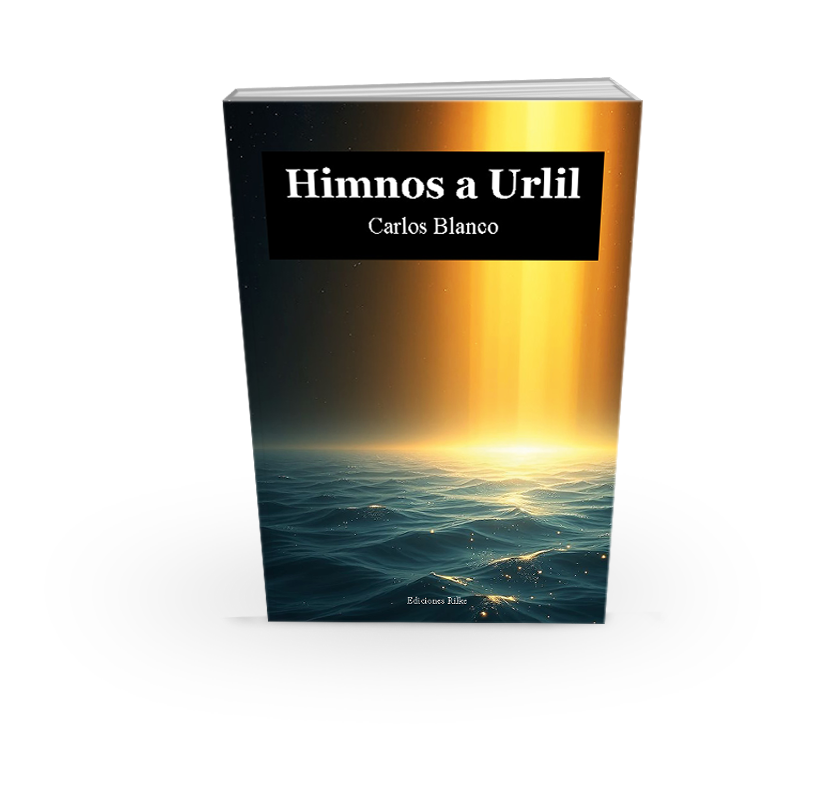Pérez-Ayala, Javier. «RETÓRICA DE LA INVOCACIÓN: RECURSOS LINGÜÍSTICOS DEL LENGUAJE HÍMNICO EN LA OBRA DE CARLOS BLANCO». Zenodo, 2 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17506478
RETÓRICA DE LA INVOCACIÓN: RECURSOS LINGÜÍSTICOS DEL LENGUAJE HÍMNICO EN LA OBRA DE CARLOS BLANCO
MONOGRAFÍA SOBRE ANÁFORA, APÓSTROFE, INTERROGACIÓN RETÓRICA Y CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO TRASCENDENTE MEDIANTE ESTRATEGIAS POÉTICAS
PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RETÓRICA INVOCATORIA
Introducción
La construcción poética de objetos trascendentes exige estrategias retóricas específicas que transforman lenguaje ordinario en discurso sagrado. El himno como género literario emplea recursos lingüísticos codificados que producen elevación tonal, instauran distancia reverencial, establecen comunicación con entidades consideradas superiores. Himnos a Urlil de Carlos Blanco actualiza estos procedimientos mediante combinación sistemática de anáfora, apóstrofe e interrogación retórica.
La Retórica como Construcción de Realidad
La retórica no es mero ornamento sino dispositivo ontológico: mediante recursos lingüísticos específicos, el lenguaje constituye objetos que carecen de sustrato empírico verificable. Urlil no preexiste al poema sino que emerge mediante acumulación estratégica de procedimientos retóricos. La anáfora reitera su presencia, el apóstrofe lo interpela directamente, la interrogación retórica sugiere su misterio.
Esta operación replica función original de lenguaje religioso: producir mediante palabras realidad trascendente accesible únicamente a través del
discurso. Los Himnos Homéricos no describen dioses preexistentes sino que los constituyen performativamente: el himno hace existir aquello que celebra.
Anáfora: Definición y Función
La anáfora constituye figura retórica que consiste en repetición de palabra o palabras al inicio de versos, frases o enunciados consecutivos. Del griego anaphora (“repetición”), produce efectos de ritmo, sonoridad, énfasis, memorabilidad.
Función principal: establecer patrón rítmico que estructura percepción temporal, creando cadencia reconocible que distingue discurso poético de prosa ordinaria. La repetición intencionada genera insistencia que fija contenido en memoria del receptor.
La anáfora pertenece al grupo de figuras de dicción por repetición, procedimiento más efectivo para obtener realce buscado. Otros recursos similares: polisíndeton, paralelismo, retruécano, quiasmo.
Tipos de anáfora relevantes para Himnos a Urlil:
Anáfora continua: repetición en versos sucesivos sin interrupción.
Anáfora sintáctica: repetición de estructura gramatical completa, reforzando paralelismo.
Anáfora de imperativo: repetición de verbos en modo imperativo, característico del lenguaje invocatorio.
Apóstrofe: Definición y Función
El apóstrofe constituye figura retórica que consiste en interrumpir discurso para invocar con vehemencia seres reales o imaginarios, empleando segunda persona. Del griego apostrophos (“apartarse”), implica desviación del hablante desde su audiencia presente hacia destinatario ausente.
Destinatarios del apóstrofe: personas presentes o ausentes, vivas o muertas, seres abstractos, cosas inanimadas, incluso uno mismo. Pertenece al grupo de figuras de diálogo o pathos (figuras patéticas).
Características formales del apóstrofe:
Uso del vocativo (“¡Tú!”): marcador de interpelación directa.
Empleo del imperativo: solicitud o mandato dirigido al invocado.
Signos de exclamación: énfasis emocional, vehemencia.
Segunda persona: distancia reverencial que constituye al otro como entidad autónoma.
Función: influir en plano afectivo del receptor para identificarse con hablante, comprender pensamientos y emociones. Incrementa capacidad expresiva y apelativa del discurso.
El apóstrofe es especialmente frecuente en plegarias, soliloquios, invocaciones, lenguaje político y publicitario. También predomina en discursos funerarios y contextos ceremoniales.
Interrogación Retórica: Definición y Función
La interrogación retórica o erotema constituye figura que realiza pregunta sin esperar respuesta, por estar ya contenida o por imposibilidad de encontrarla. Pertenece al grupo de figuras patéticas de pensamiento.
Función: afirmar con mayor énfasis idea o sentimiento mediante formulación interrogativa. No busca información sino expresión emotiva o invitación a reflexión.
Las interrogaciones retóricas contienen marcas de orientación: rasgos formales que muestran objetivamente sentido en que se orienta respuesta implícita. El receptor comprende intuitivamente que no debe responder verbalmente sino asentir internamente.
Efectos principales:
Énfasis dramático: la pregunta destaca contenido más intensamente que afirmación directa.
Participación del receptor: invitación implícita a reflexionar, generando compromiso interpretativo.
Expresión de imposibilidad: manifiesta límites del conocimiento o capacidad humana.
Construcción de eje interrogativo: serie de preguntas retóricas que estructuran poemáticamente el texto.
PARTE II: ANÁLISIS DE LA ANÁFORA EN HIMNOS A URLIL
Anáfora de Imperativo: Verbos de Invocación
La anáfora de imperativo constituye recurso dominante en Himnos a Urlil, mediante repetición sistemática de verbos conjugados en segunda persona imperativa. Estos verbos no expresan órdenes sino súplicas reverentesinvocatorias: el poeta no manda a Urlil sino que le pide acciones específicas.
Ejemplo paradigmático – Primer Himno:
“Elévame al absoluto,
hazme sentir lo infinito,
expande mi corazón,
muéstrame tu misterio”
Serie anafórica: cuatro verbos imperativos en verso inicial de cada línea (elevar, hacer, expandir, mostrar). La estructura paralela crea ritmo quaternario que dirige atención receptiva hacia Urlil. No es orden sino invitación: cada imperativo funciona como pregunta implícita dirigida a la deidad.
Función retórica: La anáfora imperativa establece patrón de petición iterativa que insiste en demanda del sujeto poético. La repetición de verbos análogos (verbos de movimiento, visualización, transformación) intensifica urgencia mediante acumulación.
Anáfora Nominal: Construcción del Objeto Trascendente
Además de imperativos, Himnos a Urlil privilegia repetición de sustantivos abstractos que constituyen a Urlil mediante atribuciones reiteradas:
“Luz de Urlil, antecesora de todos los orientes,
fulgor primigenio que contemplas con agrado nuestro esfuerzo,
claridad desbordante que bendice nuestro anhelo”
Anáfora nominal: sustantivos (“luz”, “fulgor”, “claridad”) que reiteran aspecto luminoso de Urlil mediante sinónimos parciales. Cada término añade matiz semántico específico: luz (iluminación general), fulgor (brillo intenso), claridad (transparencia).
Función retórica: La acumulación de sinónimos crea efecto de totalidad semántica que agota posibilidades de expresión, sugiriendo inefabilidad de objeto. El receptor comprende que ningún término individual captura completamente a Urlil; solo la serie conjunta aproxima verdad.
Anáfora de Cláusula: Expansión Sintáctica
Frecuentemente, Carlos Blanco reitera cláusulas completas para producir expansión sintáctica que crea solemnidad mediante repetición estructural:
“No puedo cansarme de saborear belleza,
No puedo hartarme de contemplar tu rostro,
No puedo fatigarse mi alma cuando claridad tan desbordante la bendice”
Estructura: negación inicial (“No puedo”) seguida de infinitivo de verbo que expresa relación con Urlil. La anáfora de cláusula negativa establece insistencia mediante negación: aquello que el sujeto no puede cesar de hacer define su naturaleza ontológica.
Función retórica: La repetición de estructura sintáctica crea ritmo paralelo que facilita memorización y genera solidez formal contrastando con volatilidad del contenido metafísico.
Densidad de Anáfora: Efecto Acumulativo
Característica distintiva de Himnos a Urlil reside en acumulación de anáforas concéntricas donde se superponen múltiples niveles repetitivos:
Nivel 1 – Anáfora de imperativo: “Guíame… Muéstrame… Floreced…”
Nivel 2 – Anáfora nominal: “Luz… fulgor… claridad…”
Nivel 3 – Anáfora sintáctica: “No puedo… No puedo… No puede…”
Esta superposición produce densidad rítmica excepcional que transforma estructura formal en manifestación del contenido: la reiteración obsesiva de estructuras linguísticas replica la insistencia del alma humana ante lo divino.
Variación dentro de Repetición: Táctica de Monotonía Controlada
La anáfora pura (repetición idéntica) generaría monotonía irritante. Carlos Blanco introduce variaciones controladas que mantienen patrón reconocible evitando rigidez:
“Guíame, luz de Urlil
Elevame hacia lo absoluto
Expande mi corazón
Muéstrame tu misterio
Inunda de claridad las profundidades de mi espíritu”
Variación: aunque todos son imperativos, cambian verbo específico, complemento directo, extensión de verso. La variación previene fatiga receptiva mientras mantiene cohesión rítmica.
PARTE III: ANÁLISIS DEL APÓSTROFE Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PERSONA DIVINA
El Apóstrofe como Fundamento Estructural
Si la anáfora estructura rítmicamente el texto, el apóstrofe estructura relacionalmente la comunicación. Cada himno en Himnos a Urlil constituye apóstrofe sostenido: conversación unidireccional donde el poeta interpela directamente a Urlil o sus manifestaciones particulares.
El apóstrofe presupone segunda persona autónoma: entidad diferente del hablante a quien se dirige palabra. Mediante apóstrofe reiterado, Carlos Blanco constituye ontológicamente a Urlil como presencia con la que diálogo es posible.
Función ontológica del apóstrofe: No describe a Urlil en tercera persona (como información objetiva) sino lo invoca en segunda persona (como presencia interpelable). Este desplazamiento de persona gramatical produce efecto de actualización: Urlil deja de ser referencia abstracta para convertirse en alocutario presente.
Marcadores Formales del Apóstrofe en Himnos a Urlil
Carlos Blanco emplea marcadores específicos que señalan apóstrofe de manera inequívoca:
Vocativo inicial: “Tú, ”
“Tú, piedra filosofal de los alquimistas del alma”
“Tú, que hablaste desde las cataratas del Iguazú”
El vocativo marca transición desde discurso indirecto a interpelación directa. Recibe atención inmediata del receptor porque rompe expectativa narrativa.
Signos de exclamación: Recurrentes en Himnos a Urlil, marcan vehemencia, emoción, importancia:
“¡Guíame, luz de Urlil, antecesora de todos los orientes!”
“¡Roma, ciudad eterna, donde la piedra guarda memoria de siglos!”
“¡Floreced, bibliotecas primordiales!”
La exclamación transforma apóstrofe en grito: elevación tonal que expresa urgencia, pasión, reverencia.
Imperativo vinculado: Verbos imperativos dirigidos a Urlil que reproducen estructura de demanda-respuesta:
“Muéstrame tu misterio”
“Inunda de claridad”
“Expande mi corazón”
Los imperativos presuponen capacidad del alocutario para actuar: el poeta no manda (como podría hacerlo con subordinado) sino que ruega a entidad soberana.
Estratificación Pronominal: Construcción de Alteridad
Himnos a Urlil mantiene separación rigurosa entre perspectivas pronominales:
Primera persona singular (“yo/me”): Sujeto poético que padece limitaciones, desea, invoca.
“Me elevas, me transformas, me colmas”
Segunda persona singular (“tú”): Urlil como alocutario presente, soberano, capaz de acción.
“Tú, luz de Urlil…”
“¿Podrás tú mostrarme?”
Primera persona plural (“nosotros”): Humanidad colectiva que comparte destino espiritual.
“Muéstrale a nosotros toda la belleza”
Tercera persona (“él/ella/eso”): Objetos, ciudades, monumentos que Urlil se manifiesta mediante ellos:
“Roma, ella es testigo de tu gloria”
Esta estratificación pronominal produce efecto de profundidad ontológica: cada nivel corresponde a estrato de realidad (individual, divino, colectivo, material).
El Apóstrofe a Entidades Particulares: Ciudades, Monumentos, Naturaleza
Innovación de Carlos Blanco reside en extender apóstrofe desde deidad central (Urlil) a manifestaciones particulares: ciudades, monumentos, fenómenos naturales.
“Roma, ciudad eterna, donde guarda memoria…”
“Taj Mahal, monumento al amor eterno…”
“Iguazú, catarata infinita…”
Función: estas entidades apóstrofadas funcionan como epifanías de Urlil, locales particulares donde deidad se hace visible. El apóstrofe particulariza lo universal: Urlil desciende a manifestación específica accesible a percepción sensible.
PARTE IV: INTERROGACIÓN RETÓRICA Y LA APERTURA HACIA TRASCENDENCIA
La Pregunta sin Respuesta: Estructura y Función
La interrogación retórica en Himnos a Urlil no demanda información sino que abre espacio reflexivo donde verdad permanece suspendida. Las preguntas dirigidas a Urlil manifiestan incapacidad humana fundamental: limitación del entendimiento frente a lo absoluto.
Ejemplo paradigmático:
“¿Quién podrá aquietar el anhelo de la mente?
¿Cuándo saciarse de contemplación infinita?
¿Dónde hallar sosiego quien ha sentido tu presencia?”
Estructura: tres preguntas retóricas sucesivas que no buscan respuesta sino que afirman implícitamente imposibilidad: nadie puede aquietar anhelo infinito, ningún tiempo sacia infinitud, ningún lugar ofrece sosiego a quien experimenta lo trascendente.
Función retórica: la triplicación de preguntas produce aceleración de ritmo que replica mentalmente la agitación interior del sujeto poético. El lector “vive” experiencia de insatisfacción mediante estructura sintáctica misma.
Interrogación como Invocación Velada
La pregunta retórica puede reformularse como invocación modificada: petición indirecta que respeta la autonomía del alocutario al no imponer imperativo directo:
“¿Podrás mostrarme la belleza escondida en la piedra?”
Reformulación imperativa: “Muéstrame la belleza escondida” (mandato directo)
Reformulación en interrogación: “¿Podrás mostrarme?” (petición que preserva posibilidad de negación)
La interrogación es formas más reverente de invocación: reconoce que alocutario no está obligado a responder, que depende su benevolencia.
Tipos de Interrogación Retórica en Himnos a Urlil
Interrogación epistémica: Cuestiona posibilidad de conocimiento, capacidad humana de comprensión:
“¿Cómo nombrar lo inefable?”
“¿Puede el lenguaje contener lo infinito?”
Estas preguntas afirman implícitamente imposibilidad de representación: lo trascendente excede capacidad linguística.
Interrogación existencial: Cuestiona sentido de existencia humana, destino, relación con lo absoluto:
“¿Para qué buscamos si nunca encontramos?”
“¿Tiene sentido el anhelo si nunca se sacia?”
Afirmación implícita: el sentido no reside en satisfacción sino en búsqueda misma, proceso sin destino.
Interrogación paradójica: Presenta contradicciones que no se resuelven sino que se asumen:
“¿Cómo puede ser luz lo que permanece invisible?
¿Cómo nombrar lo que trasciende los nombres?”
Función: las paradojas verbalizan experiencia mística donde contrarios coexisten. La pregunta no resuelve sino que mantiene abierta la tensión sin sintetizar.
Interrogación como Apertura de Horizonte
Donde el imperative cierra invocación (demanda satisfecha o rechazada), la interrogación la mantiene abierta indefinidamente. Esto resulta especialmente importante en lenguaje hímnico porque la eternidad de Urlil exige apertura sin cierre.
Estructura triádica común: interrogación × 3 que genera escalada de intensidad:
Interrogación 1: Plantea cuestión específica
Interrogación 2: Amplía alcance
Interrogación 3: Universaliza el dilema
Resultado: el lector termina no con respuesta sino con perplejidad productiva: reconocimiento de que verdad excede capacidad cognitiva.
Interacción de Recursos: Convergencia Retórica
Los tres recursos principales (anáfora, apóstrofe, interrogación) operan simultáneamente en Himnos a Urlil, reforzándose mutuamente:
Ejemplo integral:
“¿Guíame hacia claridades inasibles?
¿Elevame donde el tiempo no existe?
¿Muestrame verdades que trascienden lenguaje?”
- Anáfora: Repetición de imperativo en forma interrogativa (“¿Guíame?”, “¿Elévame?”, “¿Muéstrame?”)
- Apóstrofe: Dirigidas a Urlil (segunda persona tácita)
- Interrogación retórica: Forma sintáctica que expresa simultáneamente petición y reconocimiento de imposibilidad
La convergencia produce densidad retórica extraordinaria: cada palabra participa de múltiples operaciones semánticas simultáneamente.
Construcción del Objeto Trascendente mediante Estrategias Retóricas
Urlil no preexiste al texto. Se constituye mediante acumulación estratégica de recursos:
Anáfora: Establece presencia obsesiva mediante reiteración. Urlil es aquello que regresa constantemente, ritmo recurrente que estructura tiempo poético.
Apóstrofe: Instancia presencia interpelable. Urlil es alocutario capaz de responder, entidad autónoma que el poeta dirige palabra.
Interrogación retórica: Preserva alteridad inasible. Urlil es aquello que resiste conocimiento, permanece fundamentalmente misterioso pese a invocación insistente.
Conjuntamente: Urlil emerge como presencia recurrente, interpelable pero inasible, entidad que se manifiesta mediante ritual linguístico sin nunca objetivarse completamente.
Eficacia Performativa de la Retórica
Las estrategias retóricas no son meramente decorativas sino performativas: mediante ellas Carlos Blanco produce transformación en receptor.
El lector experimentando anáfora: captado por ritmo hipnotizador que lo seduce hacia disposición contemplativa.
El lector experimentando apóstrofe: invitado a identificarse con acto invocatorio, adoptando postura de reverencia.
El lector experimentando interrogación: compelido a reflexionar sobre límites de propio entendimiento, desestabilizado en certezas previas.
Resultado acumulativo: transformación de disposición anímica que replica movimiento místico: de ignorancia hacia búsqueda, de búsqueda hacia suspensión contemplativa.
CONCLUSIÓN: LA RETÓRICA COMO VEHÍCULO DE TRASCENDENCIA
Himnos a Urlil demuestra que lenguaje poético no es ornamental sino ontológicamente eficaz. Las estrategias retóricas (anáfora, apóstrofe, interrogación) no decoran contenido sino que lo constituyen.
La anáfora reitera, el apóstrofe interpela, la interrogación mantiene abierto: estos tres movimientos conjuntos producen deidad que no preexiste sino que emerge performativamente del acto poético.
En contexto posmoderno escéptico respecto a capacidad del lenguaje de acceder a verdad, Carlos Blanco reclama que la poesía sigue siendo instrumento de trascendencia, no mediante representación (que sería falsa) sino mediante invocación ritualizada que transforma tanto lenguaje como receptor.
Urlil existe porque es invocado. La deidad es efecto de retórica, no causa previa. Este radicalism lingüístico actualiza para siglo XXI creencia arcaica: las palabras cosas.