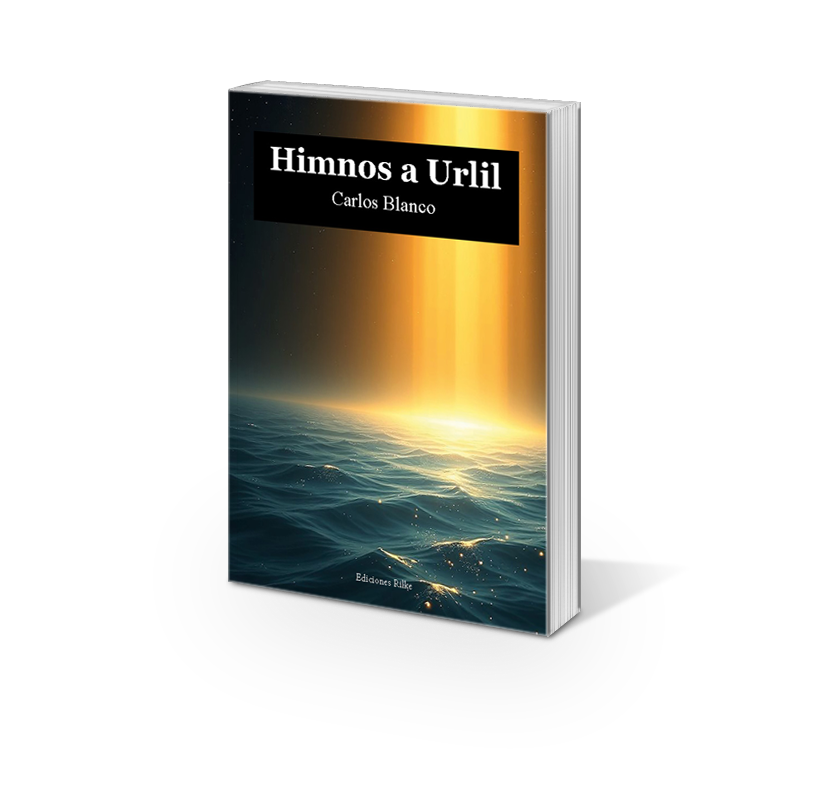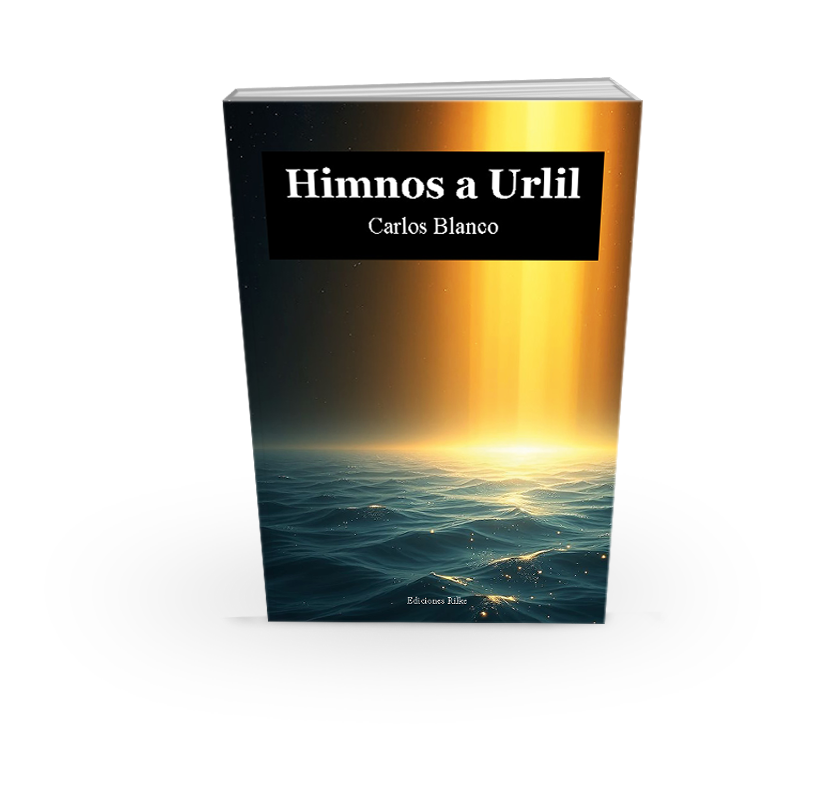Pérez-Ayala, Javier. «POÉTICA DE LA ESPACIALIDAD Y LITERATURA DE VIAJE INTERIOR». Zenodo, 2 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17506512
POÉTICA DE LA ESPACIALIDAD Y LITERATURA DE VIAJE INTERIOR
ANÁLISIS DE CÓMO LOS LUGARES GEOGRÁFICOS OPERAN COMO CORRELATOS OBJETIVOS DE ESTADOS ESPIRITUALES Y EPISTEMOLÓGICOS EN HIMNOS A URLIL DE CARLOS BLANCO
CARTOGRAFÍA SIMBÓLICA DEL RECORRIDO ORIENTE-OCCIDENTE COMO METÁFORA DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y BÚSQUEDA TRASCENDENTE
PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS – DEL ESPACIO FÍSICO AL ESPACIO VIVIDO
Introducción: La Geografía como Epistemología
Himnos a Urlil de Carlos Blanco no es catálogo turístico de monumentos sino cartografía espiritual que mapea itinerario interior mediante coordenadas geográficas. Cada lugar invocado (Estambul, Atenas, Roma, Taj Mahal, Isfahán, Iguazú) funciona como correlato objetivo de estado epistemológico o transformación espiritual específica.
Esta operación poética actualiza tradición milenaria: desde la Odisea hasta el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, literatura ha empleado viaje exterior para articular peregrinación interior. La originalidad de Carlos Blanco reside en sincretismo geográfico inédito: donde poetas anteriores permanecían dentro de tradición cultural única, Himnos a Urlil atraviesa cuatro continentes construyendo universalidad mediante inclusión radical.
Distinción Fundamental: Lugar versus Espacio
La teoría de Michel de Certeau proporciona marco conceptual indispensable. Certeau distingue:
Lugar: Configuración instantánea de posiciones, orden estable donde elementos coexisten según regla de coexistencia. El lugar es geométrico, mensurable, objetivo.
Espacio: Lugar practicado, animado por sujetos que lo atraviesan mediante acción. El espacio es fenomenológico, vivencial, subjetivo.
Aplicación directa: Roma como “lugar” es conjunto de coordenadas (41°54’N, 12°29’E), acumulación de piedras, demografía, infraestructura. Roma como “espacio” es experiencia transformativa que el poeta padece al contemplar Panteón, sentir peso de historia, percibir continuidad civilizacional.
Himnos a Urlil convierte sistemáticamente lugares en espacios mediante invocación poética. Carlos Blanco no describe ciudades objetivamente sino que las constituye vivencialmente como escenarios de revelación.
El Correlato Objetivo: T.S. Eliot y la Objetivación de Estados Internos
T.S. Eliot define correlato objetivo como “conjunto de objetos, situación, cadena de eventos que serán fórmula de emoción particular”. El correlato objetivo permite expresar estados emocionales sin nombrarlos directamente: el objeto externo traduce interioridad al lenguaje.
Ejemplo canónico: el mar como correlato de vastedad existencial en poesía de experiencia. El mar no “simboliza” infinitud sino que la encarna sensorialmente: quien contempla océano experimenta directamente lo ilimitado sin mediación conceptual.
Himnos a Urlil emplea ciudades y monumentos como correlatos objetivos de etapas en ascenso místico:
- Estambul: Síntesis Oriente-Occidente, umbral donde civilizaciones convergen
- Atenas: Nacimiento de racionalidad filosófica, claridad conceptual
- Roma: Permanencia civilizacional, continuidad histórica
- Taj Mahal: Amor transformado en arquitectura, estética elevada
- Isfahán: Geometría sagrada, perfección matemática como reflejo divino
- Iguazú: Potencia natural indomable, sublime no mediado por cultura
Cada lugar no es metáfora sino epifanía localizada: manifestación de Urlil mediante coordenadas geográficas específicas.
Geopoética: Geografía y Literatura como Disciplinas Interpenetradas
Bertrand Westphal desarrolla “geocrítica” que rechaza separación entre geografía (ciencia) y literatura (arte). Argumenta que espacios son simultáneamente físicos e imaginados, reales y simbólicos, objetivos y subjetivos.
Esta perspectiva anula falsa dicotomía: ¿Himnos a Urlil trata sobre lugares reales o espacios imaginarios?. Respuesta: ambos indistinguiblemente. Roma existe independientemente del poema, pero “Roma-en-el-poema” es construcción específica que no se reduce a referente empírico.
La geopoética reconoce que geografía humana es siempre interpretada: no existe espacio neutro que preceda significación cultural. Isfahán preexiste al poema, pero Isfahán cargada de resonancias persas, islámicas, arquitectónicas, históricas es producto de capas interpretativas acumuladas.
Himnos a Urlil participa en esta construcción hermenéutica: Carlos Blanco añade estrato interpretativo nuevo que integra Isfahán en cartografía espiritual universal.
PARTE II: ASIA COMO ORIGEN – ESTAMBUL, JERUSALÉN, TAJ MAHAL, ISFAHÁN
Estambul: La Ciudad-Umbral Entre Civilizaciones
Estambul ocupa posición geográfica y simbólica única: ciudad que literalmente conecta Europa y Asia mediante Bósforo. Carlos Blanco explota esta duplicidad como correlato perfecto de síntesis cultural.
“Estambul, puente entre Oriente y Occidente,
donde las cúpulas dialogan con minaretes,
donde piedras guardan memoria de imperios”
Análisis espacial: Estambul no es meramente escenario sino agente activo que realiza operación de síntesis. Las cúpulas (cristianas, bizantinas) y minaretes (islámicos, otomanos) no coexisten pasivamente sino que “dialogan”: el espacio urbano materializa conversación intercultural que el poema busca articular.
Función epistemológica: Estambul correlaciona estado mental de quien reconoce que verdad no pertenece exclusivamente a tradición única. El poeta que invoca Estambul adopta postura intelectual de apertura sincretista: rechazo de fundamentalismos culturales.
La ciudad-umbral representa momento liminal en viaje interior: abandono de certezas monoculturales, ingreso a espacio ambiguo donde múltiples verdades cohabitan tensamente. Esta liminalidad genera incomodidad productiva que impulsa búsqueda ulterior.
Jerusalén: El Centro Sagrado Conflictivo
Jerusalén aparece cargada de peso histórico-religioso que Carlos Blanco no elude sino que confronta:
“Jerusalén, ciudad donde convergen plegarias,
donde piedras absorben lágrimas de siglos,
donde Dios tiene múltiples nombres”
Análisis espacial: Jerusalén como correlato de conflicto irresuelto entre tradiciones que reclaman mismo espacio sagrado. Las tres religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo, islam) convergen territorialmente sin síntesis armónica.
Esta configuración espacial refleja dilema epistemológico: ¿cómo reconciliar verdades que se pretenden absolutas y mutuamente excluyentes?. Jerusalén no resuelve tensión sino que la materializa arquitectónicamente: Muro de Lamentaciones, Santo Sepulcro, Cúpula de la Roca coexisten en proximidad física que no garantiza armonía espiritual.
Función en cartografía espiritual: Jerusalén marca reconocimiento de conflicto como condición permanente del diálogo intercultural. No todo sincretismo es pacífico; algunas diferencias persisten irreductibles. El poeta debe atravesar esta conciencia dolorosa sin sucumbir a desesperanza.
Taj Mahal: Amor Transfigurado en Arquitectura
El Taj Mahal funciona como correlato de amor elevado a eternidad mediante belleza:
“Taj Mahal, monumento donde amor desafía muerte,
donde mármol blanco captura luz infinita,
donde geometría se vuelve oración”
Análisis espacial: El Taj Mahal es mausoleo: tumba de Mumtaz Mahal construida por emperador Shah Jahan como testimonio de amor conyugal. Pero función funeraria se transfigura mediante perfección estética: muerte transformada en belleza, pérdida convertida en permanencia.
Función epistemológica: El Taj Mahal correlaciona comprensión mística donde amor personal se universaliza. El dolor particular (muerte de esposa) se transforma en belleza universal accesible a toda humanidad. Esta operación replica movimiento neoplatónico: ascenso desde amor corpóreo hacia Belleza absoluta.
La simetría perfecta, proporciones áureas, alineaciones solares del Taj Mahal materializan orden cósmico. Quien contempla monumento experimenta directamente armonía matemática que subyace a realidad: geometría como lenguaje divino.
Isfahán: Geometría Sagrada y Perfección Matemática
Isfahán, capital safávida de Persia, representa racionalidad estética islámica en su expresión máxima:
“Isfahán, jardín donde geometría canta alabanzas,
donde azulejos tejen galaxias de significado,
donde cada arco es puerta hacia infinito”
Análisis espacial: La arquitectura persa privilegia geometría compleja (arabescos, mocárabes, bóvedas estalactíticas) como manifestación de unidad divina. La prohibición islámica de representación figurativa genera abstracción ornamental que compensa ausencia de imágenes mediante saturación geométrica.
Función epistemológica: Isfahán correlaciona comprensión de que belleza puede ser matemáticamente rigurosa. No hay contradicción entre razón y estética: geometría sagrada demuestra que orden lógico puede producir experiencia emocional intensa.
Los patrones fractales (repetición de forma en múltiples escalas) de arquitectura islámica materializan concepto de infinito dentro de finito. Cada baldosa contiene universo; cada mosaico replica estructura total. Esta comprensión replica intuición neoplatónica: cada parte refleja Todo.
Síntesis: Asia como Reservorio de Sabiduría Espiritual
La sección asiática de Himnos a Urlil construye Oriente como fuente de profundidad mística, geometría sagrada, integración de contrarios. No cae en orientalismo exotizante (fetichización de Oriente como alteridad incomprensible) sino que presenta tradiciones orientales como patrimonio universal accesible mediante contemplación estética.
El recorrido Asia (Estambul → Jerusalén → Taj Mahal → Isfahán) traza itinerario epistemológico:
- Reconocimiento de pluralidad (Estambul)
- Conciencia de conflicto (Jerusalén)
- Transfiguración de sufrimiento (Taj Mahal)
- Descubrimiento de orden oculto (Isfahán)
Este itinerario prepara tránsito hacia Europa, donde racionalidad occidental complementará intuición oriental.
PARTE III: EUROPA COMO CLARIDAD – ATENAS, ROMA, PARÍS, BIBLIOTECAS
Atenas: Nacimiento de la Razón Filosófica
Atenas representa momento fundacional de racionalidad occidental:
“Atenas, cuna de filosofía,
donde Sócrates interrogaba en ágora,
donde Platón soñaba mundo de Ideas”
Análisis espacial: Atenas como ciudad no es meramente conjunto de edificios sino espacio discursivo donde logos (razón, palabra) emerge como principio ordenador. El ágora (plaza pública) materializa democratización del pensamiento: filosofía deja de ser sabiduría esotérica de sacerdotes para convertirse en diálogo público.
Función epistemológica: Atenas correlaciona transición de mythos a logos, desplazamiento desde narrativa mítica hacia argumentación racional. Sócrates interrogando en plaza pública encarna método dialéctico: verdad no se revela mediante inspiración divina sino que se construye mediante examen crítico de opiniones.
Esta racionalidad ateniense complementa intuición oriental previa: donde Asia proporcionaba profundidad mística, Europa aporta claridad conceptual. El sincretismo de Himnos a Urlil requiere ambas dimensiones: experiencia y análisis, sentimiento y razón.
Roma: Permanencia y Continuidad Civilizacional
Roma funciona como correlato de durabilidad histórica, testigo material de permanencia cultural:
“Roma, ciudad eterna donde piedra guarda memoria,
donde Panteón desafía siglos,
donde cada ruina testifica grandeza”
Análisis espacial: Roma como palimpsesto urbano: capas arquitectónicas acumuladas (republicana, imperial, cristiana, renacentista, barroca) coexisten visiblemente. El Foro Romano no es museo sino espacio vivido donde pasado permanece presente mediante ruinas accesibles.
El Panteón ejemplifica arquitectura que trasciende función original: templo pagano convertido en iglesia cristiana sin perder identidad arquitectónica. Esta adaptabilidad materializa capacidad civilizacional de asimilar transformaciones sin ruptura total.
Función epistemológica: Roma correlaciona comprensión de continuidad dentro de cambio. Las civilizaciones no surgen ex nihilo ni desaparecen completamente: cada etapa hereda, transforma, transmite legado anterior. Esta conciencia histórica es esencial para proyecto sincretista: reconocer deudas culturales, identificar préstamos, distinguir innovaciones.
París y Florencia: Renacimiento y Humanismo
París y Florencia representan momento de recuperación clásica y afirmación humanista:
“Florencia, donde Dante cantó visión del más allá,
donde Miguel Ángel liberó David del mármol,
donde humanismo renació glorioso”
Análisis espacial: Florencia materializa diálogo entre presente y pasado clásico. El David de Miguel Ángel recupera ideal griego de belleza corporal que cristianismo medieval había suprimido. Esta recuperación no es regresión sino reinterpretación creativa: David renacentista transforma modelo clásico mediante sensibilidad cristiana.
Función epistemológica: El Renacimiento correlaciona operación intelectual que Carlos Blanco mismo ejecuta: recuperar tradiciones aparentemente muertas mediante reinterpretación contemporánea. Así como Renacimiento recuperó Grecia y Roma para revitalizar cristianismo medieval estancado, Himnos a Urlil recupera género hímnico arcaico para expresar espiritualidad postsecular.
Bibliotecas: Espacios de Conocimiento Acumulado
Las bibliotecas ocupan lugar privilegiado en Himnos a Urlil como correlatos de memoria cultural:
“¡Floreced, bibliotecas primordiales,
santuarios donde se custodian tesoros del pensamiento,
donde Urlil habita entre páginas!”
Análisis espacial: La biblioteca no es depósito pasivo sino espacio activo donde conocimiento se preserva, organiza, transmite. Las bibliotecas destruidas (Alejandría, Bagdad) simbolizan fragilidad de civilización: cultura depende de instituciones que la sostienen.
La invocación “¡Floreced!” dirigida a bibliotecas antropomorfiza espacios arquitectónicos: no son contenedores inertes sino organismos vivos que crecen, se ramifican, fructifican. Esta personificación poética refleja convicción de que espacios físicos poseen agencia cultural.
Función epistemológica: Las bibliotecas correlacionan acumulación sinóptica de conocimiento: capacidad humana de sistematizar, catalogar, interrelacionar saberes dispersos. Esta función resulta análoga al proyecto de Himnos a Urlil: Carlos Blanco construye biblioteca poética donde tradiciones diversas cohabitan ordenadamente.
Síntesis: Europa como Racionalidad Constructiva
La sección europea construye Occidente como civilización de claridad conceptual, continuidad histórica, humanismo. Complementa profundidad mística asiática mediante capacidad de análisis, sistematización, institucionalización.
Itinerario epistemológico europeo:
- Racionalidad dialéctica (Atenas)
- Continuidad histórica (Roma)
- Recuperación creativa (Florencia/París)
- Sistematización del saber (Bibliotecas)
Este recorrido prepara ingreso a África y América, donde naturaleza y diversidad cultural añadirán dimensiones complementarias.
PARTE IV: ÁFRICA Y AMÉRICA – MARRAKECH, IGUAZÚ, MACHU PICCHU, Y LA CARTOGRAFÍA COMPLETA
Marrakech: Sensorialidad y Mercados del Alma
Marrakech introduce dimensión sensorial ausente en lugares previos:
“Marrakech, ciudad donde especias perfuman el aire,
donde colores estallan en mercados bulliciosos,
donde Urlil habita en lo cotidiano”
Análisis espacial: Marrakech como espacio sinestésico: ciudad que apela simultáneamente a múltiples sentidos (olfato: especias; vista: colores; oído: bullicio). Esta saturación sensorial contrasta con racionalidad abstracta europea y contemplación silenciosa de monumentos asiáticos.
Los zocos (mercados tradicionales) materializan economía del intercambio directo: espacio donde transacción comercial conserva dimensión humana, no mediada por instituciones anónimas. El regateo no es deficiencia sino ritual social que convierte compra en encuentro interpersonal.
Función epistemológica: Marrakech correlaciona comprensión de que lo sagrado habita también en lo mundano. Urlil no se manifiesta únicamente en catedrales o palacios sino también en mercados, cocinas, plazas populares. Esta democratización de lo sagrado replica intuición sufí: Dios presente en cada acto cotidiano, no confinado a espacios rituales.
Iguazú: Sublime Natural y Potencia Indomable
Las cataratas del Iguazú introducen naturaleza no mediada por cultura:
“Iguazú, catarata donde agua se precipita infinita,
donde potencia natural manifiesta lo divino,
donde Urlil habla desde rugido atronador”
Análisis espacial: Iguazú como correlato del sublime kantiano: experiencia estética que excede capacidad representativa, produciendo simultáneamente placer y terror. El volumen de agua (1.7 millones de litros por segundo) y altura de caída (82 metros) materializan magnitud inconmensurable.
La falta de mediación arquitectónica distingue Iguazú de lugares previos: no hay construcción humana, solo naturaleza presentándose directamente. Esta ausencia de cultura permite experiencia de potencia bruta, fuerza cósmica anterior a civilización.
Función epistemológica: Iguazú correlaciona reconocimiento de que naturaleza posee agencia propia independiente de interpretación humana. Urlil no depende de templos ni ciudades para manifestarse: preexiste a cultura, permanecerá tras su desaparición. Esta humildad ontológica corrige antropocentrismo implícito en énfasis previo sobre monumentos humanos.
Machu Picchu: Integración de Cultura y Naturaleza
Machu Picchu sintetiza naturaleza y cultura mediante arquitectura que no domina sino dialoga con entorno:
“Machu Picchu, ciudadela donde piedra y montaña conversan,
donde incas construyeron sin violar sacralidad natural,
donde arquitectura honra topografía”
Análisis espacial: Machu Picchu como modelo de integración ecológica. La arquitectura inca no impone geometría ajena al terreno sino que adapta construcción a morfología preexistente. Muros siguen contornos naturales; terrazas agrícolas replican ondulaciones montañosas; ventanas enmarcan cumbres sagradas.
Esta filosofía arquitectónica contrasta radicalmente con modernidad occidental que nivela terreno para imponer planificación abstracta. Machu Picchu demuestra posibilidad de cultura no extractiva: civilización que no agota recursos sino que coexiste sosteniblemente con naturaleza.
Función epistemológica: Machu Picchu correlaciona síntesis entre cultura y naturaleza que resuelve dialéctica planteada por Iguazú. No es necesario elegir entre civilización (Europa/Asia) y naturaleza (África/América): ambas pueden integrarse armoniosamente.
La Cartografía Completa: Síntesis de Cuatro Continentes
El recorrido completo de Himnos a Urlil construye mapa epistemológico global:
| Continente | Dimensión Aportada | Lugares Emblemáticos | Estado Epistemológico |
| Asia | Profundidad mística, geometría sagrada | Estambul, Jerusalén, Taj Mahal, Isfahán | Apertura sincretista, transfiguración sufrimiento |
| Europa | Racionalidad, continuidad histórica | Atenas, Roma, París, Florencia, Bibliotecas | Claridad conceptual, sistematización conocimiento |
| África | Sensorialidad, lo sagrado cotidiano | Marrakech | Democratización de lo divino |
| América | Sublime natural, integración ecológica | Iguazú, Machu Picchu | Reconocimiento agencia natural, síntesis cultura-naturaleza |
Movimiento Dialéctico: Oriente → Occidente → Síntesis Global
El itinerario no es aleatorio sino dialécticamente estructurado:
Tesis (Asia): Profundidad mística, experiencia contemplativa.
Antítesis (Europa): Racionalidad analítica, sistematización conceptual.
Síntesis (África/América): Integración de profundidad y claridad mediante sensorialidad corporal y ecología cultural.
Este movimiento replica estructura hegeliana: cada etapa niega anterior para producir síntesis superior que conserva elementos superados. Carlos Blanco ejecuta mediante geografía operación que Hegel realizó conceptualmente: historia universal como progresión dialéctica hacia totalidad.
Evitación del Orientalismo: Crítica Poscolonial
Proyecto universalista de Himnos a Urlil enfrenta riesgo de orientalismo: construcción occidental de Oriente como alteridad exótica, misteriosa, irracional. Edward Said demostró que orientalismo perpetúa dominación colonial mediante representaciones estereotípicas.
Carlos Blanco evita este riesgo mediante simetría representacional: ningún continente es privilegiado epistémicamente. Asia no es depositaria de sabiduría mística inalcanzable; Europa no es culminación racional de humanidad; América no es naturaleza virgen sin cultura.
Cada región aporta dimensión complementaria; ninguna agota verdad; todas requieren integración. Este equilibrio produce cosmopolitismo respetuoso: universalismo que no anula particularidades sino que las articula dialógicamente.
Conclusión: Del Viaje Geográfico al Viaje Interior
La cartografía de Himnos a Urlil demuestra que geografía exterior correlaciona itinerario interior. El poeta no viaja turísticamente sino epistemológicamente: cada lugar representa etapa en construcción de comprensión integral.
Recorrido final del yo poético:
- Apertura (Estambul): Abandono de certezas monoculturales
- Conflicto (Jerusalén): Conciencia de tensiones irresueltas
- Transfiguración (Taj Mahal/Isfahán): Sufrimiento convertido en belleza
- Claridad (Atenas/Roma): Racionalización de experiencia
- Sistematización (Bibliotecas): Organización de conocimiento
- Encarnación (Marrakech): Retorno a sensorialidad corporal
- Humildad (Iguazú): Reconocimiento de alteridad natural
- Integración (Machu Picchu): Síntesis armónica final
Este itinerario replica estructura de viaje iniciático clásico: separación (salida de lo conocido), liminalidad (travesía transformativa), reintegración (retorno enriquecido). Carlos Blanco actualiza arquetipo milenario mediante geografía contemporánea globalizada.
La cartografía simbólica de Himnos a Urlil prueba que espacios físicos pueden articular epistemologías, que lugares geográficos operan como correlatos objetivos de estados espirituales, que viaje exterior constituye metáfora vivida de búsqueda trascendente.