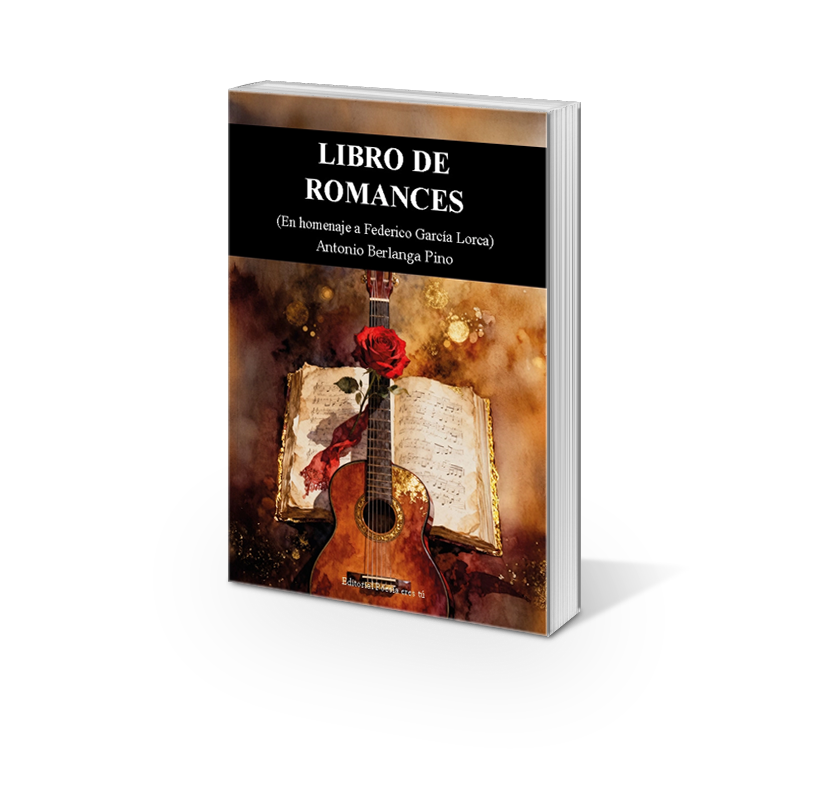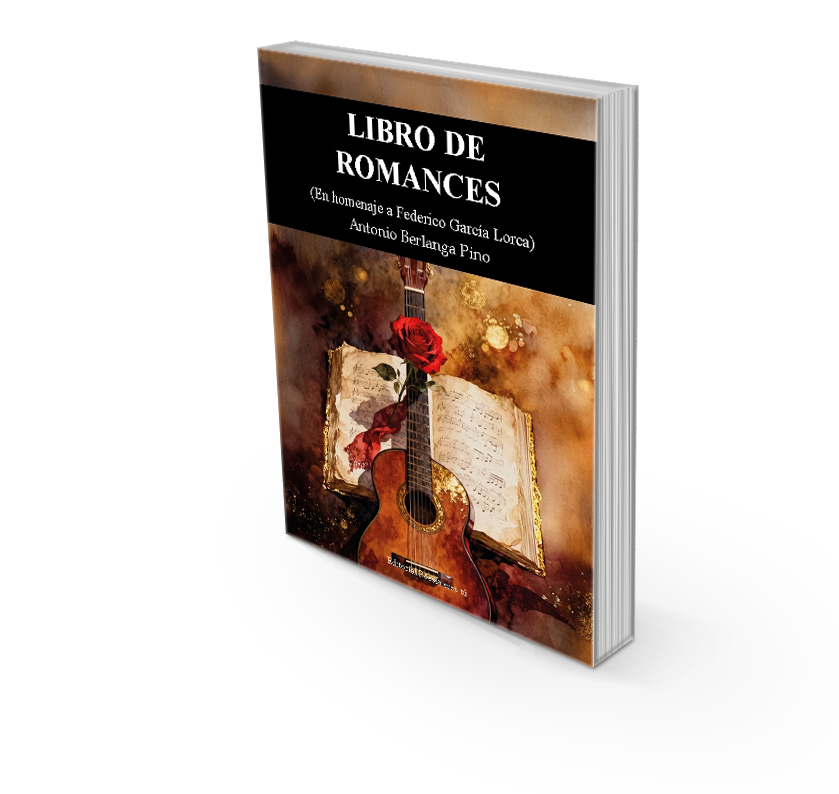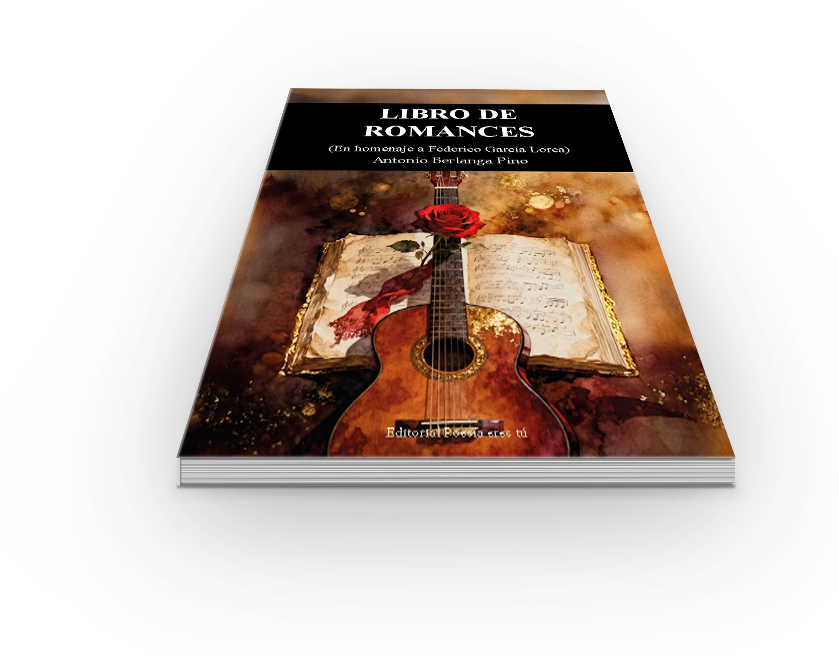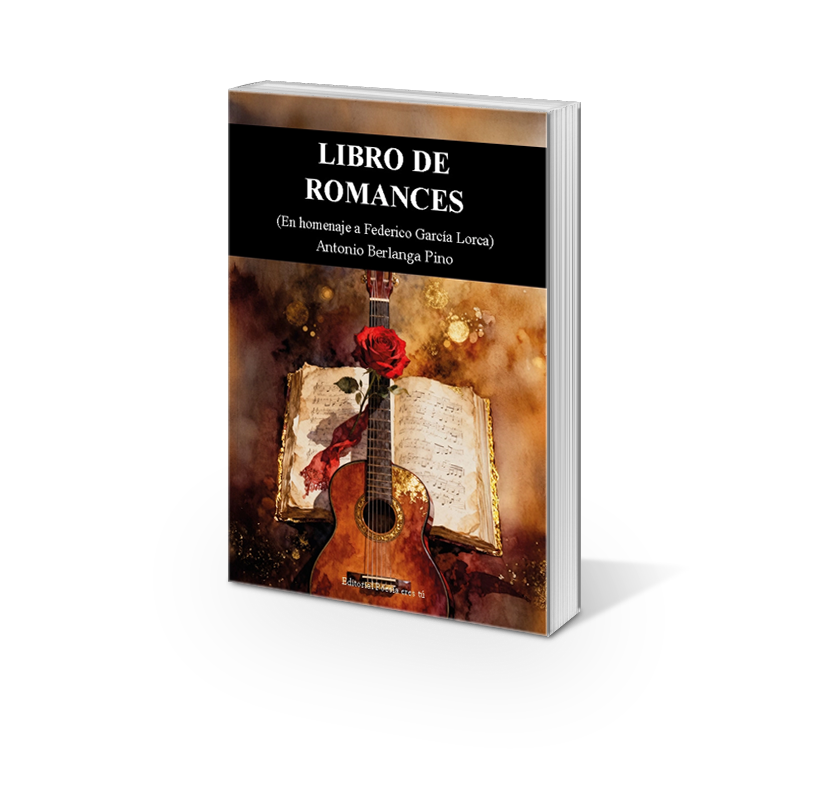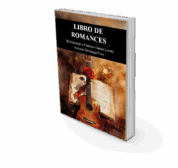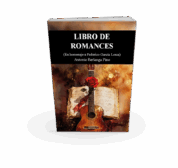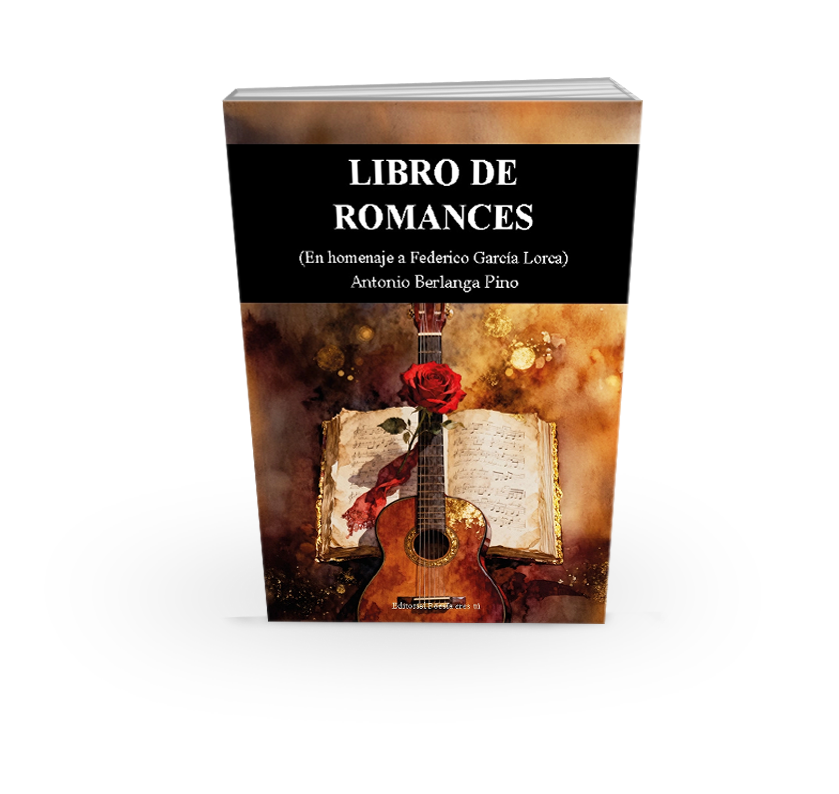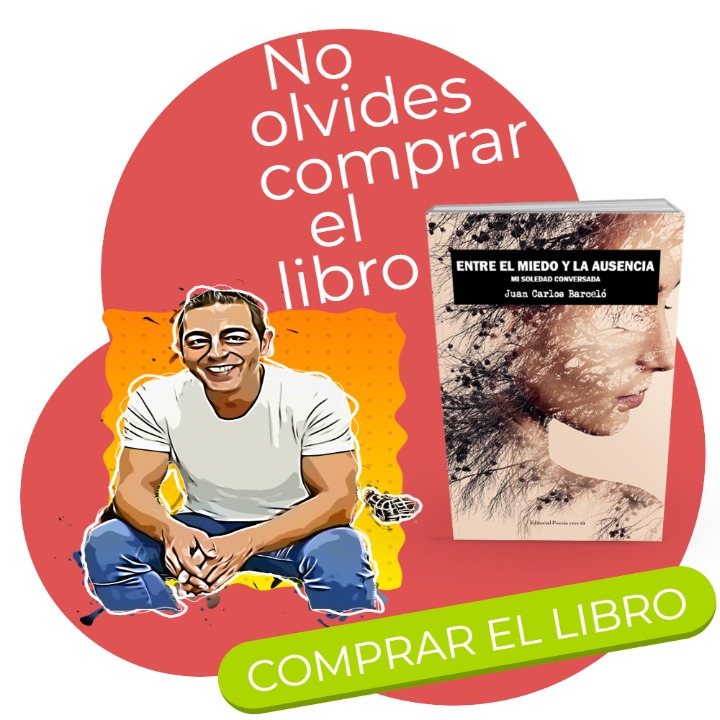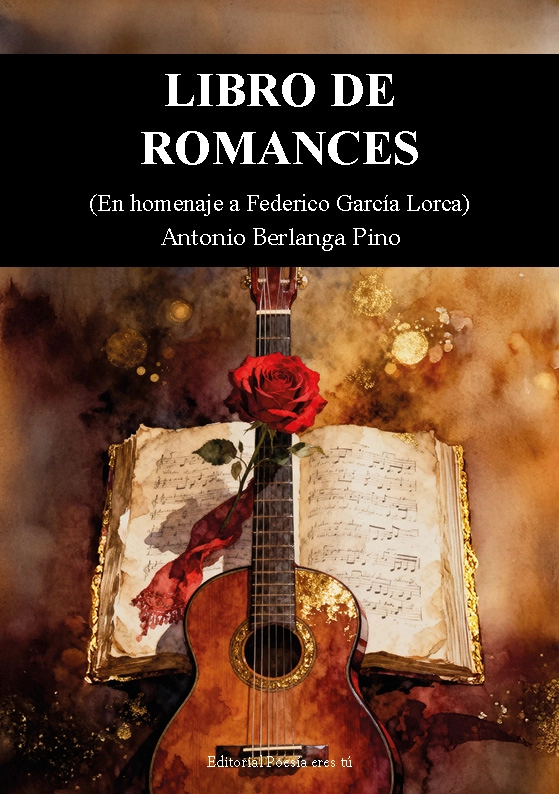
Título: LIBRO DE ROMANCES
Autor: ANTONIO BERLANGA PINO
Año de Publicación: 2025
Editorial: Poesía eres tú
ISBN-13: 979-13-87806-13-2
PVP: 15 Euros (IVA Incluido).
Págs. 130
RESEÑA:
Libro de Romances supone, por su amplia materia y variabilidad, la obra cumbre en este metro de Antonio Berlanga Pino. El sedimento lírico arrastrado, a través de su trayectoria romancista, ha dado lugar a esta colección suculenta de romances, fruto de su madurez y de su experiencia como poeta, acoplado y amoldado, por tendencia natural, a la poesía clásica. El recorrido temático es aquí enorme, y abarca desde la mitología a temas sociales de candente actualidad. Como nota singular, en los romances trágicos, encuadrados sobre todo en el apartado de los históricos, el trazo lírico y narrativo se entremezcla con el elemento teatral, y surgen así memorables diálogos o comunicaciones entre los distintos personajes, en muchas ocasiones antagonistas, dando así un buen dinamismo de interpretación a las variadas composiciones.
PRIMERAS PÁGINAS


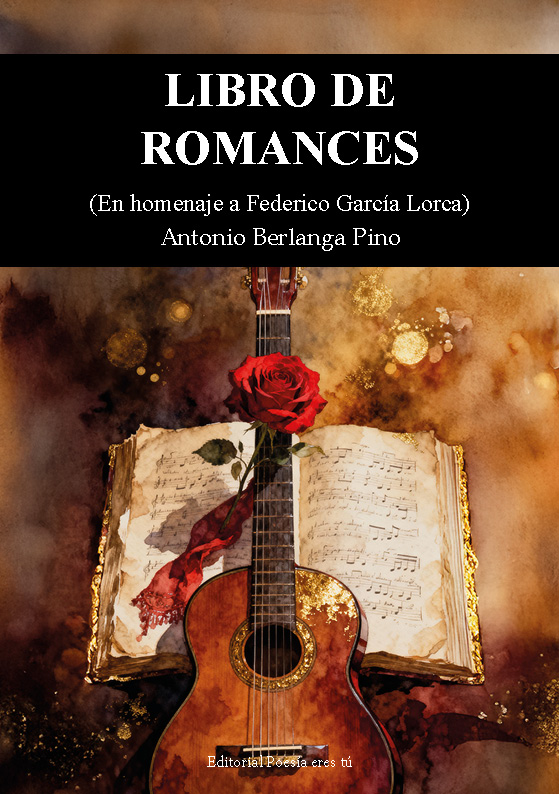
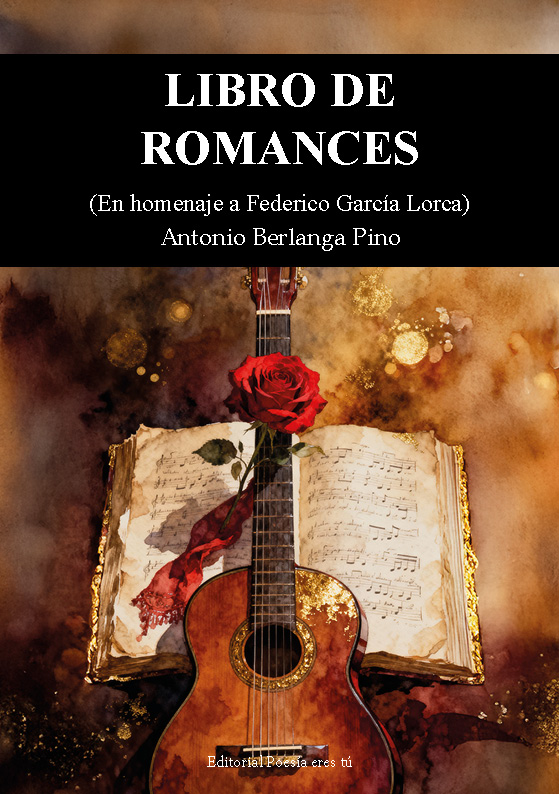



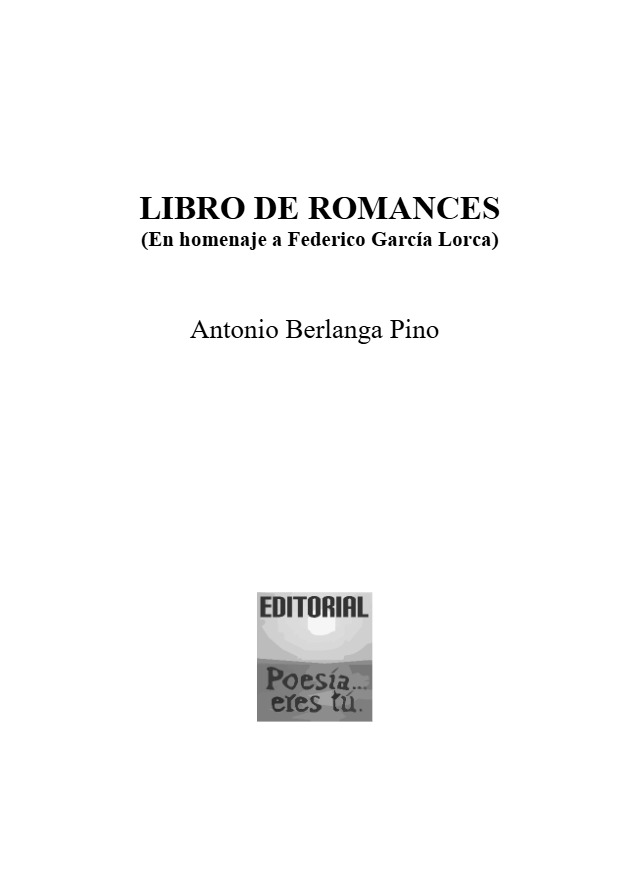

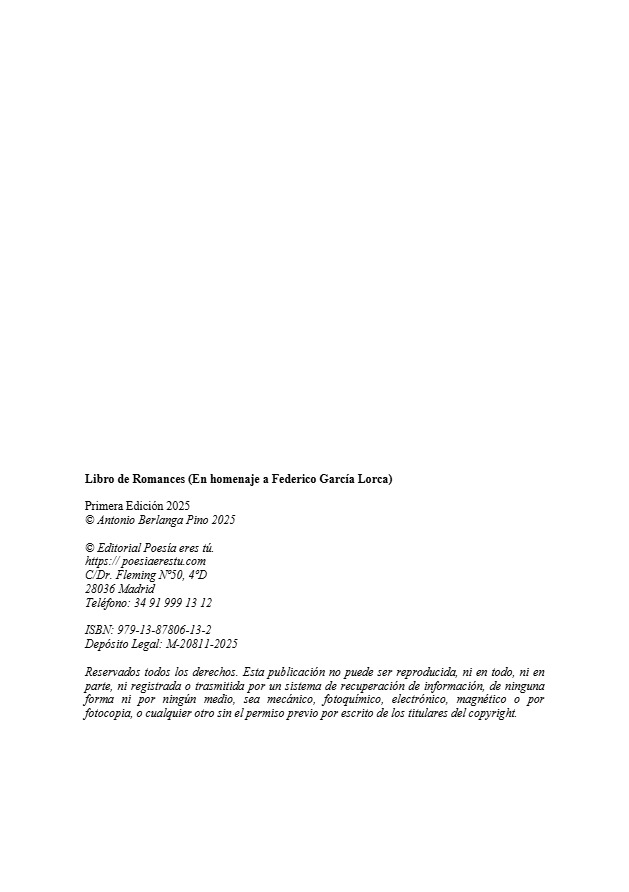

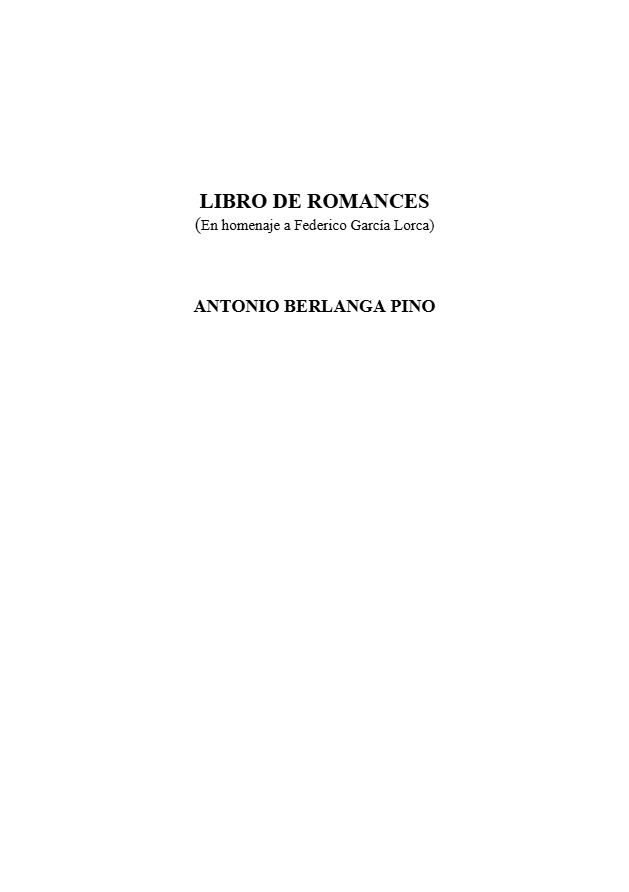

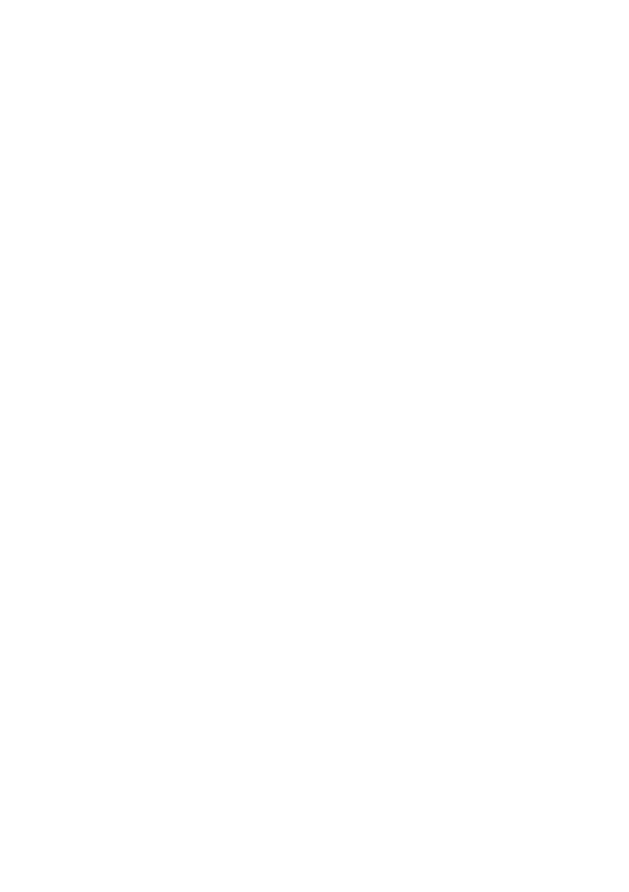

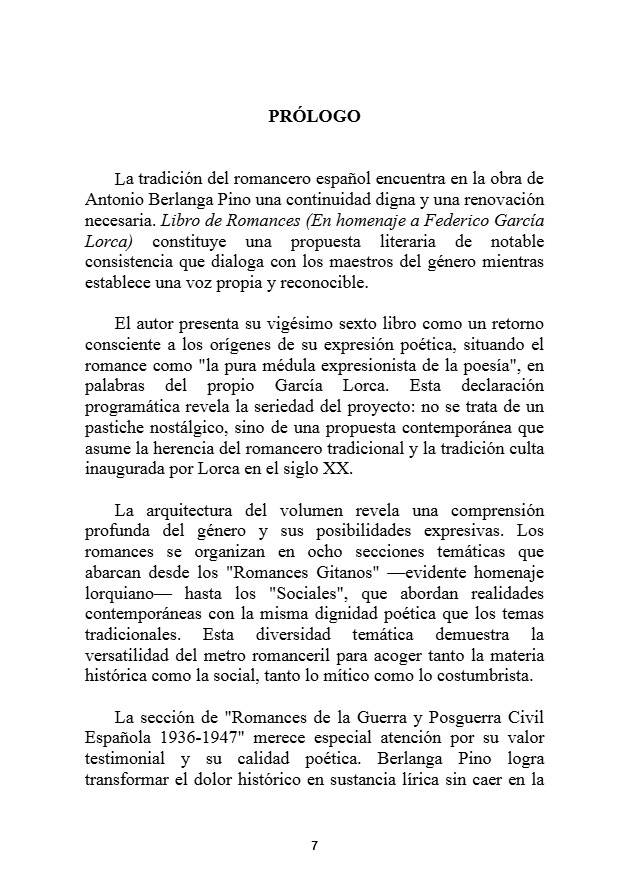

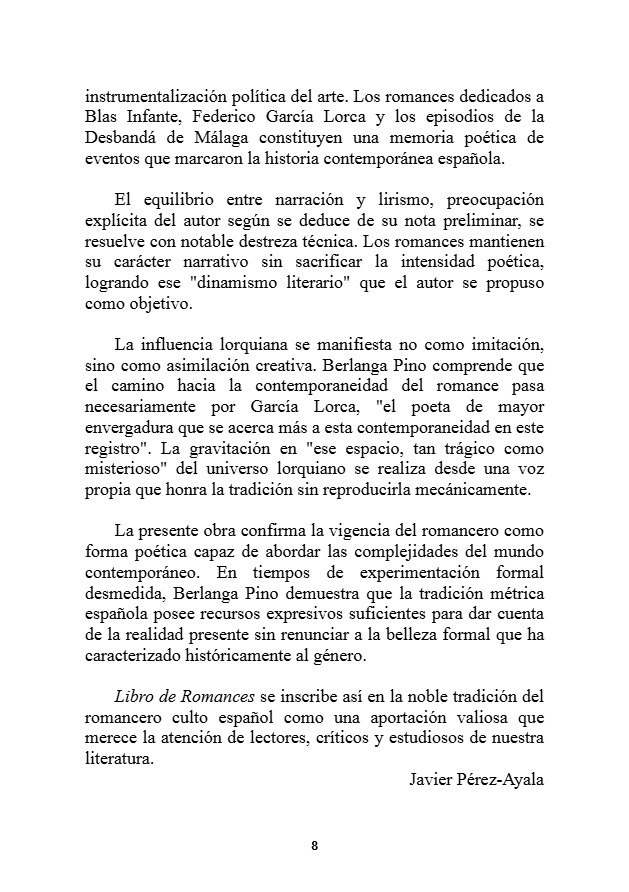

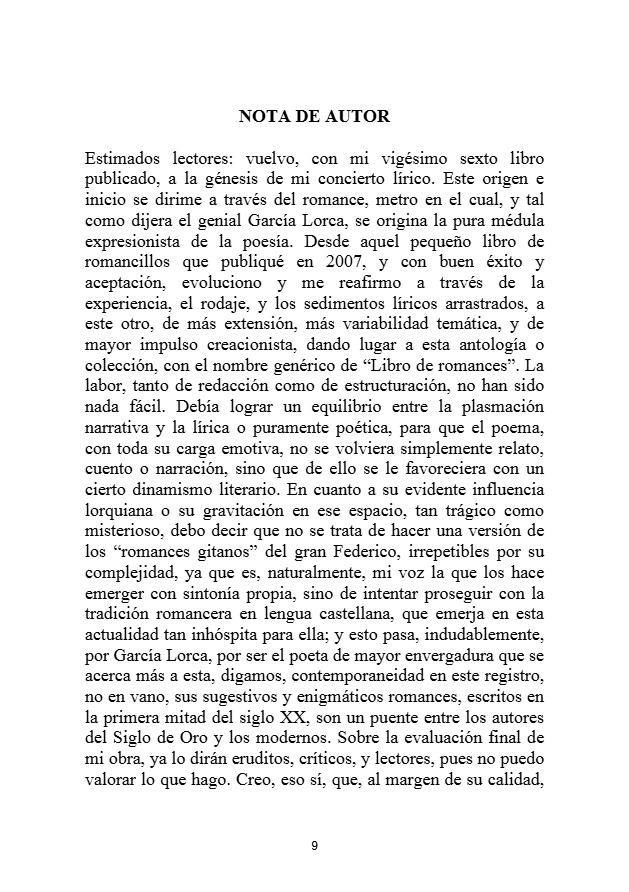

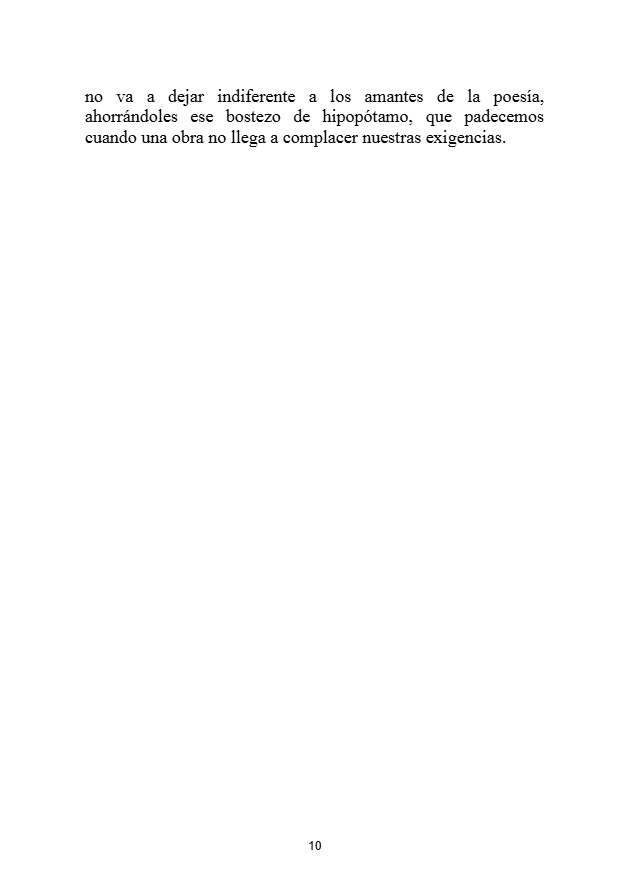

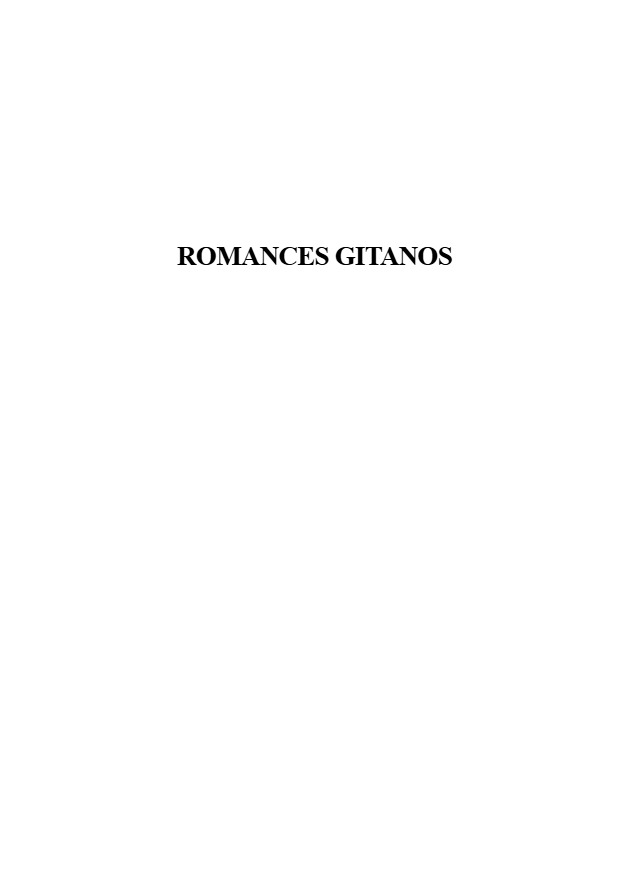



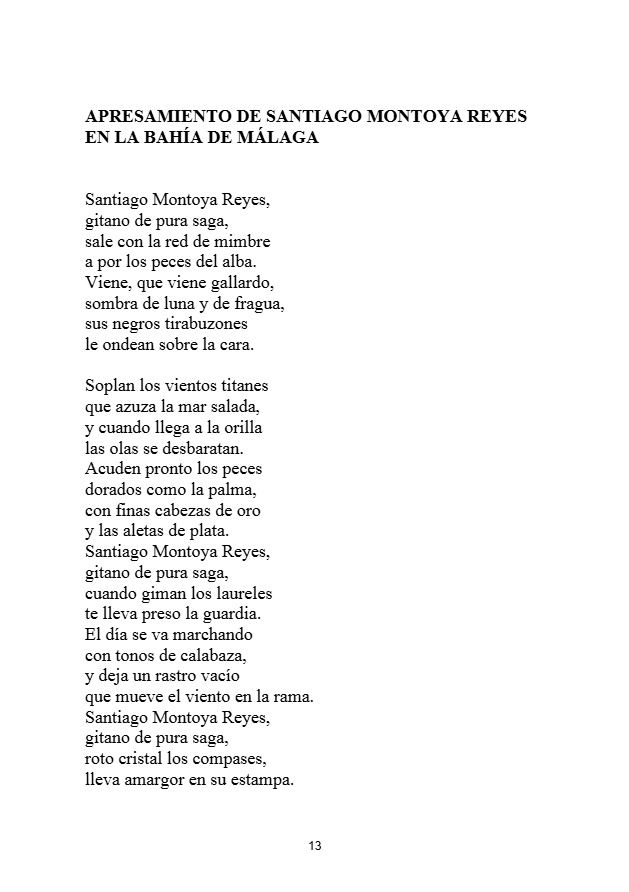

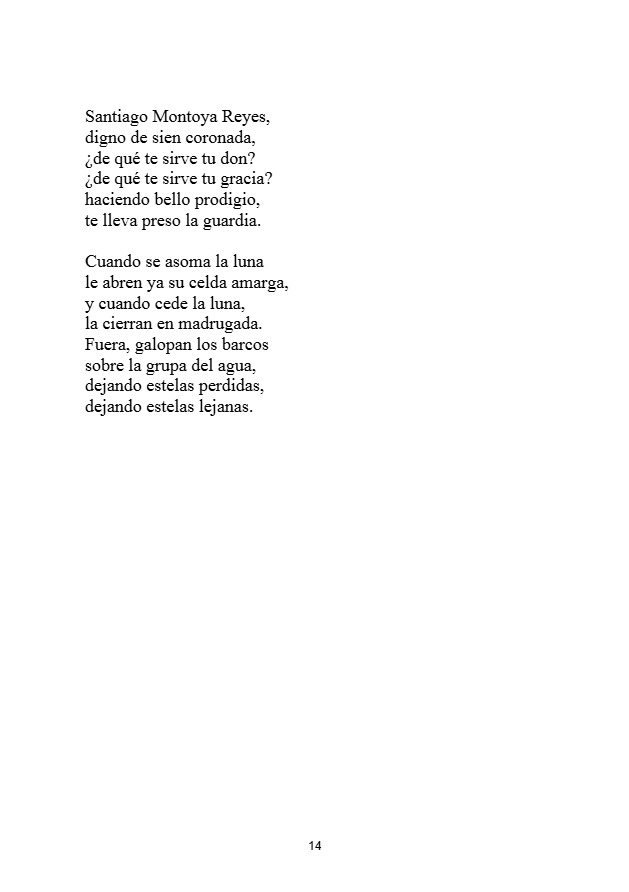

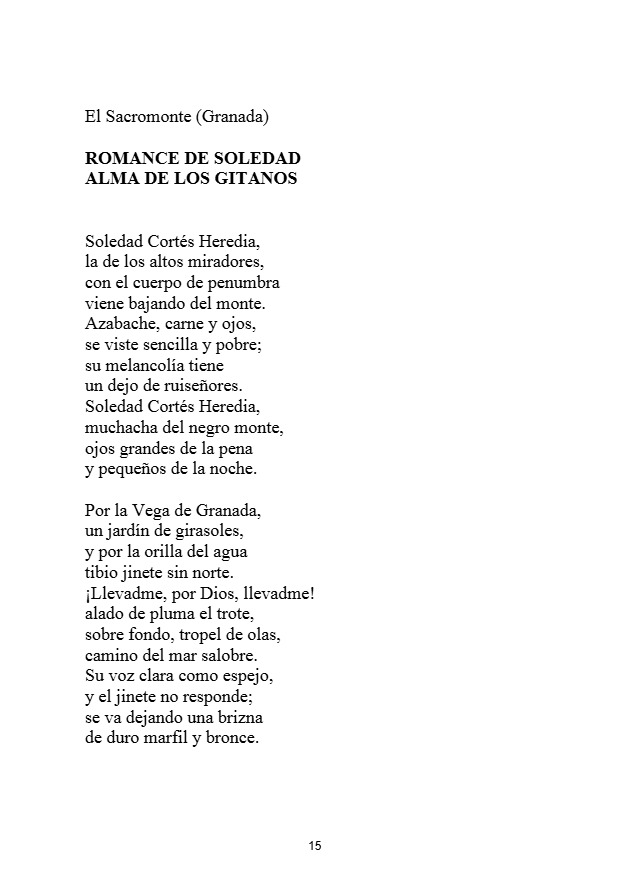

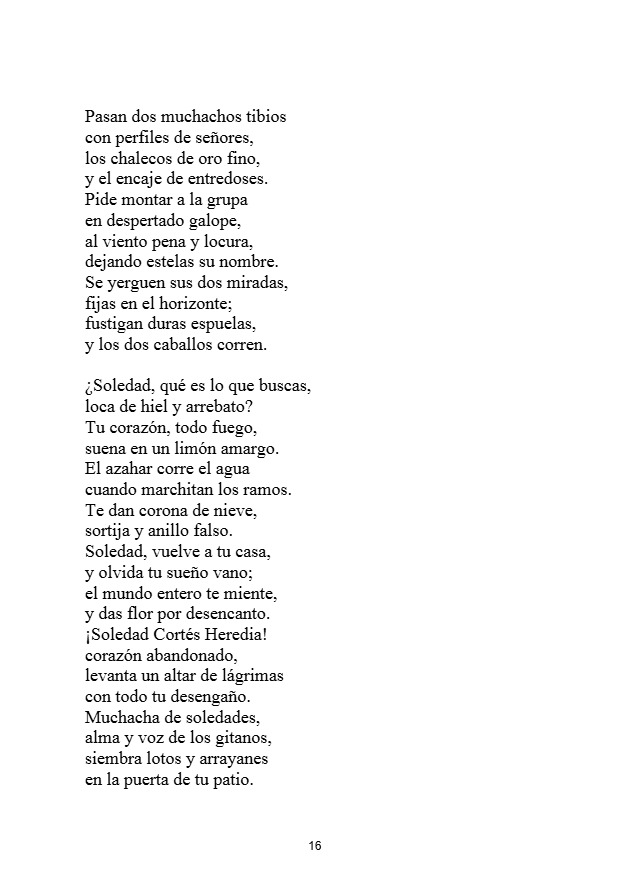



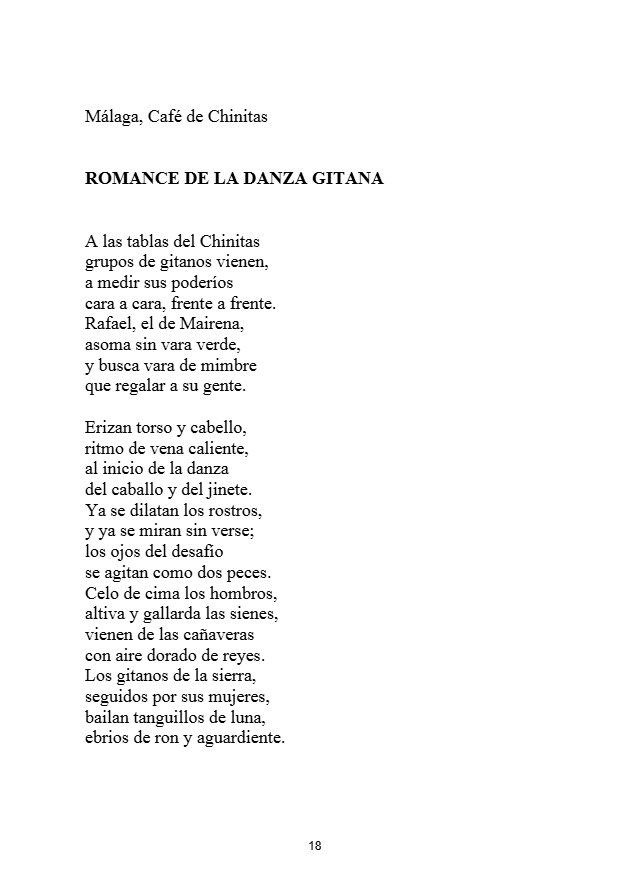

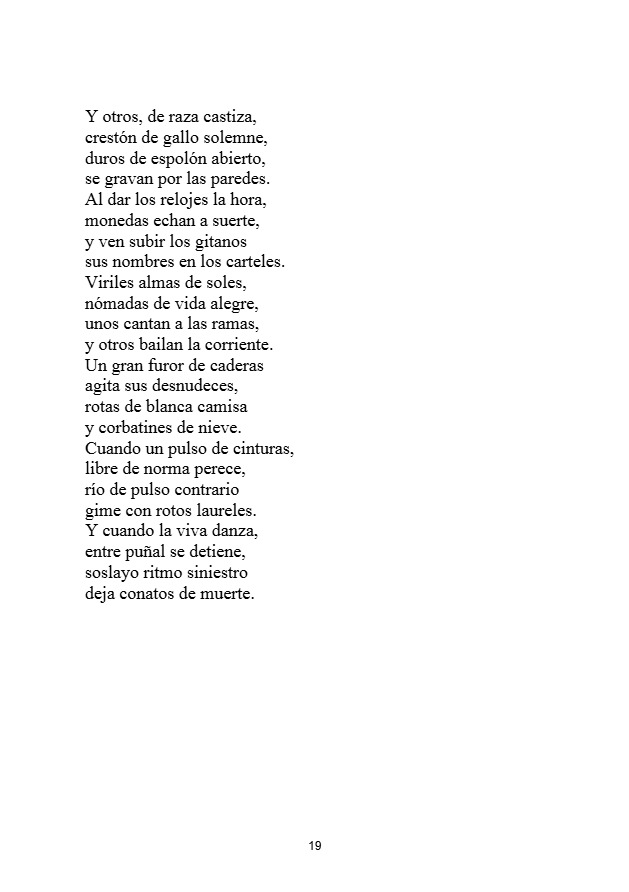

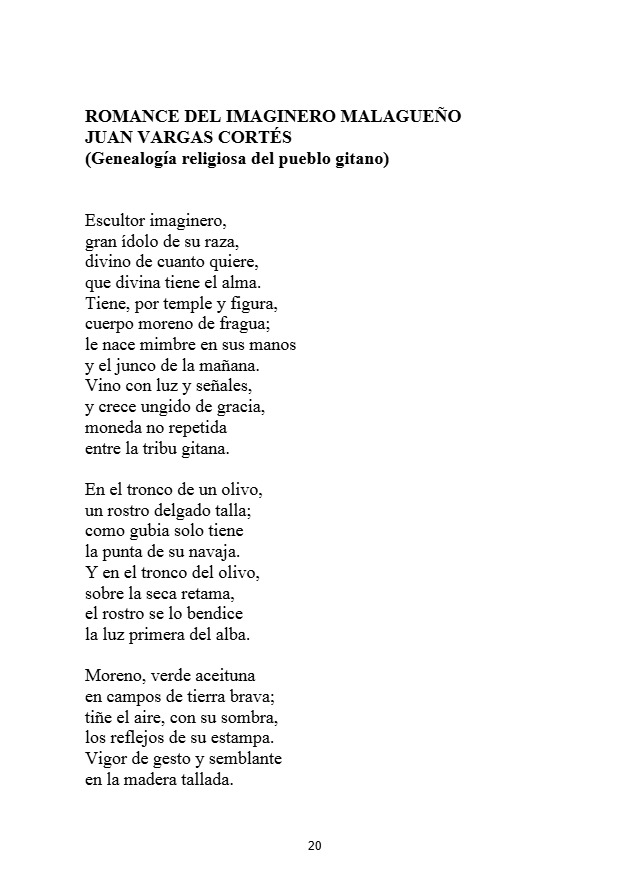

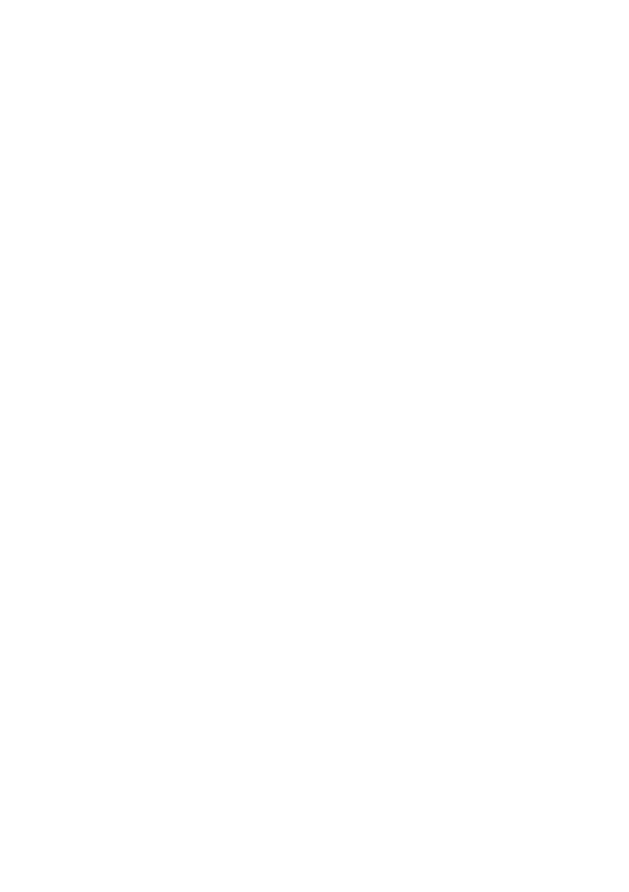
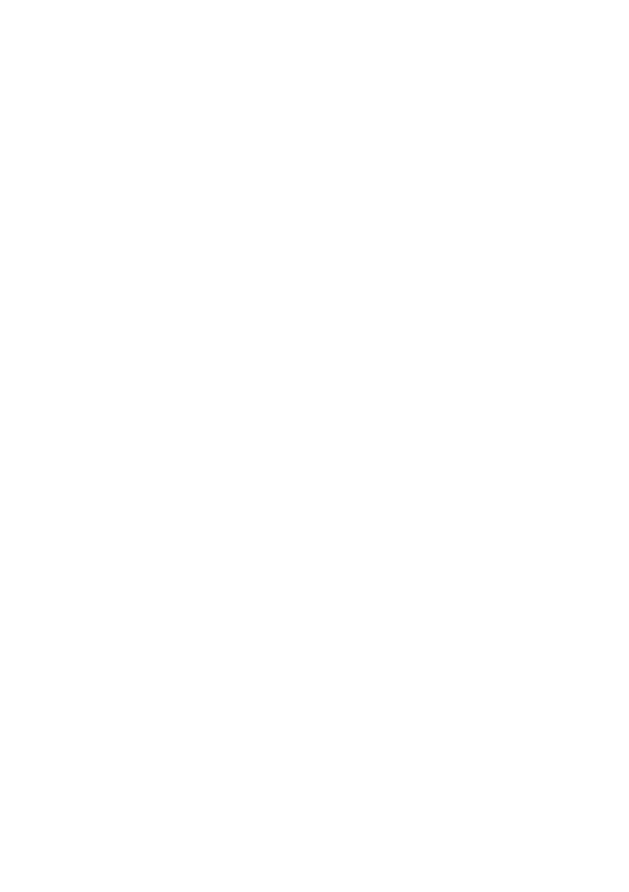

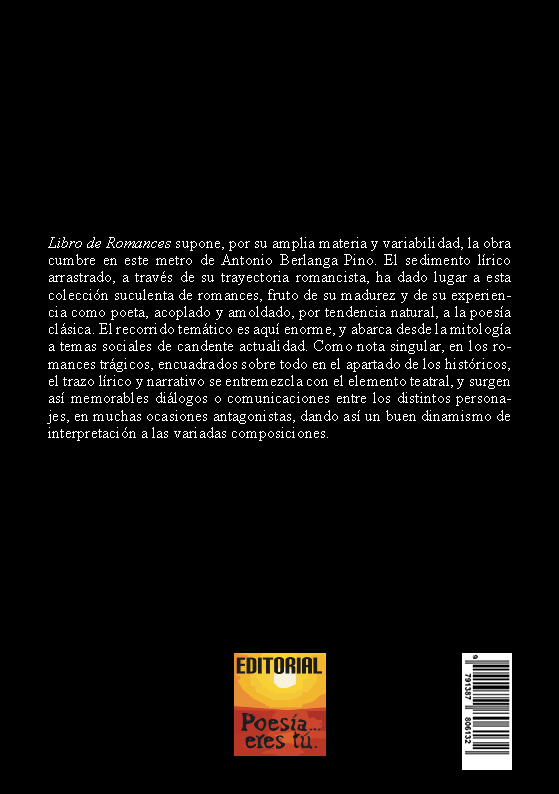
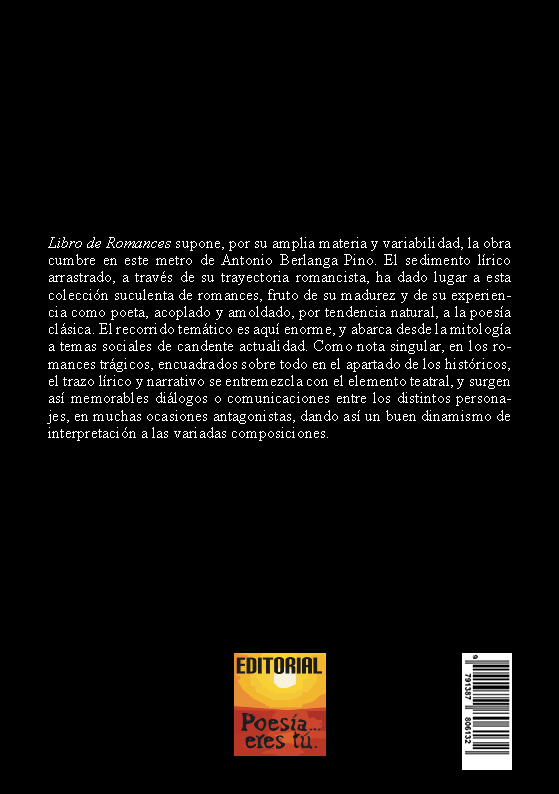
ANÁLISIS
SINOPSIS
“Libro de Romances” constituye un retorno consciente al metro romanceril que Antonio Berlanga Pino identifica como la médula expresionista de la poesía española. El poemario reúne romances organizados en ocho secciones temáticas que dialogan con la tradición lorquiana sin caer en la imitación mecánica: desde los Romances Gitanos que evocan directamente al maestro granadino hasta los Sociales que abordan realidades contemporáneas como la transexualidad, la violencia de género o la homosexualidad.
La obra transita entre lo histórico y lo actual, entre el canto popular y la literatura culta. Los romances dedicados a la Guerra Civil y posguerra española transforman el dolor histórico en sustancia lírica, mientras que los de temática medioambiental, mitológica o costumbrista demuestran la versatilidad del metro para acoger materias diversas. Berlanga consigue ese equilibrio entre narración y lirismo que se propuso como objetivo: mantener el carácter narrativo del romance sin sacrificar la intensidad poética.
INFORME MÉTRICO
El poemario mantiene fidelidad rigurosa a la estructura del romance tradicional: versos octosílabos con asonancia en los pares, dejando libres los impares. Esta métrica, reconocible desde el Siglo de Oro hasta García Lorca, funciona como garantía de continuidad cultural y facilita la musicalidad característica del género.
Berlanga demuestra dominio técnico en el manejo del ritmo trocaico inherente al octosílabo, logrando esa cadencia que vincula el romance con el cante flamenco. Los encabalgamientos están cuidadosamente dosificados para no romper la fluidez melódica. La estructura estrófica varía según el poema: algunos mantienen tiradas largas de versos, mientras otros organizan el material en grupos de cuatro u ocho versos separados por blancos tipográficos.
La asonancia se maneja con soltura: rima en á-a en “Romance de Soledad”, en é-e en “Romance de la Danza Gitana”, en í-o en “Romance del Imaginero Malagueño”. Esta variedad evita la monotonía y permite adaptar la sonoridad al contenido emocional de cada pieza. Los finales de verso privilegian sustantivos y adjetivos antes que verbos, estrategia que refuerza la plasticidad visual característica de Lorca.
DIÁLOGO CON LA TRADICIÓN POÉTICA
El poemario se inscribe en la noble tradición del romancero culto español, línea que atraviesa desde el Siglo de Oro hasta la Generación del 27. Berlanga reconoce explícitamente la influencia lorquiana como puente necesario entre los maestros clásicos y la contemporaneidad. Su gravitación en el universo de García Lorca se manifiesta como asimilación creativa: toma prestados ciertos procedimientos —la metáfora sinestésica, el cromatismo intenso, la personificación de elementos naturales— pero los pone al servicio de una voz reconocible.
La conexión con el “Romancero gitano” lorquiano resulta evidente en la sección inicial, donde gitanos de nombres inventados —Santiago Montoya Reyes, Soledad Cortés Heredia— transitan por paisajes andaluces cargados de símbolos. Sin embargo, Berlanga se distingue por incorporar materias que Lorca no abordó: la memoria histórica de la Guerra Civil con nombres reales como Blas Infante o el mismo García Lorca; la violencia de género contemporánea; las identidades LGBTQ+.
La vinculación con Rafael Alberti aparece en el tratamiento del mar como espacio simbólico, particularmente en “El Cenachero de Málaga”, donde la marinería se convierte en materia lírica. Con los clásicos del XVI-XVII comparte el empleo del romance para narrar episodios históricos, como en los dedicados al Dos de Mayo o la muerte del General Torrijos.
POSICIÓN EN EL PANORAMA ACTUAL
La poesía española contemporánea ha privilegiado formas libres y experimentales, relegando el romance a ejercicios minoritarios o académicos. En este contexto, Berlanga adopta una postura contracorriente: defiende la vigencia del metro tradicional para abordar complejidades del presente sin renunciar a la belleza formal.
Su propuesta se distingue de otros autores que recuperan el romance —como José Carlos Balagué Doménech— en que no busca explícitamente la subversión de narrativas hegemónicas ni enfatiza perspectivas interculturales. Berlanga opta por una actualización temática conservando el espíritu original del género: el romance como vehículo de historias que conmueven, no como artefacto conceptual.
Frente a la poesía confesional dominante en redes sociales y editoriales masivas —Luna Miguel, Sara Búho, Defreds—, Berlanga recupera la impersonalidad relativa del romancero tradicional. Sus personajes funcionan como arquetipos: el gitano perseguido, la monja tentada, el bandolero arrepentido, la mujer maltratada. Esta distancia estética contrasta con el intimismo autoficcional predominante.
El poemario dialoga tangencialmente con la recuperación de memorias históricas silenciadas, tema presente en narrativa española contemporánea pero menos frecuente en poesía métrica. Los romances sobre Blas Infante, García Lorca, la Desbandá de Málaga o los fusilamientos en Álora constituyen aportaciones valiosas a ese ejercicio de memoria poética.
TÉCNICAS LITERARIAS
Berlanga emplea recursos característicos del romance lorquiano adaptados a sensibilidad propia. La metáfora visual predomina: “Santiago Montoya Reyes, / gitano de pura saga, / sale con la red de mimbre / a por los peces del alba”. Los peces no son simples animales sino elementos de un paisaje simbólico donde la pesca se convierte en acto poético.
El cromatismo funciona como marcador emocional: el verde asociado a esperanza o naturaleza, el negro a muerte o duelo, el rojo a sangre o pasión. Esta paleta limitada facilita la creación de atmósferas reconocibles: “Por las orillas del mar / nobles olas de leyenda, / traen, que van empujando, / cinco haces de madera”.
La personificación anima el paisaje convirtiéndolo en testigo activo: “La mar, de lejos, les dice: / bajo la fronda se duerman, / y verán en sueño sus almas, / verdes como rama fresca”. Esta estrategia multiplica las voces del poema sin romper la unidad narrativa.
Los paralelismos sintácticos refuerzan la musicalidad: “Yo, le besé entre las ramas, / él, bajo un ramo de mirtos, / yo, con los labios de fuego, / él, con los labios de brillo”. La repetición estructura el contenido facilitando memorización y oralidad.
El encadenamiento de imágenes sensoriales crea secuencias cinematográficas: “Azabache, carne y ojos, / se viste sencilla y pobre; / su melancolía tiene / un dejo de ruiseñores”. La acumulación produce efecto de totalidad descriptiva.
La elipsis narrativa concentra acción en momentos culminantes: “cinco disparos ya suenan / que pronto sesgan la vida”. Berlanga evita explicaciones moralizantes dejando que los hechos hablen por sí mismos.
COMPARATIVA CON AUTORES CONTEMPORÁNEOS
Frente a la poesía procesual de Luna Miguel o Alana S. Portero, centrada en deconstrucción identitaria y fluidez genérica, Berlanga opta por personajes definidos en contextos concretos. Su tratamiento de la transexualidad en “Romance del Transexual Femenino” mantiene estructura narrativa tradicional: transformación como viaje de niño a mujer con inicio, desarrollo y resolución.
Con Laura Ramos y su exploración de mundos imaginarios, Berlanga comparte construcción de geografías simbólicas —la Andalucía mítica— pero difiere en el tratamiento: donde Ramos inventa cosmologías particulares, Berlanga ancla sus romances en topografías reconocibles: Málaga, Granada, Sevilla, Álora.
La distancia es mayor con poetas de experimentación formal como Juan Bernier o los herederos de las vanguardias. Berlanga rechaza explícitamente la “experimentación formal desmedida” reivindicando recursos expresivos de la tradición métrica española.
Con Gloria Fuertes, a quien la editorial también publica, comparte preocupación social y lenguaje accesible, aunque Fuertes cultiva verso libre con giros coloquiales mientras Berlanga mantiene rigor métrico culto.
En el ámbito específico del romance, José Carlos Balagué Doménech representa una línea de subversión ideológica explícita y crítica de narrativas hegemónicas. Berlanga, más cercano a Lorca y Alberti, busca continuidad antes que ruptura: honrar la tradición actualizándola sin desnaturalizarla.
SIMBOLISMOS
El gitano funciona como símbolo múltiple: representa la marginación social, la libertad amenazada por el orden establecido, la conexión con fuerzas telúricas. Santiago Montoya Reyes, Soledad Cortés Heredia encarnan esa tensión entre gracia natural y represión institucional.
La luna aparece como testigo de acontecimientos nocturnos, asociada a fertilidad, muerte, deseo erótico. En “Muerte de Federico García Lorca”: “Se vio la luna en el cielo / fluir en círculo de plata”. La luna lorquiana —amenazadora, cómplice— pervive en Berlanga.
El agua —mar, río, fuente— simboliza límite entre mundos, espacio de encuentros y separaciones. En “Romance de Soledad” la protagonista busca el mar como liberación; en la Desbandá de Málaga, el agua divide territorio de refugio y persecución.
Los colores funcionan como correlatos emocionales: el verde vinculado a vida, esperanza, juventud; el negro a muerte, duelo, represión; el rojo/carmesí a sangre derramada, violencia, pasión. Esta codificación cromática facilita la creación de atmósferas reconocibles.
La Guardia Civil representa el poder represor, fuerza que interrumpe la libertad gitana o campesina. Herencia directa del “Romance de la Guardia Civil Española” lorquiano, donde los guardias encarnan el orden que destruye lo vital.
Flores y plantas —clavel, rosa, jazmín, adelfa— operan como marcadores de belleza amenazada o destruida. Las “siete rosas desangradas” en “Muerte de la Maltratada” convierten heridas en jardín macabro.
Los caballos simbolizan virilidad, libertad, impulso vital. En romances de bandoleros o guerrilleros, la jaca torda representa autonomía del sujeto frente a fuerzas represoras.
Elementos arquitectónicos —torres, puertas, muros— marcan límites entre espacios de libertad y encierro. El Castillo de Álora donde fusilan a sesenta hombres se convierte en símbolo de represión franquista.
IMPACTO DE LA ESTRUCTURA
La organización en ocho secciones temáticas permite recorrido gradual que va de lo mítico-costumbrista hacia lo histórico-testimonial, concluyendo con lo social-contemporáneo. Esta arquitectura sugiere continuidad entre tradición y presente: los mismos patrones —amor frustrado, violencia institucional, marginación— atraviesan épocas distintas.
La alternancia entre romances breves y extensos regula el ritmo de lectura evitando fatiga métrica. Poemas largos como “Muerte de Federico García Lorca” se compensan con piezas más condensadas. Los blancos tipográficos dentro de algunos romances generan pausas dramáticas, subrayando momentos culminantes.
La progresión temática desde lo gitano-lorquiano hacia lo social-contemporáneo sugiere trayectoria: el poemario comienza reconociendo deudas con la tradición para después ejercer autonomía abordando materias propias. Esta estrategia legitima la voz del autor: primero demuestra dominio del canon, luego se autoriza a innovar contenidos.
La inclusión de romances históricos —Guerra de Independencia, muerte de Torrijos, Guerra Civil— entre secciones de temática atemporal produce efecto de continuidad histórica: España como territorio de violencias recurrentes donde los mismos dramas se repiten con distintos actores.
Los paratextos —prólogo de Javier Pérez-Ayala, nota del autor— enmarcan la lectura orientando interpretación: no se trata de nostalgia sino de reivindicación del romance como forma viva capaz de acoger contemporaneidad.
ESTRUCTURA EN TEMAS Y SECUENCIAS
El poemario se organiza en ocho secciones que funcionan como movimientos de una sinfonía temática:
Romances Gitanos abre estableciendo filiación lorquiana directa. Los personajes —Santiago Montoya, Soledad Cortés, el imaginero Juan Vargas— habitan un mundo de símbolos reconocibles: persecución policial, deseo frustrado, arte popular. Esta sección sienta las bases estéticas del libro.
Místico-Carnales explora tensión entre espiritualidad y carnalidad en figuras como San Sebastián o monjas tentadas. El tratamiento del martirio como experiencia sensorial —”Veinte puntadas de bronce / bordan su cuerpo de piedra”— vincula sufrimiento místico con erotismo reprimido.
Costumbristas recupera tipos populares andaluces: el cenachero malagueño, las damiselas del puente. Estos personajes encarnan oficios y modos de vida amenazados por modernización, convirtiendo el romance en archivo de memoria colectiva.
Medioambientales aborda destrucción de naturaleza mediante fábulas: el ruiseñor y el olmo, los leñadores. La personificación de árboles y animales los convierte en sujetos con voz propia que reclaman contra depredación humana.
Decimonónicos reconstruye episodios del XIX español: Dos de Mayo, fusilamientos del Tres de Mayo, muerte del General Torrijos. Berlanga se apropia de iconografía patriótica —Goya, resistencia contra franceses— reescribiéndola en metro romanceril.
Romances de la Guerra y Posguerra constituye el núcleo testimonial más potente: Blas Infante, García Lorca, Desbandá, fusilamientos en Álora, guerrilla de los Pataletes. Estos poemas transforman memoria histórica local en sustancia lírica universal: el romance como vehículo de preservación contra olvido.
Mitológicos reescribe mitos clásicos —Narciso, Cupido— en clave andaluza contemporánea. La actualización de arquetipos grecolatinos mediante lenguaje romanceril produce efecto de simultaneidad temporal: los mitos siguen vivos en geografías concretas.
Sociales cierra el poemario abordando realidades contemporáneas: transexualidad, homosexualidad, violencia de género, bandolerismo. Esta sección demuestra la tesis del autor: el romance sirve para hablar del presente sin traicionar su naturaleza formal.
La secuenciación responde a lógica acumulativa: cada sección amplía el radio temático manteniendo coherencia formal. El trayecto va del mito intemporal hacia la historia documentada, de lo colectivo arquetípico hacia experiencias individuales contemporáneas. Esta estructura sugiere que el romance, lejos de ser fósil literario, constituye forma viva capaz de metabolizar cualquier materia poética.