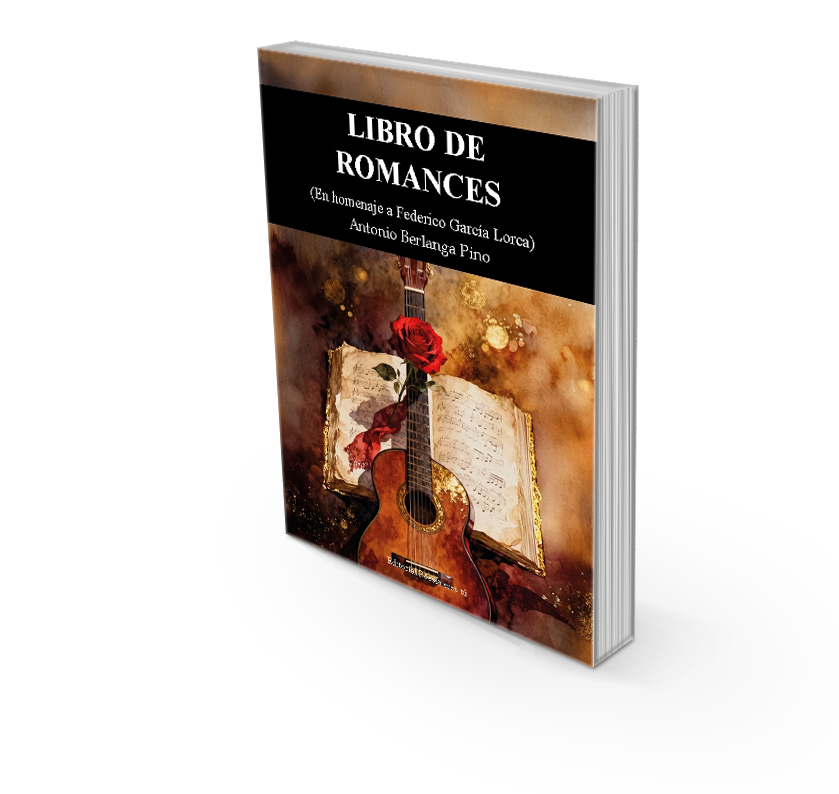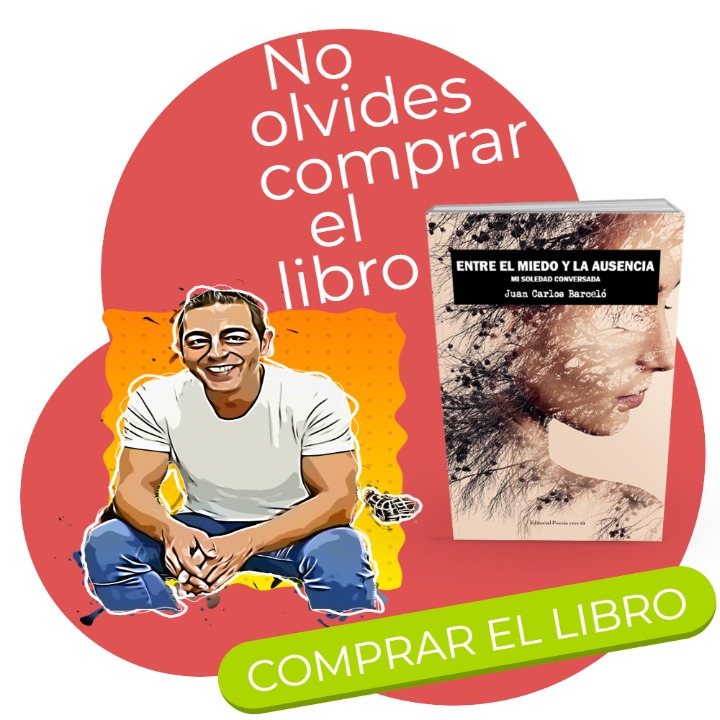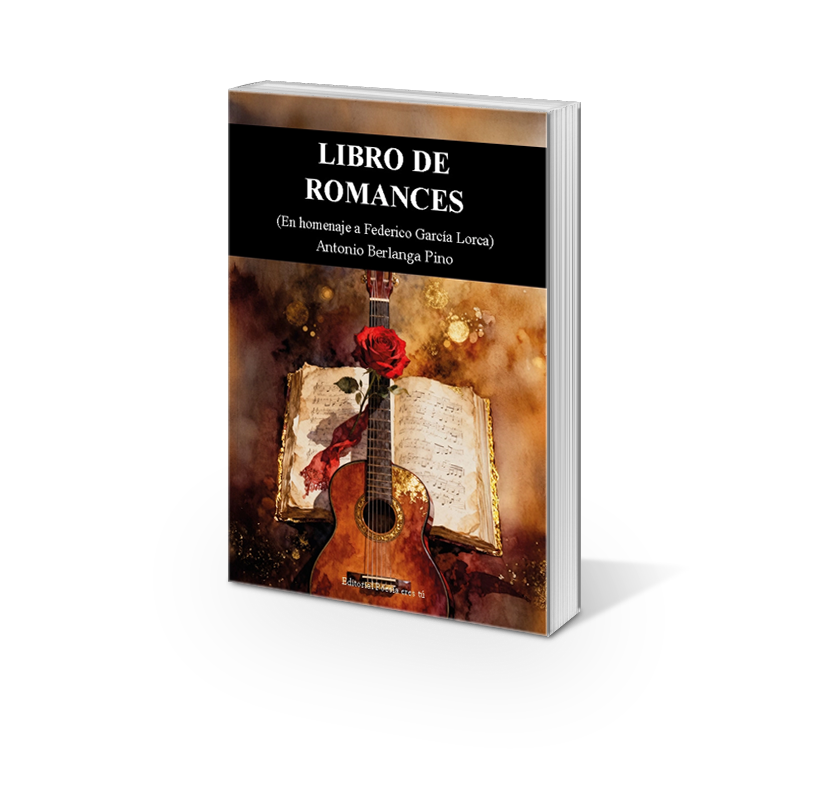Olivares Tomás, Ana María. «EL HOMENAJE PRODUCTIVO: ANTONIO BERLANGA PINO Y SU DIÁLOGO CON FEDERICO GARCÍA LORCA». Zenodo, 11 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17328842
EL DIÁLOGO POÉTICO COMO TÉCNICA NARRATIVA EN EL ROMANCERO CONTEMPORÁNEO
Ensayo sobre polifonía y dinamismo dramático en Antonio Berlanga Pino
INTRODUCCIÓN
El diálogo constituye técnica narrativa fundamental del romancero español desde orígenes medievales. Los romances tradicionales alternaban sistemáticamente narración en tercera persona con intercambios dialógicos entre personajes, generando dinamismo dramático que facilitaba transmisión oral. Esta estructura heterogénea —voz narrativa impersonal interrumpida por voces personales de protagonistas— distingue romance de otras formas líricas donde predomina monólogo del yo poético.
Antonio Berlanga Pino recupera esta técnica dialógica en “Libro de Romances (En homenaje a Federico García Lorca)” (2025), poemario donde diálogos aparecen sistemáticamente como estrategia de dinamización narrativa. Gitanos hablan con guardias civiles, guerrilleros con víctimas de secuestro, amantes se interrogan, García Lorca dialoga con muerte personificada, árboles advierten a pájaros heridos. Esta multiplicación de voces genera polifonía dentro de métrica homogénea —octosílabo asonantado sostenido sin variaciones— sin romper unidad formal del romance.
Este ensayo examina uso sistemático de diálogos en romances berlanguianos comparándolo con técnicas dialógicas del romancero tradicional y poesía dramática del Siglo de Oro. Analiza cómo multiplicación de voces dentro de estructura métrica rígida genera tensión productiva entre heterogeneidad discursiva y homogeneidad prosódica. Establece paralelos con teatro lírico barroco y monólogo dramático anglosajón (Robert Browning), demostrando que diálogo poético constituye tradición transnacional que atraviesa siglos.
La hipótesis central es que diálogo en romance contemporáneo cumple triple función: narrativa (avanza acción mediante intercambio verbal), caracterológica (revela psicología de personajes mediante habla directa), performativa (genera dramaticidad que facilita oralización). Berlanga actualiza arsenal técnico del romancero tradicional aplicándolo a materias contemporáneas —memoria histórica, identidades LGBTQ+, violencia de género— demostrando vigencia de forma clásica para vehicular contenidos actuales.
- EL DIÁLOGO EN EL ROMANCERO TRADICIONAL: PRECEDENTES MEDIEVALES
1.1. Romances-diálogo: Drama sin escenario
La clasificación académica del romancero tradicional distingue “romances-diálogo” como categoría específica donde estilo es “enteramente dramático” y construcción se basa “solo con el diálogo”. Ejemplo paradigmático es La dama y el pastor, donde “cada elemento del paisaje o de la descripción de los personajes, se nos revela a través del diálogo que ambos mantienen”.
Esta construcción dialógica radical convierte romance en drama sin escenario: personajes se definen mediante intercambio verbal sin intervención descriptiva del narrador. La técnica anticipa monólogo dramático que Robert Browning perfeccionaría en siglo XIX, aunque romance medieval privilegia diálogo (dos voces) sobre monólogo (voz única ante audiencia silenciosa).
El “Romance del enamorado y la muerte” exhibe alternancia entre narración y diálogo que estructura poema en tres movimientos. Primera parte: narrador en primera persona describe sueño y aparición de Muerte; luego diálogo enamorado-Muerte. Segunda parte: narrador en primera persona narra búsqueda de amada; luego diálogo enamorado-amante. Tercera parte: narrador en tercera persona cierra; sentencia final de Muerte en estilo directo.
Esta arquitectura tripartita —narración/diálogo/narración/diálogo/narración/sentencia— genera ritmo cinematográfico avant la lettre: montaje alternado entre planos objetivos (narrador externo) y planos subjetivos (voces de personajes). El lector/oyente experimenta acontecimientos simultáneamente desde fuera (perspectiva narrativa) y desde dentro (perspectiva dialógica).
1.2. Funciones del diálogo en romancero viejo
El diálogo en romancero tradicional cumple cuatro funciones documentadas por crítica académica:
Función narrativa: Diálogo avanza acción mediante intercambio verbal. En Romance del conde Arnaldos, encuentro entre conde y marinero se resuelve mediante preguntas y respuestas que estructuran trama.
Función caracterológica: Habla directa revela psicología sin descripciones explícitas. En romances fronterizos moros-cristianos, cada personaje se define mediante dicción específica: moro cortés, cristiano agresivo, dama ambigua.
Función dramática: Alternancia narración/diálogo genera dinamismo que facilita memorización y recitado oral. Cambios de voz previenen monotonía característica de narrativa pura.
Función performativa: Diálogos habilitan interpretación escénica: recitador puede modular voz según personaje, transformando lectura en performance teatral.
Estas cuatro funciones operan simultáneamente en romances tradicionales mejor logrados, generando complejidad narrativa comparable a drama teatral dentro de restricciones métricas del octosílabo asonantado.
1.3. Tipología de intercambios dialógicos
Los romances tradicionales exhiben tres tipos de intercambios dialógicos:
Diálogo simétrico: Dos personajes de estatus comparable intercambian réplicas equivalentes. La dama y el pastor ejemplifica simetría donde dama corteja pastor que resiste, invirtiendo jerarquías sociales mediante igualdad verbal.
Diálogo asimétrico: Personajes de estatus desigual intercambian réplicas donde desbalance de poder se manifiesta mediante extensión y autoridad de intervenciones. Rey interroga brevemente; súbdito responde extensamente justificándose.
Diálogo fragmentario: Intercambio incompleto donde una voz interroga sin recibir respuesta o respuesta se elide. Romance del conde Arnaldos cierra con pregunta del conde sin respuesta explícita del marinero, generando ambigüedad interpretativa.
Esta tipología permite analizar funcionamiento dramático de romances: simetría genera tensión erótica (cortejo), asimetría refleja jerarquías sociales (autoridad), fragmentación produce enigma (misterio).
- DIÁLOGO POÉTICO EN EL SIGLO DE ORO: TEATRO LÍRICO Y POESÍA DRAMÁTICA
2.1. Lope de Vega y la comedia dialogada en verso
El teatro del Siglo de Oro español constituye forma dialógica por excelencia donde totalidad del texto se construye mediante intercambio verbal entre personajes. Lope de Vega codifica comedia nueva mediante diálogos en verso octosílabo (redondillas, quintillas) y endecasílabo (tercetos, octavas reales).
Los hermanos Machado (Manuel y Antonio), dramaturgos del siglo XX que intentaron recuperar teatro en verso, reflexionaron sobre naturaleza del diálogo teatral. Señalaron que en comedia del Siglo de Oro “el diálogo suele carecer de la tercera dimensión” porque personajes hablan más para audiencia que entre ellos. Esta artificiosidad —personajes conscientes de ser observados— distingue diálogo teatral de diálogo novelístico naturalista.
El romance dialogado comparte esta artificiosidad: personajes hablan sabiendo que comunidad de oyentes escucha, generando retórica performativa antes que conversación naturalista. Esta conciencia de audiencia explica elocuencia de personajes humildes (pastores que filosofan, gitanos que versifican) inverosímil en términos realistas pero funcional en términos poéticos.
2.2. Calderón y el soliloquio lírico
Pedro Calderón de la Barca perfecciona soliloquio lírico donde personaje dialoga consigo mismo o con entidades abstractas personificadas. En La vida es sueño, Segismundo pronuncia monólogos filosóficos que funcionan como diálogos internos: razón versus pasión, libertad versus destino.
Esta técnica anticipa monólogo dramático romántico donde hablante se dirige a interlocutor silencioso o ausente. Calderón construye “máscaras dramáticas” —personajes que vehiculan reflexiones del dramaturgo sin identificarse con él— técnica que Browning sistematizará dos siglos después.
La lírica barroca española privilegia temas morales expresados mediante antítesis, paradojas, hipérboles. El amor se presenta como “conflicto íntimo” que genera sufrimiento expresado mediante “metáforas hiperbólicas y antítesis (frío/calor, noche/día, paz/guerra)”. Esta retórica de contrarios estructura diálogos amorosos donde amantes se interrogan sobre naturaleza contradictoria del deseo.
2.3. Quevedo y el diálogo satírico
Francisco de Quevedo cultiva diálogo satírico donde intercambio verbal vehicula crítica social mediante ironía. Sus Sueños construyen encuentros dialógicos entre narrador y personajes alegóricos (Muerte, Diablo, Mundo) que permiten denuncia de vicios contemporáneos.
Esta tradición de diálogo moralizante atraviesa literatura española desde Danza de la Muerte medieval hasta sainetes dieciochescos, demostrando que intercambio verbal constituye vehículo privilegiado de sátira. El diálogo permite confrontación de perspectivas donde ninguna voz monopoliza verdad, generando relativismo irónico.
III. MONÓLOGO DRAMÁTICO ANGLOSAJÓN: ROBERT BROWNING Y LA MÁSCARA POÉTICA
3.1. Origen y características del dramatic monologue
El monólogo dramático constituye técnica poética donde poeta “asume la personalidad de un personaje histórico o ficcional ya desaparecido, y le da voz en primera persona, confundiéndose con él”. Robert Browning (1812-1889) perfecciona género en volúmenes Men and Women (1845) y Dramatis Personae (1864).
Robert Langbaum, teórico fundamental del género, explica que monólogo dramático emerge “en un momento de crisis de identidad que tiene lugar a finales del Romanticismo”. El yo lírico romántico —confesional, autobiográfico— entra en crisis, generando necesidad de “máscaras dramáticas” que permitan distanciamiento irónico.
Características formales del monólogo dramático según Browning:
Hablante dramático: Poeta crea personaje distinto de sí mismo que habla en primera persona. Narrador queda “separado del poeta”.
Audiencia silenciosa: Personaje se dirige a interlocutor implícito que no habla pero cuya presencia condiciona discurso.
Revelación indirecta: Psicología del hablante se revela mediante lo que dice y cómo lo dice, no mediante descripción autorial.
Objetividad moral: Poeta “evita el juicio moral a favor de la presentación directa del personaje”; lector construye propio juicio.
Esta técnica influye profundamente en poesía moderna: T.S. Eliot, Ezra Pound, Jaime Gil de Biedma cultivan monólogo dramático como estrategia de despersonalización lírica.
3.2. “My Last Duchess”: Análisis de caso
“Mi última duquesa” (1842) de Browning constituye ejemplo paradigmático del género. Duque de Ferrara habla con enviado de futura esposa mostrándole retrato de esposa anterior, muerta en circunstancias sospechosas. Monólogo revela gradualmente monstruosidad psicológica del duque: celos patológicos, autoritarismo, probable asesinato.
La maestría técnica reside en revelación indirecta: lector infiere crimen que duque nunca confiesa explícitamente. El hablante se auto-incrimina sin conciencia de hacerlo, generando ironía dramática donde audiencia sabe más que personaje.
Esta técnica resulta aplicable al romance dialogado: personajes se revelan mediante habla sin necesidad de descripción psicológica autorial. Berlanga explota esta posibilidad construyendo diálogos donde antagonistas se auto-caracterizan mediante dicción específica.
3.3. Diferencias entre monólogo dramático y diálogo romanceril
Aunque ambas técnicas comparten dramaticidad, difieren estructuralmente:
Monólogo dramático privilegia voz única que habla extensamente ante interlocutor silencioso. El poema construye psicología compleja de hablante mediante acumulación de detalles reveladores.
Diálogo romanceril alterna voces múltiples que intercambian réplicas breves. El poema genera tensión mediante confrontación de perspectivas antes que mediante profundización psicológica de voz única.
Esta diferencia refleja tradiciones culturales divergentes: poesía anglosajona privilegia introspección psicológica; romance español favorece dramaticidad externa.
- DIÁLOGOS EN “LIBRO DE ROMANCES” DE BERLANGA: ANÁLISIS TEXTUAL
4.1. “Romance de Soledad”: Diálogo como súplica
En este romance, protagonista suplica a jinete: “¡Llevadme, por Dios, llevadme! / alado de pluma el trote”. La voz lírica responde interrogando: “Soledad, qué es lo que buscas, / loca de hiel y arrebato?”. Este intercambio establece relación asimétrica: Soledad suplica desesperadamente; jinete interroga distanciado.
La súplica repetida (“¡Llevadme, por Dios, llevadme!”) genera urgencia mediante anáfora. El imperativo duplicado estructura ruego que exige respuesta inmediata. Sin embargo, jinete no accede sino que cuestiona motivaciones, prolongando tensión dramática.
Este patrón reproduce estructura de romances tradicionales donde dama solicita favor (amor, rescate, protección) que varón concede o niega tras interrogatorio. El diálogo vehicula negociación erótica o social donde poder se distribuye asimétricamente entre interlocutores.
4.2. “Romance del Imaginero Malagueño”: Prosopopeya dialógica
Berlanga construye diálogo entre escultor y rostro tallado que cobra voz: “Cincela mi efigie toda / con los rasgos de tu casa, / los negros tirabuzones / cayendo sobre la espalda”. La escultura habla al artista dictando cómo debe completarla.
Esta prosopopeya —objeto inanimado que habla— constituye técnica habitual del romancero tradicional donde elementos naturales (río, viento, luna) dialogan con humanos. Berlanga actualiza recurso aplicándolo a relación artista-obra: madera dicta al escultor en vez de obedecer pasivamente voluntad creadora.
El diálogo invierte jerarquía esperada: normalmente artista impone forma a materia inerte; aquí materia exige forma específica a artista. Esta inversión sugiere autonomía de obra artística respecto a intención autorial, tema meta-poético que reflexiona sobre naturaleza de creación.
4.3. “Romance del Ruiseñor y el Olmo”: Diálogo ecológico
Árbol advierte a pájaro herido: “¡Arriba, pronto tu vuelo! / y agita y mueve las alas, / vendrá el leador temido, / sin corazón y sin alma”. El olmo aconseja al ruiseñor que huya antes que lleguen taladores. Pájaro responde (elípticamente, sin reproducir palabras exactas) permaneciendo junto a árbol condenado.
Este diálogo humaniza relación ecológica entre árbol y pájaro, convirtiendo simbiosis natural en vínculo afectivo. El olmo funciona como mentor que protege al vulnerable sabiendo que él mismo será derribado. La metáfora política resulta transparente: taladores representan represión franquista; olmo y ruiseñor simbolizan víctimas solidarias.
La estructura dialógica permite alegoría sin explicación autorial: lector infiere significado político mediante intercambio verbal sin necesidad de glosa moralizante. Esta economía expresiva reproduce estrategia del romancero tradicional que sugiere antes que explicita.
4.4. “Partida de los Pataletes”: Diálogo amoroso shakespeariano
Guerrillero Juan dialoga con mocita secuestrada que declara amor prohibido: “Si eres Juan de mi delirio, / Romeo que me lastima, / ámame, que no me importa / señalarme de por vida”. Él responde: “¡Julieta de mis pesares! / mi verdadera agonía, / muerte que dar a mi muerte / fruto y pasión sin semilla”.
La alusión explícita a Romeo y Julieta establece paralelo entre tragedia shakespeariana y drama guerrillero andaluz. El diálogo reproduce estructura de amor cortés donde dama toma iniciativa declarándose; varón responde con retórica amorosa elaborada.
Sin embargo, contexto subvierte convenciones del género: amor surge entre captor y cautiva, relación moralmente ambigua que dialoga implícitamente con síndrome de Estocolmo. Berlanga no resuelve ambigüedad moral mediante juicio autorial; presenta diálogo permitiendo que lector construya interpretación propia.
Esta estrategia reproduce objetividad moral del monólogo dramático browniano: poeta presenta sin juzgar, trasladando responsabilidad interpretativa a audiencia.
4.5. “Muerte de Federico García Lorca”: Diálogo con la muerte
García Lorca dialoga con muerte personificada: “Oh, muerte, mi compañera, / muerte morena y gitana, / tu silbo, toque a toque, / en los girones del alma”. Este monólogo interior —diálogo con entidad abstracta— reproduce técnica calderoniana del soliloquio lírico.
Berlanga pone en boca de Lorca versos que podrían provenir del Romancero gitano: “muerte morena y gitana” recupera imaginario lorquiano sin caer en imitación mecánica. El poeta fusilado habla con voz propia reconocible, demostrando que Berlanga domina técnica de la máscara dramática: construye personaje distinto de sí mismo que habla coherentemente según idiolecto propio.
La muerte responde mediante “silbo” —sonido no verbal que Lorca interpreta como mensaje. Este diálogo asimétrico —humano verbaliza, muerte susurra— genera tensión entre elocuencia víctima y mutismo del verdugo personificado.
- POLIFONÍA Y UNIDAD FORMAL: TENSIÓN PRODUCTIVA
5.1. Heterogeneidad discursiva versus homogeneidad métrica
Los romances de Berlanga generan tensión productiva entre heterogeneidad discursiva (múltiples voces con idiolectos distintos) y homogeneidad métrica (octosílabo asonantado sostenido sin variaciones). Esta tensión reproduce dialéctica fundamental del romance tradicional: forma única vehicula contenidos diversos.
Heterogeneidad discursiva se manifiesta mediante marcadores de registro: gitanos hablan con dicción popular (“¡Ay, qué pena!”), intelectuales con léxico culto (“efigie”, “atalaya”), víctimas con retórica del lamento (“gemidos heladores”). Cada personaje exhibe habla característica que lo distingue socialmente.
Homogeneidad métrica impone restricción unificadora: todos los personajes deben ajustar habla al octosílabo asonantado independientemente de registro. Esta imposición métrica genera artificiosidad productiva: personajes humildes hablan con elocuencia improbable en términos realistas pero funcional en términos poéticos.
La tensión entre heterogeneidad y homogeneidad previene tanto dispersión anárquica (cada voz con métrica propia generaría caos formal) como monotonía uniformizadora (voz única sin variaciones generaría tedio). El romance dialogado equilibra unidad y diversidad mediante alternancia regulada de voces dentro de estructura métrica constante.
5.2. Identificación de voces sin marcadores tipográficos
Berlanga no utiliza marcadores tipográficos convencionales del diálogo teatral (guiones, nombres de personajes, didascalias). Los cambios de voz se señalan mediante transiciones sintácticas y deícticos verbales: paso de tercera persona narrativa a primera persona dialógica.
Ejemplo de “Romance de Soledad”:
Soledad va por el monte
buscando al jinete oscuro.
“¡Llevadme, por Dios, llevadme!”
—clama con acento duro—.
El primer verso narra en tercera persona; tercer verso cita habla directa en primera persona sin marcador gráfico más que comillas; cuarto verso retorna a narración mediante acotación (“clama con acento duro”).
Esta ausencia de marcadores tipográficos reproduce estrategia del romancero tradicional oral donde cambios de voz se señalaban mediante modulación vocal del recitador. El lector contemporáneo debe inferir quién habla mediante contexto sintáctico, operación cognitiva que activa atención más que lectura pasiva facilitada por guiones teatrales.
5.3. Funciones del diálogo en Berlanga
Los diálogos berlanguianos cumplen las cuatro funciones documentadas en romancero tradicional:
Función narrativa: Diálogo avanza acción. En “Partida de los Pataletes”, intercambio amoroso entre Juan y mocita secuestrada desarrolla trama sin necesidad de narración explícita.
Función caracterológica: Habla directa revela psicología. En “Romance del Imaginero Malagueño”, escultura que dicta al artista caracteriza relación creador-obra sin descripción autorial.
Función dramática: Alternancia narración/diálogo genera dinamismo. “Romance de Soledad” alterna sistemáticamente entre voz narrativa objetiva y voces dialógicas subjetivas, previniendo monotonía.
Función performativa: Diálogos habilitan interpretación escénica. Recitador puede modular voz según personaje, transformando lectura en performance teatral.
Berlanga actualiza arsenal técnico del romancero tradicional aplicándolo a materias contemporáneas, demostrando vigencia de forma clásica para vehicular contenidos actuales.
- PARALELOS CON TEATRO LÍRICO Y MONÓLOGO DRAMÁTICO
6.1. Romance dialogado como teatro sin escenario
El romance dialogado de Berlanga funciona como “teatro sin escenario”: acción dramática se desarrolla mediante intercambio verbal sin necesidad de representación física. Esta característica vincula género con tradición del teatro leído —obras dramáticas concebidas para lectura antes que para representación— cultivado por autores románticos y simbolistas.
Los hermanos Machado reflexionaron sobre esta dimensión teatral del diálogo poético, señalando que “el comediógrafo actual puede alcanzar una clara conciencia del diálogo” aprovechando tradición lírica española. Berlanga demuestra vigencia de esta intuición: sus romances funcionan como escenas dramáticas condensadas donde personajes se definen mediante habla.
La diferencia crucial entre romance dialogado y teatro convencional reside en economía expresiva: romance condensa en ochenta versos lo que drama desarrollaría en tres actos. Esta condensación obliga a elipsis narrativa que lector debe completar imaginativamente.
6.2. Berlanga y Browning: Convergencias transculturales
Aunque separados por siglo y medio y tradiciones nacionales distintas, Berlanga y Browning comparten estrategia fundamental: construcción de máscaras dramáticas que permiten ventriloquia poética. Ambos crean personajes distintos de sí mismos que hablan coherentemente según idiolecto propio.
Convergencias:
- Objetividad moral: presentan sin juzgar, trasladando responsabilidad interpretativa a audiencia.
- Revelación indirecta: psicología se infiere mediante habla, no mediante descripción autorial.
- Ironía dramática: audiencia sabe más que personajes, generando distanciamiento crítico.
Divergencias:
- Browning privilegia monólogo (voz única extensa); Berlanga favorece diálogo (voces múltiples breves).
- Browning explora psicología patológica (duque asesino, obispo corrupto); Berlanga documenta víctimas históricas (Lorca fusilado, gitanos perseguidos).
- Browning escribe verso libre con encabalgamientos; Berlanga mantiene octosílabo asonantado riguroso.
Estas convergencias y divergencias demuestran que diálogo poético constituye técnica transnacional que cada tradición adapta según sensibilidad propia.
6.3. Límites del dialogismo: Riesgo de fragmentación
La multiplicación de voces dentro de poemario puede generar fragmentación donde libro pierde unidad orgánica convirtiéndose en antología de escenas dispersas. Berlanga enfrenta este riesgo: “Libro de Romances” incluye más de cuarenta composiciones con personajes distintos, generando sensación de catálogo antes que de arquitectura unitaria.
Sin embargo, tres factores mitigan fragmentación:
Unidad métrica: Octosílabo asonantado sostenido a lo largo de ciento veinticinco páginas genera coherencia formal que compensa diversidad temática.
Unidad geográfica: Andalucía —particularmente Málaga y Granada— funciona como escenario recurrente que vincula episodios dispersos.
Unidad temática: Marginación y represión atraviesan poemario: gitanos perseguidos, homosexuales apaleados, víctimas de franquismo, transexuales discriminados comparten condición de excluidos.
Estos tres factores —métrica, geografía, tema— construyen unidad subyacente que previene que multiplicación de voces genere dispersión absoluta.
VII. CONCLUSIONES: VIGENCIA DEL DIÁLOGO POÉTICO
7.1. Síntesis de hallazgos
Este ensayo ha demostrado que uso sistemático de diálogos en “Libro de Romances” de Berlanga constituye recuperación consciente de técnica narrativa fundamental del romancero tradicional. Los diálogos cumplen funciones narrativa, caracterológica, dramática y performativa documentadas en romance medieval, demostrando continuidad técnica a través de siete siglos.
La comparación con poesía dramática del Siglo de Oro —teatro lírico de Lope y Calderón, soliloquio barroco— y monólogo dramático anglosajón —Browning, Tennyson— revela que diálogo poético constituye técnica transnacional cultivada por tradiciones diversas.
Berlanga actualiza arsenal técnico heredado aplicándolo a materias contemporáneas: memoria histórica, identidades LGBTQ+, violencia de género. Esta actualización demuestra que forma clásica puede vehicular contenidos actuales sin anacronismo, cuestionando hegemonía del verso libre en poesía contemporánea.
7.2. Polifonía versus unidad: Dialéctica del romance dialogado
La tensión productiva entre heterogeneidad discursiva (múltiples voces con idiolectos distintos) y homogeneidad métrica (octosílabo asonantado constante) genera dialéctica que caracteriza romance dialogado. Esta dialéctica previene tanto dispersión anárquica como monotonía uniformizadora, equilibrando unidad formal y diversidad expresiva.
El romance dialogado demuestra que polifonía —concepto bajtiniano habitualmente aplicado a novela— puede operar también en poesía lírica mediante alternancia de voces dentro de estructura métrica rígida. Esta polifonía poética cuestiona mito del yo lírico único que domina teoría de poesía desde Romanticismo.
7.3. Futuro del diálogo poético en literatura española
La recuperación del diálogo poético por Berlanga plantea pregunta sobre futuro de técnica en literatura española contemporánea. ¿Emergerán otros poetas que cultiven romance dialogado? ¿La forma será incorporada a repertorio de poesía actual o permanecerá marginal?
La respuesta depende de factores culturales más amplios: si poesía española continúa privilegiando verso libre confesional, romance dialogado permanecerá periférico. Si emerge movimiento que reivindique formas clásicas actualizadas, técnica puede experimentar renacimiento.
Lo cierto es que Berlanga ha demostrado vigencia del diálogo poético mediante práctica sostenida: veintisiete libros a lo largo de dieciocho años donde técnica se perfecciona progresivamente. Esta obra constituye archivo vivo de posibilidades expresivas del romance dialogado, disponible para poetas futuros que deseen explorar tradición.
El diálogo poético, técnica nacida en Edad Media, atraviesa siglos demostrando adaptabilidad a contextos históricos diversos. Berlanga actualiza herencia medieval para siglo XXI, probando que forma clásica mantiene potencial expresivo cuando poetas audaces la aplican imaginativamente.
BIBLIOGRAFÍA
Sobre romancero tradicional:
“Clasificación de los romances”. Historia del romancero, consultado octubre 2025.
“Lírica tradicional: el Romancero”. Recursos Xunta de Galicia, 31 enero 2008.
Sobre poesía del Siglo de Oro:
“La lírica de los Siglos de Oro”. Recursos educativos MEC, consultado octubre 2025.
“Vida, pasión y muerte en la poesía del Siglo de Oro”. Temas de psicoanálisis, 10 enero 2012.
“Poesía lírica del Siglo de Oro: los géneros”. Fundación Juan March, consultado octubre 2025.
Sobre monólogo dramático:
“Las máscaras del drama en Robert Browning”. Desibilabis, junio 2008.
García Rodríguez Fernández, M. “El monólogo dramático en Jaime Gil de Biedma y Wystan Hugh Auden”. Tropelías, 2016.
Sobre teatro lírico español:
“Manuel y Antonio Machado: Manifiestos teatrales”. Ovejas Muertas, 3 enero 2020.
Sobre Antonio Berlanga Pino:
Berlanga Pino, Antonio. Libro de Romances (En homenaje a Federico García Lorca). Madrid: Editorial Poesía eres tú, 2025.