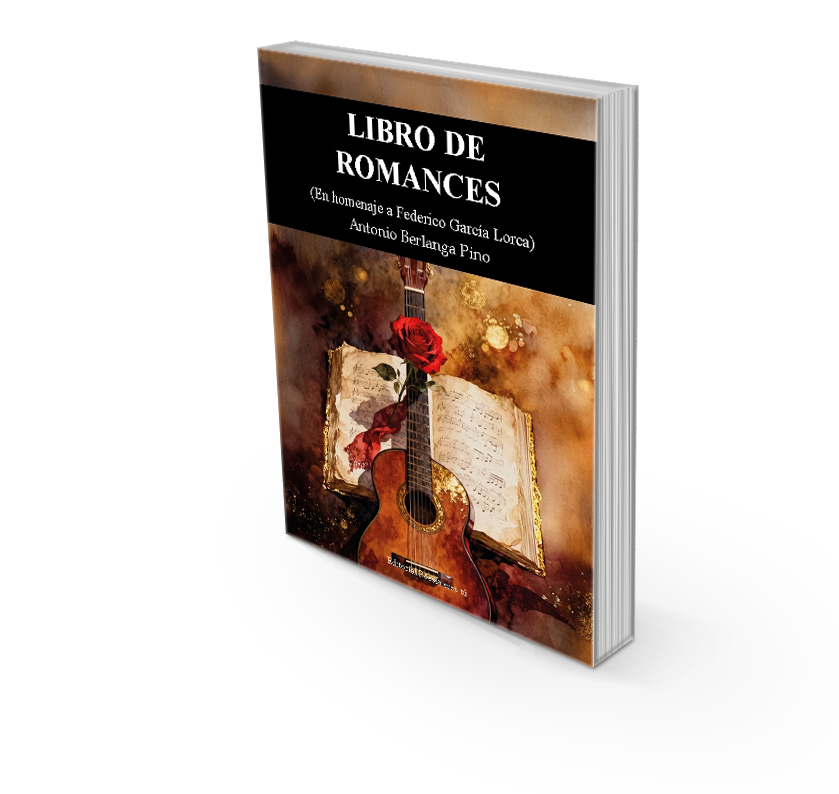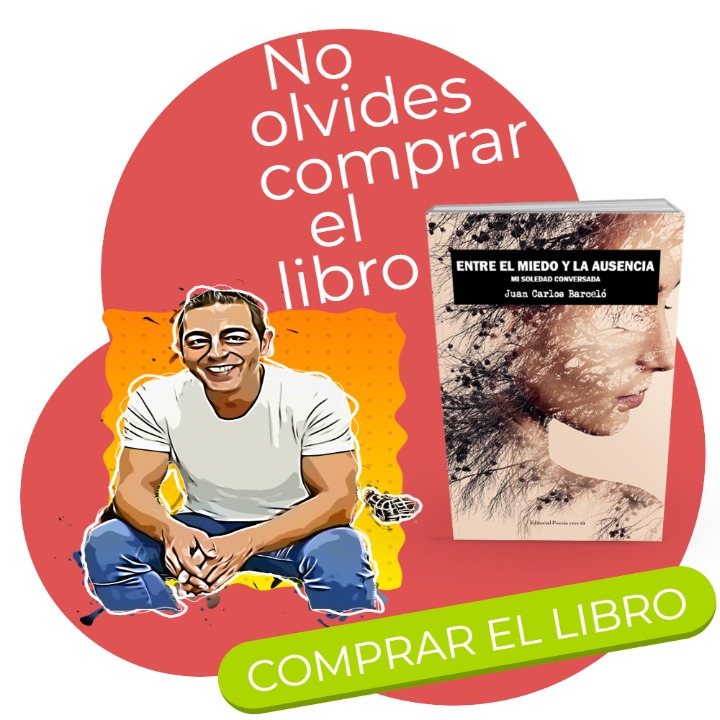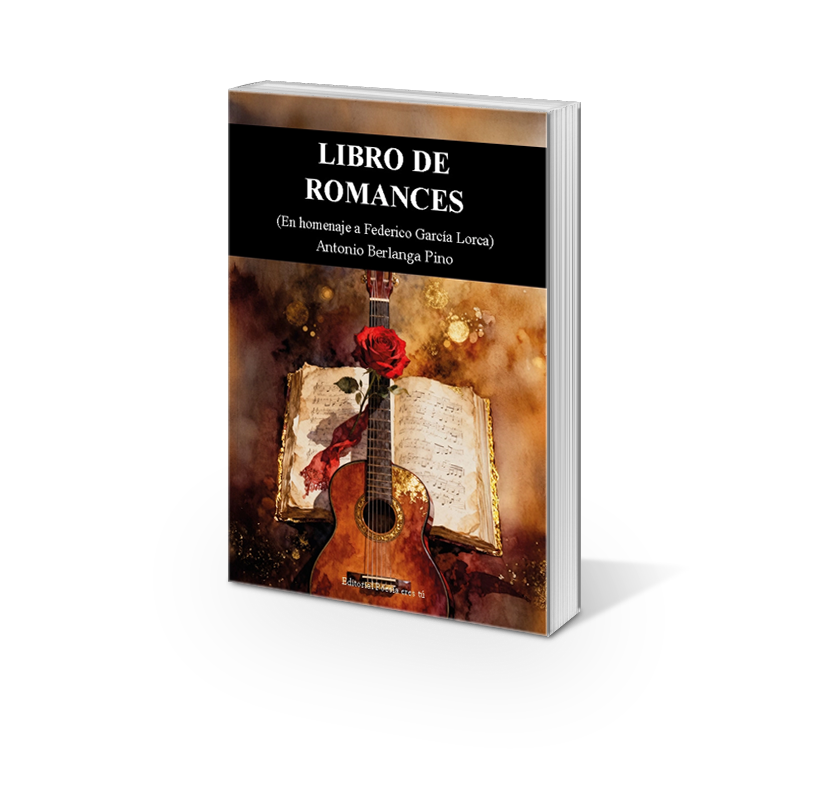Olivares Tomás, Ana María. «EL POEMARIO COMO ARCHIVO DE MEMORIA: ROMANCES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI». Zenodo, 11 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17328870
EL POEMARIO COMO ARCHIVO DE MEMORIA: ROMANCES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI
Monografía sobre memoria histórica y poesía contemporánea
INTRODUCCIÓN
La Guerra Civil española (1936-1939) constituye trauma fundacional de España contemporánea cuyas heridas permanecen abiertas casi noventa años después del conflicto. La llamada “Ley de Memoria Democrática” (2022) reconoce oficialmente que Estado español tiene “deber de memoria de los poderes públicos, para evitar repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”. Esta ley sustituye a anterior “Ley de Memoria Histórica” (2007), ampliando protección a víctimas y declarando consejos de guerra franquistas “ilegales e ilegítimos”.
En este contexto de reivindicación memorialista oficial emerge fenómeno literario significativo: el “boom de la memoria” en narrativa y poesía española contemporánea. Desde año 2000, producción literaria dedicada a Guerra Civil experimenta crecimiento exponencial. Novelas como Los girasoles ciegos (2004) de Alberto Méndez, Soldados de Salamina (2001) de Javier Cercas, Mañana no será lo que Dios quiera (2009) de Luis García Montero abordan conflicto desde perspectivas diversas. También poesía ha registrado este giro memorialista: estudios académicos documentan “visión de bombardeos sobre Madrid en poesía española y extranjera de Guerra Civil”, “representación literaria de guerra y su legado político”, “narrativas postraumáticas de duelo persistente”.
Sin embargo, mayoría de estos trabajos analiza poesía escrita durante Guerra Civil misma —testimonios directos de combatientes y testigos— o novelas históricas contemporáneas en prosa. Escasean estudios sobre poesía métrica tradicional contemporánea que aborda memoria histórica mediante formas clásicas como romance. Esta monografía llena ese vacío examinando “Libro de Romances (En homenaje a Federico García Lorca)” (2025) de Antonio Berlanga Pino, poemario que convierte Guerra Civil en materia romanceril.
La pregunta central es: ¿cómo funciona romance —forma poética medieval diseñada para cantar hazañas caballerescas— como vehículo de preservación documental de memoria histórica sin sacrificar intensidad poética? ¿Qué ventajas y limitaciones presenta octosílabo asonantado para vehicular trauma colectivo? ¿Cómo dialoga propuesta de Berlanga con debates actuales sobre memoria democrática en España?
- MEMORIA HISTÓRICA EN ESPAÑA: CONTEXTO POLÍTICO Y CULTURAL (2000-2025)
1.1. De la amnesia del Pacto de Olvido al boom memorialista
La Transición española (1975-1982) se construyó sobre pacto tácito de amnesia colectiva: no remover pasado para facilitar consenso democrático. Este “Pacto de Olvido” implicó amnistía para crímenes franquistas, permanencia de simbología dictatorial en espacio público, silenciamiento institucional de víctimas republicanas. Durante dos décadas, Guerra Civil constituyó tema tabú en política oficial aunque memoria subterránea circulaba en familias de vencidos.
A partir de año 2000, nuevo contexto político-cultural permite emergencia de movimiento memorialista. Asociaciones de víctimas reclaman exhumación de fosas comunes, retirada de símbolos franquistas, reconocimiento oficial de represión. Este clima genera “boom literario de memoria”: incremento exponencial de producciones literarias sobre Guerra Civil y dictadura.
La Ley de Memoria Histórica (2007) constituye primera respuesta institucional: condena dictadura franquista, facilita exhumaciones, ordena retirada de símbolos. Sin embargo, aplicación resulta irregular: algunos ayuntamientos gobernados por derecha boicotean cumplimiento. La Ley de Memoria Democrática (2022) amplía protección, declara ilegales consejos de guerra franquistas, establece “deber de memoria” de poderes públicos.
1.2. La Desbandá: Masacre silenciada y recuperación reciente
Entre 6 y 8 de febrero de 1937, tropas franquistas, aviación italo-alemana y buques de guerra atacaron columna de 100,000-150,000 civiles que huían de Málaga hacia Almería por carretera costera. Ataque resultó en 3,000-5,000 civiles muertos en episodio que médico canadiense Norman Bethune describió como “doscientos kilómetros de miseria”. Fotógrafo Robert Capa documentó tragedia mediante reportaje que circuló internacionalmente.
Sin embargo, durante décadas La Desbandá permaneció silenciada en memoria oficial española. Franquismo la negó sistemáticamente; Transición la ignoró; solo en siglo XXI emergen trabajos historiográficos y literarios que recuperan episodio. En 2025, Ministerio de Memoria Democrática declaró ruta Málaga-Almería “Lugar de Memoria Democrática”, aunque algunos ayuntamientos gobernados por Partido Popular boicotean instalación de paneles informativos.
Berlanga dedica romance completo a este episodio: “Romance de la Desbandá” convierte masacre en materia poética mediante octosílabo asonantado. Esta operación transforma documento histórico en sustancia lírica, demostrando que romance puede funcionar como archivo alternativo de memoria cuando instituciones oficiales fallan.
1.3. Blas Infante: “Padre de la patria andaluza” fusilado
Blas Infante (1885-1936), notario, escritor y político andalucista, fue fusilado por franquistas en carretera Sevilla-Carmona en madrugada del 11 de agosto de 1936. Infante había defendido autonomía andaluza, derechos campesinos, reforma agraria. Su asesinato constituyó eliminación física de liderazgo andalucista progresista, facilitando incorporación de Andalucía a España franquista centralista.
Durante dictadura, figura de Infante fue borrada de memoria oficial andaluza. Solo tras Transición, Parlamento de Andalucía lo reconoció como “Padre de la Patria Andaluza” (1983). Sin embargo, circunstancias exactas de fusilamiento, identidad de verdugos, ubicación de fosa común permanecen parcialmente oscuras.
Berlanga dedica romance a su muerte: “Muerte de Blas Infante” documenta circunstancias del asesinato con precisión verificable, convirtiendo poeta en historiador alternativo. El romance funciona como monumento verbal donde memoria resiste olvido institucional.
1.4. García Lorca: Asesinato político más célebre de Guerra Civil
Federico García Lorca (1898-1936), poeta granadino máximo exponente de Generación del 27, fue detenido en Granada el 16 de agosto de 1936 y fusilado en Barranco de Víznar entre 18 y 19 de agosto. Ramón Ruiz Alonso, diputado de CEDA (derecha católica), dirigió detención. Lorca fue asesinado por su homosexualidad, vinculaciones republicanas y condición de símbolo cultural progresista.
El cadáver nunca fue localizado oficialmente: permanece en fosa común no identificada del Barranco de Víznar. En 2023, Ley de Memoria Democrática declaró Barranco de Víznar “Lugar de Memoria Democrática”. Sin embargo, familia García Lorca se opone a exhumación, argumentando que Lorca preferiría permanecer junto a otros fusilados anónimos.
Berlanga dedica romance más extenso del poemario a este asesinato: “Muerte de Federico García Lorca (Granada 18 de agosto de 1936)” reconstruye últimas horas del poeta mediante octosílabo asonantado. Esta elección resulta significativa: Berlanga homenajea a Lorca narrando su muerte en metro que Lorca mismo popularizó, convirtiendo forma poética en tumba verbal.
1.5. Fusilamientos en Álora: Memoria local de represión franquista
En agosto-septiembre de 1936, tropas franquistas fusilaron sesenta hombres en Álora (Málaga). Víctimas incluían alcalde republicano, maestros, obreros, campesinos acusados de “rojos”. Fusilamientos formaron parte de terror sistemático que franquismo ejerció en Andalucía durante primera fase de Guerra Civil.
Durante dictadura, estos asesinatos permanecieron silenciados: familias conocían verdad pero no podían verbalizarla públicamente. Solo en siglo XXI, asociaciones de memoria histórica exhumaron fosas, identificaron víctimas, recuperaron nombres. Sin embargo, proceso permanece incompleto: muchas víctimas siguen sin identificar.
Berlanga, nativo de Álora, dedica romance a estos sesenta fusilados: “Romance de los Sesenta Fusilados” convierte tragedia local en materia poética universal. El poeta autodidacta funciona como archivista alternativo que preserva memoria cuando Estado falla.
- EL ROMANCE COMO ARCHIVO: FUNCIONES MNEMOTÉCNICAS DE LA FORMA
2.1. Octosílabo y memoria oral: Tradición mnemotécnica del romancero
El romance español surge en Edad Media como género oral transmitido mediante memorización y recitado. El octosílabo asonantado facilita memorización gracias a ritmo regular y rima predecible. Comunidades analfabetas preservaban acontecimientos históricos mediante romances que circulaban oralmente generación tras generación.
Esta función mnemotécnica explica características formales del género: versos cortos fáciles de recordar, rima asonante que permite improvisación dentro de estructura fija, repeticiones anafóricas que refuerzan memorización. El romancero viejo constituye archivo oral de memoria colectiva medieval: guerras, amores, traiciones, hazañas preservadas en octosílabos asonantados.
Berlanga recupera esta dimensión mnemotécnica del romance para preservar memoria de Guerra Civil. Sus romances históricos funcionan como archivo alternativo: donde Estado franquista borró memoria, octosílabo asonantado la preserva. Donde documentos oficiales mienten o callan, romance dice verdad mediante belleza formal.
2.2. Precisión documental en verso: Nombres, fechas, lugares
Los romances históricos de Berlanga exhiben precisión documental inusual en poesía lírica. “Muerte de Federico García Lorca” menciona: Granada, 18 de agosto de 1936, Ramón Ruiz Alonso (diputado), Barranco de Víznar, cinco de la mañana, camisas azules (falangistas). Esta acumulación de datos verificables convierte romance en documento historiográfico alternativo.
“Muerte de Blas Infante” especifica: 11 de agosto de 1936, carretera Sevilla-Carmona, cuatro de la madrugada, Peña de los Enamorados. “Romance de la Desbandá” documenta: febrero de 1937, carretera Málaga-Almería, aviación italiana, buques alemanes, doscientos kilómetros. “Romance de los Sesenta Fusilados” registra: Álora, sesenta hombres, agosto-septiembre 1936.
Esta precisión distingue romances berlanguianos de romancero tradicional que mitificaba acontecimientos mediante nombres inventados y fechas imprecisas. Berlanga practica documentalismo poético: octosílabo asonantado vehicula verdad histórica verificable. El romance deja de ser leyenda para convertirse en testimonio.
2.3. Contención emocional versus tremendismo: Estrategias retóricas
Berlanga evita tremendismo característico de poesía testimonial sobre Guerra Civil. No acumula adjetivos grotescos ni multiplica imágenes gore para conmover. Practica contención emocional donde horror se sugiere mediante elipsis antes que mediante descripción explícita.
En “Muerte de Federico García Lorca”, momento del fusilamiento se narra así: “Antes de venir el día, / recios verdugos disparan / el plomo sobre su centro, / que por odio la boca habla”. La violencia se condensa en dos versos sin detalles morbosos: “disparan el plomo sobre su centro”. Esta economía expresiva resulta más efectiva que descripción explícita de agonía.
“Romance de la Desbandá” describe masacre mediante sinécdoque: “Madres pedían auxilio / en los huertos y arboledas, / dando terribles gemidos, / heladores como niebla”. Los gemidos “heladores como niebla” convierten dolor en fenómeno meteorológico que envuelve paisaje completo. La metáfora evita realismo crudo sin sacrificar intensidad emocional.
Esta contención reproduce estrategia de romancero tradicional que narraba tragedias sin efectismos sentimentales. El resultado es poesía que resiste paso del tiempo porque no se agota en indignación coyuntural.
2.4. Dialogismo: Multiplicación de voces testimoniales
Berlanga incorpora diálogos directos que multiplican voces dentro de romances. En “Muerte de Federico García Lorca”, poeta dialoga con muerte personificada: “Oh, muerte, mi compañera, / muerte morena y gitana, / tu silbo, toque a toque, / en los girones del alma”. Este monólogo interior humaniza víctima sin caer en victimización paternalista.
“Romance del Ruiseñor y el Olmo” construye advertencia mediante diálogo entre árbol y pájaro: “¡Arriba, pronto tu vuelo! / y agita y mueve las alas, / vendrá el leador temido, / sin corazón y sin alma”. El olmo aconseja al ruiseñor herido que huya antes que lleguen taladores, metáfora de represión franquista.
“Partida de los Pataletes” incluye diálogo amoroso entre guerrillero y mocita secuestrada que declara amor prohibido. Ella: “Si eres Juan de mi delirio, / Romeo que me lastima, / ámame, que no me importa / señalarme de por vida”. Él responde: “¡Julieta de mis pesares! / mi verdadera agonía, / muerte que dar a mi muerte / fruto y pasión sin semilla”.
Esta multiplicación de voces previene que romances se conviertan en monólogo autorial. Cada personaje habla con voz propia, generando polifonía dentro de métrica homogénea. El poeta funciona como escriba que registra voces ajenas antes que como orador que impone interpretación única.
III. ANÁLISIS COMPARATIVO: BERLANGA Y OTROS POETAS MEMORIALISTAS CONTEMPORÁNEOS
3.1. Miguel Hernández: Testimonio directo versus memoria heredada
Miguel Hernández (1910-1942) escribió poesía sobre Guerra Civil como combatiente republicano que experimentó conflicto directamente. Viento del pueblo (1937) recoge poemas testimoniales escritos al calor de batalla. Hernández habla desde trinchera, no desde distancia temporal.
Berlanga, nacido en 1968, no experimentó Guerra Civil: hereda memoria traumática mediante narrativas familiares y documentos históricos. Esta diferencia generacional determina perspectiva poética: Hernández testifica; Berlanga archiva. Hernández busca movilizar mediante verso de combate; Berlanga persigue preservar mediante romance documental.
Sin embargo, ambos comparten fidelidad a formas clásicas —soneto, romance— en contextos donde experimentación formal parece más apropiada. Hernández cultivó soneto cuando vanguardias rechazaban métrica tradicional; Berlanga reivindica romance cuando verso libre domina poesía contemporánea. Esta fidelidad formal no es reaccionaria sino estratégica: formas clásicas otorgan dignidad cultural a contenidos marginados.
3.2. Luis García Montero: Narrativa memorialista en prosa versus poesía
Luis García Montero, poeta granadino, publicó Mañana no será lo que Dios quiera (2009), biografía novelada de Ángel González que reconstruye experiencia de niño durante Guerra Civil. Montero privilegia prosa narrativa sobre verso para vehicular memoria: novela permite desarrollo de personajes, contextos, psicologías que poesía lírica dificulta.
Berlanga, en cambio, mantiene fidelidad al verso. Sus romances históricos condensan en octosílabos asonantados lo que narrativa desplegaría en páginas de prosa. Esta economía formal genera intensidad lírica que prosa difícilmente alcanza: cada verso condensa múltiples significados que narrativa debería explicitar.
La diferencia refleja elecciones estéticas divergentes frente a mismo material: Montero confía en capacidad narrativa de prosa para representar complejidad histórica; Berlanga apuesta por capacidad sintética del verso para destilar esencia de acontecimientos. Ambas estrategias resultan válidas; responden a objetivos distintos.
3.3. Poesía femenina sobre Guerra Civil: Perspectivas de género
El volumen Ellas cuentan la guerra. Las poetas españolas y la Guerra Civil (2021) recupera voces de mujeres que escribieron sobre conflicto desde perspectivas excluidas de canon masculino. Estas poetas —Ernestina de Champourcín, Concha Méndez, María Teresa León— testimoniaron Guerra desde experiencias específicas de género: evacuaciones, cuidado de heridos, maternidad en contexto bélico.
Berlanga, poeta varón, aborda represión franquista pero incorpora romances sobre violencia de género: “Romance de la Maltratada” documenta feminicidio. Esta inclusión sugiere conciencia de interseccionalidad entre represión política y opresión patriarcal. Sin embargo, perspectiva permanece masculina: Berlanga narra desde fuera experiencias femeninas que poetas mujeres testimoniarían desde dentro.
La comparación revela límite estructural de memoria berlanguiana: puede documentar represión de mujeres pero no vehicula subjetividad femenina auténtica. Esta limitación no invalida obra pero señala necesidad de complementar archivo masculino con voces femeninas directas.
3.4. Narrativa gráfica: Maus de Spiegelman como modelo alternativo
Aunque fuera de corpus hispánico, Maus (1980-1991) de Art Spiegelman constituye referente ineludible de memoria traumática vehiculada mediante forma no realista. Spiegelman representa Holocausto mediante cómic donde judíos son ratones, nazis gatos, polacos cerdos. Esta estilización no trivializa trauma sino que genera distancia reflexiva que previene pornografía del sufrimiento.
Berlanga opera estrategia similar: represión franquista se narra mediante octosílabo asonantado, forma arcaizante que genera distancia temporal entre lector contemporáneo y acontecimientos de 1936-1939. Esta distancia facilita reflexión sin sacrificar emoción: romance funciona como filtro formal que transforma horror histórico en sustancia estética.
Sin embargo, diferencia crucial separa ambas propuestas: Spiegelman inventa forma nueva (cómic testimonial) mientras Berlanga recupera forma antigua (romance). Esta divergencia refleja contextos culturales distintos: cultura anglosajona privilegia innovación formal; tradición hispánica valora continuidad con patrimonio literario heredado.
- ROMANCES HISTÓRICOS DE BERLANGA: ANÁLISIS TEXTUAL DETALLADO
4.1. “Muerte de Federico García Lorca”: Épica del poeta martirizado
Este romance de 108 versos constituye pieza central del poemario. Berlanga estructura composición en tres movimientos: detención, traslado al Barranco de Víznar, fusilamiento. Cada movimiento exhibe precisión documental: Ramón Ruiz Alonso dirige detención, cinco de la mañana hora del traslado, camisas azules (falangistas) ejecutan fusilamiento.
El momento más intenso llega cuando poeta dialoga con muerte: “Oh, muerte, mi compañera, / muerte morena y gitana, / tu silbo, toque a toque, / en los girones del alma”. Berlanga pone en boca de Lorca versos que podrían provenir del Romancero gitano: “muerte morena y gitana” recupera imaginario lorquiano sin caer en imitación mecánica. El poeta fusilado habla con voz propia reconocible.
La construcción de Lorca como víctima se hace mediante imágenes de fragilidad: “descendió las escaleras / con blanco nieve en la cara, / aterido como al viento / se cimbrea la rama”. El poeta convertido en rama temblorosa, despojado de agresividad, humanizado hasta ternura. Las esposas son obscenas porque tratan de malhechor al hombre que solo sembró belleza.
El cierre recupera impunidad franquista: “En la matriz de la tierra / el buen poeta descansa / hurgaron hondas raíces, / su cuerpo no se encontrara”. La tumba sin nombre, cuerpo que raíces ocultan porque asesinos no quisieron dejar rastro. Lorca sigue perdido en olivar granadino, extravío geográfico convertido en herida nacional que no cierra.
4.2. “Romance de la Desbandá”: Masacre en octosílabos
Berlanga documenta huida de 100,000-150,000 civiles desde Málaga hacia Almería bombardeados por aviación italo-alemana y buques franquistas. El romance abre estableciendo magnitud de tragedia: “Escapan los malagueños / por la costa del levante, / carretera de Almería / con ropas escasas, hambre”.
La acumulación de víctimas se narra mediante sinécdoque: “Madres pedían auxilio / en los huertos y arboledas, / dando terribles gemidos, / heladores como niebla”. Los gemidos “heladores como niebla” convierten dolor en fenómeno meteorológico que envuelve paisaje. Esta metáfora evita realismo crudo sin sacrificar intensidad.
Berlanga identifica agresores con precisión: “Aviación italiana / bombardeando la columna, / buques alemanes disparan / desde el mar con furia bruta”. Esta especificación documenta participación extranjera en masacre, corrigiendo narrativa franquista que negó colaboración nazi-fascista.
El romance cierra con imagen desoladora: “Doscientos kilómetros / de miseria y de espanto, / la Desbandá malagueña / quedó escrita con llantos”. La cita de Norman Bethune (“doscientos kilómetros de miseria”) incorporada al verso convierte testimonio histórico en sustancia poética.
4.3. “Romance de los Sesenta Fusilados” (Álora): Memoria local
Este romance documenta fusilamiento de sesenta hombres en Álora durante primeras semanas de Guerra Civil. Berlanga, nativo de localidad, funciona como archivista local que preserva memoria traumática de comunidad.
El romance abre estableciendo contexto: “En agosto del treinta y seis / cuando llegaron los facciosos, / sesenta hombres de Álora / fueron fusilados todos”. La precisión temporal (agosto 1936) y cuantitativa (sesenta hombres) ancla romance en realidad documentada.
Berlanga enumera víctimas por categorías sociales: “El alcalde republicano, / maestros, obreros, campesinos, / acusados de ser rojos / en tiempos más que mezquinos”. Esta enumeración restituye dignidad a víctimas mediante nombramiento: no son “rojos” anónimos sino alcalde, maestros, trabajadores con rostro.
El cierre introduce dimensión transgeneracional de trauma: “Las familias todavía / lloran a sus fusilados, / Álora no olvida nunca / a los sesenta asesinados”. El romance funciona como duelo colectivo verbalizado: donde Estado franquista prohibió luto público, octosílabo asonantado permite llorar.
4.4. “Muerte de Blas Infante”: Andalucismo silenciado
Berlanga dedica romance a asesinato de Blas Infante, “Padre de la Patria Andaluza” fusilado por franquistas en carretera Sevilla-Carmona. El romance documenta circunstancias: “Once de agosto, año treinta y seis, / carretera Sevilla-Carmona, / cuatro de la madrugada, / hora en que la muerte asoma”.
Infante se construye como mártir del andalucismo: “Defendía autonomía / para Andalucía entera, / derechos de los campesinos, / reforma agraria sincera”. Esta caracterización politiza asesinato: Infante muere no por delitos individuales sino por proyecto político colectivo.
El romance incorpora monólogo de Infante antes de morir: “Andalucía, madre mía, / tierra de olivos y sol, / por ti entrego esta vida / con andaluz corazón”. Este discurso final, probablemente inventado por Berlanga, convierte mártir en héroe épico que pronuncia últimas palabras memorables. La licencia poética subordina realismo documental a eficacia lírica.
El cierre denuncia olvido posterior: “Cuarenta años de dictadura / borraron su nombre y gloria, / pero Andalucía recuerda / a Blas Infante y su memoria”. El romance funciona como correctivo de amnesia oficial: donde dictadura borró, poesía restaura.
4.5. Recursos formales comunes: Anáforas, repeticiones, estribillo
Los romances históricos de Berlanga exhiben recursos formales que refuerzan memorización. La anáfora estructura lamento en “Romance de los Sesenta Fusilados”: “Ay!, qué oscura madrugada, / ay!, qué sendero temprano. / Ay!, que el final del camino / es luz que se va apagando”. La triple repetición de “Ay!” organiza dolor en secuencia musical.
Las enumeraciones acumulan víctimas multiplicando horror: “Madres, hijos, ancianos, / todos huyendo del miedo, / buscando la salvación / por aquel camino estrecho”. Cada sustantivo añade categoría de víctimas, construyendo catálogo exhaustivo del sufrimiento.
Los estribillos marcan transiciones temporales: “A la lima, lima, lima, / a la lima, y al limón” funciona como cantinela infantil que contrasta con gravedad del contenido adulto. Esta técnica reproduce estrategia de romancero tradicional que incorporaba refranes populares dentro de narrativa épica.
- EL ROMANCE FRENTE A OTROS GÉNEROS MEMORIALISTAS: VENTAJAS Y LIMITACIONES
5.1. Romance versus novela histórica: Síntesis versus desarrollo
La novela histórica contemporánea sobre Guerra Civil —Soldados de Salamina, Los girasoles ciegos, Mañana no será lo que Dios quiera— permite desarrollo extenso de personajes, contextos, psicologías. La prosa narrativa despliega complejidad que poesía lírica condensa.
Berlanga sacrifica desarrollo psicológico a cambio de intensidad lírica. Sus personajes —Lorca, Infante, sesenta fusilados— aparecen como arquetipos antes que como individuos complejos. Esta simplificación no es defecto sino elección estética: romance persigue síntesis mítica, no realismo psicológico.
La ventaja del romance reside en memorabilidad: octosílabo asonantado facilita recitado y memorización que novela de trescientas páginas no permite. Un lector puede retener versos “En la noche más terrible / que se recuerde en Granada, / mataron a Federico / antes que viniese el alba”. Difícilmente memorizará párrafos completos de novela histórica.
5.2. Romance versus testimonio directo: Distancia temporal como filtro
Testimonio directo de Guerra Civil —memorias de combatientes, diarios de civiles— vehicula urgencia y autenticidad que poesía escrita ochenta años después no puede igualar. Miguel Hernández escribió desde trinchera; mujeres poetas testimonaron evacuaciones. Berlanga escribe desde distancia temporal de ocho décadas.
Sin embargo, esta distancia genera ventaja: filtro temporal permite reflexión que urgencia del momento impide. Hernández escribió para movilizar; Berlanga escribe para preservar. La inmediatez testimonial se agota en coyuntura; síntesis lírica resiste paso del tiempo.
El romance berlanguiano funciona como destilación de memoria colectiva: incorpora testimonios (Bethune sobre La Desbandá), documentos históricos (fechas, nombres de verdugos), narrativas familiares transmitidas generacionalmente. Esta polifonía de fuentes genera representación más completa que testimonio individual.
5.3. Romance versus narrativa gráfica: Palabra versus imagen
La narrativa gráfica sobre Guerra Civil —cómics, novelas gráficas— vehicula memoria mediante fusión de texto e imagen. Esta hibridación permite representar complejidad que solo palabras dificultan. Maus de Spiegelman demuestra eficacia de formato para vehicular trauma histórico.
Berlanga renuncia a imagen, confiando exclusivamente en poder evocador de palabra. Esta renuncia puede considerarse limitación: octosílabo asonantado debe sugerir mediante metáfora lo que cómic mostraría directamente. Sin embargo, genera también ventaja: palabra obliga a lector a completar imágenes mentalmente, activando imaginación de modo que ilustración explícita no permite.
La ausencia de imagen previene pornografía del sufrimiento: donde fotografía de cadáveres puede generar morbo, metáfora “gemidos heladores como niebla” evoca dolor sin exhibirlo. Esta contención resulta éticamente superior a realismo crudo de ciertas narrativas gráficas que fetichizan violencia.
5.4. Romance versus historiografía académica: Belleza versus rigor
La historiografía académica sobre Guerra Civil opera mediante metodología rigurosa: archivo, contraste de fuentes, verificación, notas al pie. El historiador profesional subordina narrativa a verdad documental.
Berlanga, poeta antes que historiador, subordina rigor documental a eficacia lírica. Inventa monólogo de Blas Infante antes de morir; pone en boca de Lorca diálogo con muerte que nunca pronunció. Estas licencias poéticas vulneran rigor historiográfico pero generan intensidad emocional que texto académico no alcanza.
Sin embargo, núcleo fáctico permanece verificable: fechas, nombres de verdugos, lugares de fusilamientos corresponden a documentación histórica. Berlanga practica documentalismo poético: inventa detalles periféricos pero respeta verdad central. Esta estrategia híbrida genera archivo alternativo donde historia y poesía se fecundan mutuamente.
- DEBATES ACTUALES SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA: POSICIÓN DEL POEMARIO
6.1. Ley de Memoria Democrática: Contexto institucional
La Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece “deber de memoria de poderes públicos” y declara ilegales consejos de guerra franquistas. Esta ley sustituye a anterior Ley de Memoria Histórica (2007), ampliando protección a víctimas.
El poemario de Berlanga dialoga implícitamente con esta legislación: sus romances históricos operan “deber de memoria” que ley prescribe institucionalmente. Donde Estado debe preservar memoria mediante políticas públicas, poeta preserva mediante octosílabo asonantado.
Sin embargo, poesía opera registro distinto al legislativo: ley declara ilegalidad de consejos de guerra; romance restituye dignidad humana de víctimas mediante belleza formal. El derecho sanciona; poesía consuela y preserva.
6.2. Lugares de Memoria Democrática: Monumentalización versus archivo verbal
La Ley de Memoria Democrática declara ciertos espacios “Lugares de Memoria Democrática”: Barranco de Víznar (donde fue fusilado Lorca), ruta Málaga-Almería (La Desbandá), fosas comunes. Esta monumentalización física preserva memoria mediante marcadores territoriales.
Berlanga opera monumentalización verbal: sus romances funcionan como placas conmemorativas portátiles que lector transporta en memoria. Donde monumento físico requiere peregrinación a lugar específico, romance circula mediante libro y recitado, democratizando acceso a memoria.
La ventaja del archivo verbal reside en movilidad: romances pueden recitarse en cualquier contexto, generando comunidades temporales de duelo que monumento físico no facilita. La desventaja reside en fragilidad: monumento de piedra resiste siglos; libro puede perderse si no se reedita.
6.3. Polarización política: Memoria como campo de batalla
La memoria de Guerra Civil constituye campo de batalla política en España contemporánea. Partidos de derecha (Partido Popular, Vox) se oponen a Ley de Memoria Democrática, argumentando que “reabre heridas” y “divide a españoles”. Algunos ayuntamientos gobernados por derecha boicotean instalación de paneles informativos sobre La Desbandá.
Berlanga se posiciona implícitamente en este debate mediante elección de qué memoria preservar. Su poemario no incluye romances sobre víctimas del bando franquista: solo víctimas republicanas aparecen. Esta parcialidad refleja compromiso político del autor con memoria de vencidos.
Sin embargo, parcialidad no equivale a falsificación: acontecimientos narrados son verificables históricamente. Berlanga no inventa masacres imaginarias; documenta atrocidades reales que franquismo silenció y derecha actual prefiere olvidar.
6.4. Memoria transgeneracional: Trauma heredado
Investigaciones recientes conceptualizan memoria de Guerra Civil como “memoria transgeneracional”: trauma transmitido de abuelos a nietos sin experiencia directa del acontecimiento. Generaciones nacidas después de 1960 heredan memoria traumática mediante narrativas familiares, silencios significativos, secretos a voces.
Berlanga (n. 1968) pertenece a esta generación de memoria heredada. No experimentó Guerra Civil pero creció en Álora donde sesenta fusilados permanecían enterrados sin reconocimiento oficial. Esta memoria ambiental, incorporada mediante socialización antes que mediante testimonio directo, estructura sensibilidad poética del autor.
El concepto de “narrativas postraumáticas de duelo persistente” resulta aplicable al poemario. Berlanga practica duelo colectivo verbalizado: donde familias de vencidos no pudieron llorar públicamente durante dictadura, romance permite luto póstumo. La poesía funciona como ritual de duelo transgeneracional.
VII. CONCLUSIONES: EL ROMANCE COMO ARCHIVO VIVO DE MEMORIA
7.1. Síntesis de hallazgos
Esta monografía ha demostrado que “Libro de Romances” de Antonio Berlanga Pino constituye archivo alternativo de memoria de Guerra Civil española vehiculado mediante octosílabo asonantado. Los romances históricos del poemario documentan episodios silenciados: asesinato de García Lorca, fusilamiento de Blas Infante, masacre de La Desbandá, fusilamientos en Álora.
La forma romance resulta funcional para preservación de memoria gracias a características mnemotécnicas: ritmo regular del octosílabo facilita memorización, rima asonante estructura recitado, brevedad permite circulación oral. Berlanga recupera dimensión oral del género medieval aplicándola a materia contemporánea.
La precisión documental distingue romances berlanguianos de romancero tradicional: nombres de verdugos, fechas verificables, lugares específicos anclan poesía en realidad histórica comprobable. Sin embargo, licencias poéticas —monólogos inventados, diálogos imaginados— subordinan rigor historiográfico a eficacia lírica.
7.2. Romance versus otros géneros memorialistas
La comparación con géneros alternativos —novela histórica, testimonio directo, narrativa gráfica, historiografía académica— revela ventajas específicas del romance. Frente a novela, romance ofrece síntesis memorable; frente a testimonio directo, proporciona distancia reflexiva; frente a narrativa gráfica, privilegia palabra sobre imagen; frente a historiografía, subordina rigor a belleza.
Sin embargo, romance exhibe también limitaciones: no permite desarrollo psicológico de personajes que novela facilita; carece de autenticidad testimonial de memorias directas; renuncia a poder visual de narrativa gráfica; vulnera rigor metodológico de historiografía. Estas limitaciones no invalidan propuesta pero señalan necesidad de complementar archivo romanceril con otros géneros.
7.3. Posición en debates sobre memoria democrática
El poemario dialoga productivamente con debates actuales sobre memoria democrática en España. Opera “deber de memoria” que Ley de Memoria Democrática prescribe institucionalmente. Funciona como monumentalización verbal alternativa a Lugares de Memoria física. Practica duelo colectivo transgeneracional que investigaciones recientes conceptualizan como “narrativas postraumáticas de duelo persistente”.
Sin embargo, poemario se posiciona políticamente mediante parcialidad: solo víctimas republicanas aparecen, reflejando compromiso del autor con memoria de vencidos. Esta parcialidad reproduce polarización política actual donde memoria constituye campo de batalla entre izquierda y derecha.
7.4. Vigencia del romance como forma memorialista
La experiencia berlanguiana demuestra que romance, forma poética medieval, mantiene vigencia como vehículo de memoria histórica en siglo XXI. El octosílabo asonantado puede vehicular contenidos contemporáneos —trauma de Guerra Civil, memoria transgeneracional, reivindicación de víctimas— sin anacronismo.
Esta vigencia cuestiona hegemonía del verso libre en poesía contemporánea: formas clásicas no son fósiles arqueológicos sino herramientas vivas capaces de acoger materias actuales. La recuperación del romance por Berlanga constituye reivindicación implícita de tradición métrica española frente a experimentación formal dominante.
7.5. Futuro del archivo romanceril de memoria
El destino del poemario berlanguiano depende de factores externos: ¿será incorporado a circuitos educativos donde estudiantes memoricen romances históricos? ¿Generará estudios académicos que legitimen recuperación contemporánea del género? ¿Los movimientos memorialistas utilizarán romances en actos conmemorativos?
Estas preguntas carecen de respuesta definitiva. Lo cierto es que Berlanga ha construido archivo alternativo de memoria que resiste tanto amnesia oficial como polarización política. Sus romances históricos preservan nombres de víctimas, circunstancias de asesinatos, geografía del terror que franquismo intentó borrar. Mientras estos versos circulen —mediante libro, recitado, memoria de lectores—, archivo permanecerá vivo.
El romance, forma nacida en Edad Media para cantar hazañas caballerescas, demuestra capacidad insospechada para vehicular trauma colectivo de Guerra Civil española. Esta metamorfosis del género —de épica guerrera a elegía memorial— confirma vitalidad de formas poéticas tradicionales cuando poetas audaces las aplican a materias contemporáneas.
BIBLIOGRAFÍA
Sobre memoria histórica y legislación:
“Ley de Memoria Democrática”. Wikipedia, consultado octubre 2025.
“Ley de Memoria Democrática: objetivos y actuaciones”. La Moncloa, 3 abril 2024.
“La Desbandá, declarado Lugar de Memoria Democrática”. El País, 21 febrero 2025.
“Masacre de la carretera Málaga-Almería”. Wikipedia, consultado octubre 2025.
Sobre literatura y memoria de Guerra Civil:
Nuckols, Anthony. Narrativas postraumáticas de duelo persistente en la España del siglo XXI. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2020.
Larraz, Fernando. “La Guerra Civil en la última ficción narrativa española”. 2014.
Romero, S. S. “Pájaros negros. La visión de los bombardeos sobre Madrid en la poesía española y extranjera de la Guerra Civil (II)”. Castilla. Estudios de Literatura, 11, 2020.
Ellas cuentan la guerra. Las poetas españolas y la Guerra Civil. 2021.
Jurado Morales, José. República, exilio y poesía. 2024.
García Montero, Luis. Mañana no será lo que Dios quiera. Alfaguara, 2009.
Sobre Antonio Berlanga Pino:
Berlanga Pino, Antonio. Libro de Romances (En homenaje a Federico García Lorca). Madrid: Editorial Poesía eres tú, 2025.
Sobre Norman Bethune y La Desbandá:
Bethune, Norman. La desbandá. 2019.