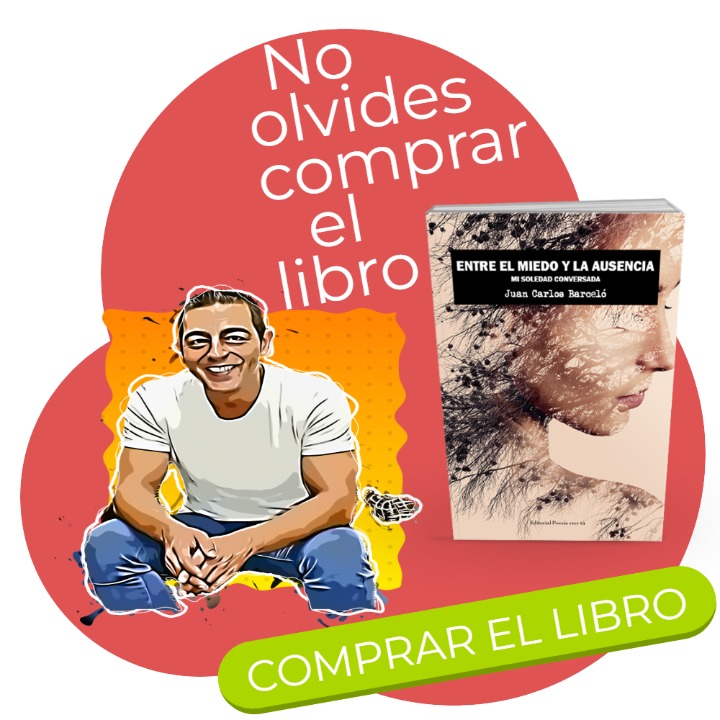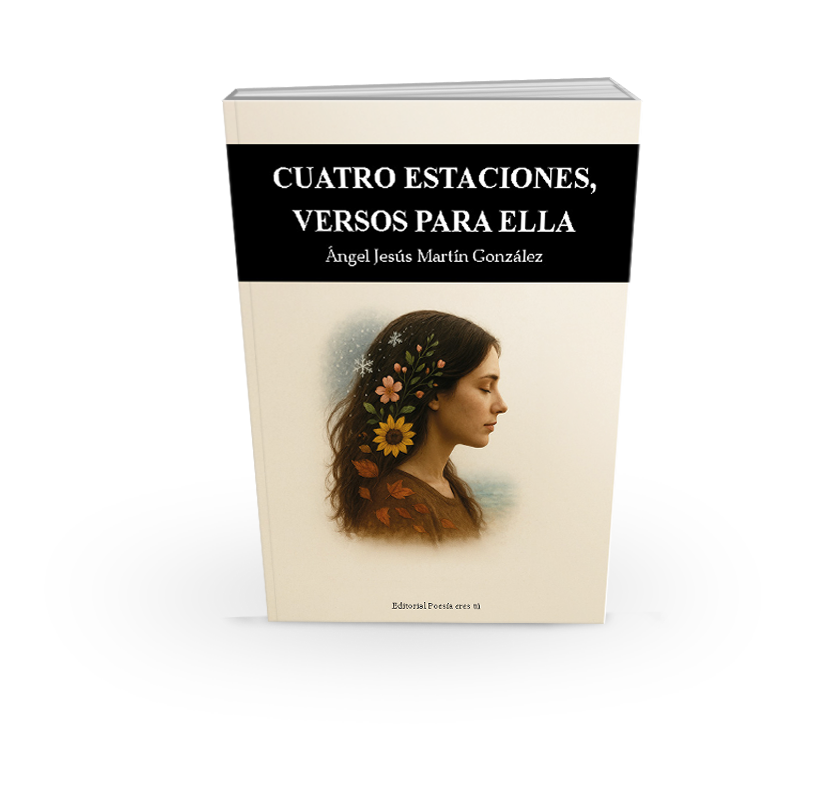Olivares Tomás, Ana María. «UMBRALES DE LA INTIMIDAD: ESPACIOS LIMINALES EN LA POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. ESTUDIO DE CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA». Zenodo, 8 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17560066
UMBRALES DE LA INTIMIDAD: ESPACIOS LIMINALES EN LA POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. ESTUDIO DE CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA
Introducción: el espacio como categoría poética
La poesía no habita exclusivamente el tiempo —ritmo, duración, sucesión— sino también el espacio: lugares, territorios, arquitecturas donde se despliega experiencia lírica. La crítica literaria contemporánea reconoce crecientemente importancia de espacialidad poética: modos específicos mediante los cuales poemas construyen, habitan y significan lugares. Ciertos espacios adquieren recurrencia emblemática en poesía española reciente: ventanas, jardines, patios, refugios de montaña funcionan como cronotopo privilegiados donde interioridad del yo lírico dialoga con exterioridad del mundo.
Estos espacios comparten condición liminal: operan como umbrales, fronteras, zonas intermedias entre intimidad y mundo público, entre refugio y exposición, entre clausura protectora y apertura amenazante. La presente monografía examina cómo Cuatro estaciones, versos para ella (2025) de Ángel Jesús Martín González construye poética espacial mediante estos motivos recurrentes, estableciendo geografía íntima donde interioridad se proyecta sobre lugares concretos y donde espacios físicos materializan estados psíquicos.
- Teoría de los espacios liminales en poesía
1.1. Liminalidad: concepto y aplicación literaria
Liminalidad o liminaridad deriva del latín limes: límite, frontera, umbral. Implica no estar en un sitio ni en otro, habitar espacio intermedio entre lo que ha concluido y lo que comienza. Victor Turner desarrolló concepto antropológico de liminalidad para describir estados rituales de transición: iniciados ocupan posición ambigua, ni dentro ni fuera de estructuras sociales establecidas. Arnold van Gennep identificó umbrales como espacios críticos en ritos de paso: zonas peligrosas y productivas donde identidades se transforman.
La teoría literaria adoptó concepto para analizar espacios narrativos y poéticos que funcionan como fronteras entre dominios ontológicos diferentes. Umbrales —puertas, ventanas, patios, jardines— materializan transiciones entre interior/exterior, privado/público, conocido/desconocido, seguro/amenazante. Antonio Méndez Rubio tituló significativamente poemario Teoría de los umbrales, explorando estos espacios límite donde sujeto lírico negocia relación con mundo.
1.2. La ventana: umbral visual entre intimidad y mundo
La ventana constituye motivo privilegiado de espacialidad liminal. Arquitectónicamente, cumple funciones básicas: proporciona luz natural, ventilación, contacto visual con exterior. Simbólicamente, opera como dispositivo complejo que articula relaciones entre habitante y mundo. Mallarmé expresó en poema sobre ventanas relaciones entre interior y exterior, tomando consciencia del propio cuerpo: lo interior como intimidad inmediata, lo exterior como imagen iluminada contra esta intimidad primordial.
La ventana evoca sueño y permite ver lejos, ver otras cosas. Recuerda aspiración romántica del extrañamiento: distanciarse de inmediatez mediante marco que encuadra y transforma percepción. Carmen Martín Gaite utilizó ventanas como recurso narrativo fundamental, vinculándolas con música y pintura como dispositivos de mediación entre interioridad y exterioridad. La ventana en poesía española funciona como símbolo de contemplación solitaria, separación melancólica, anhelo de contacto imposibilitado por frontera transparente.
1.3. El jardín: naturaleza domesticada y espacio simbólico
El jardín representa naturaleza domesticada, controlada, ordenada según criterios humanos. Rubén Darío señaló jardín como espacio privilegiado para escena poética modernista. Más allá del modernismo, jardín persiste como cronotopo fundamental de lírica española. Machado asoció jardín con intimidad, vinculándolo con tarde y fuente como lugar recogido donde se fabrican laboriosamente anhelos, deseos, ilusiones más íntimas.
No obstante, jardín posee ambigüedad constitutiva. Puede ser espacio idílico pero también escenario para misterio y desconocido. Tiende a ocultar aquello que se aparta de vista: senderos torcidos hacia rincones sombríos, raíces que destruyen cimientos, muros de hiedra que esconden lo que yace detrás. Literatura ha explotado esta ambigüedad: jardín como símbolo de lo reprimido, donde secreto y siniestro subyacen bajo máscara de apacibilidad. Al caminar por jardín literario, no se pasea simplemente entre flores sino entre símbolos y metáforas.
1.4. El patio andaluz: arquitectura de la intimidad
El patio andaluz constituye espacio arquitectónico específico de cultura mediterránea meridional. Herencia árabe, responde a necesidades climáticas —frescor mediante vegetación y agua— y culturales —privacidad mediante clausura hacia exterior, apertura hacia interior—. El patio funciona como habitación exterior: espacio doméstico abierto al cielo pero protegido de miradas ajenas.
En poesía andaluza, patio adquiere dimensión simbólica como territorio de intimidad compartida, espacio donde vida privada —conversaciones, comidas, encuentros amorosos— transcurre bajo cielo pero resguardada de mundo público. Lorca empleó patios como escenarios de dramas íntimos, especialmente en contextos femeninos donde mujeres habitan espacios interiores mientras hombres ocupan espacios exteriores. El patio constituye umbral: ni completamente interior ni completamente exterior, fusiona domesticidad con naturaleza.
1.5. El refugio de montaña: retiro y alturas
El refugio de montaña representa espacio de retiro deliberado del mundo social hacia naturaleza elevada. Tradición romántica convirtió montañas en espacios privilegiados de experiencia sublime: alturas que desafían escala humana, provocan vértigo, inspiran sentimientos de infinitud. Refugios montañosos —cabañas, chozas, ermitas— funcionan como arquitecturas mínimas que permiten habitar temporalmente estos espacios sublimes.
En poesía, refugio montañoso simboliza retiro voluntario, alejamiento de complejidades sociales, búsqueda de simplicidad esencial. Contrasta con jardín domesticado: aquí naturaleza permanece indómita, apenas controlada mediante estructura arquitectónica básica. El refugio constituye umbral entre civilización —que queda abajo, en valle— y naturaleza salvaje —que rodea, amenaza, fascina—.
- La ventana en Cuatro estaciones, versos para ella
2.1. “Desde mi helada ventana”: establecimiento del espacio lírico
El poemario inaugura con verso paradigmático: “Desde mi helada ventana, aún te sigo esperando”. Esta apertura establece situación espacial fundamental: yo lírico posicionado ante ventana desde donde contempla exterior mientras espera ser amado ausente. La preposición “desde” indica punto de origen visual: mirada se proyecta desde interior doméstico hacia exterior donde habita —o habitó— el otro.
El adjetivo “helada” funciona polisémicamente. Literalmente describe temperatura física: ventana fría, probablemente invernal, que transmite frío al tacto. Metafóricamente caracteriza estado emocional: frialdad de soledad, congelamiento afectivo del yo aislado. La ventana helada materializa separación: superficie transparente pero impenetrable que permite ver sin tocar, contemplar sin acceder.
2.2. Ventana como dispositivo de contemplación melancólica
La ventana recurrentemente funciona como dispositivo de contemplación solitaria. El yo lírico permanece interior, contemplando paisaje exterior donde se desarrolla vida que no incluye su participación. Esta posición replica iconografía romántica del sujeto melancólico asomado a ventana: Caspar David Friedrich pintó figuras solitarias contemplando paisajes desde ventanas, materializando anhelo romántico por lo inalcanzable.
La ventana proporciona marco que encuadra percepción: selecciona porción de mundo exterior, la aísla, la convierte en imagen contemplable. El poemario menciona vistas desde ventana: “veo campos verdes”, “contemplo montañas nevadas”, “observo atardeceres”. Estos paisajes encuadrados no son naturaleza inmediata sino naturaleza mediatizada por marco arquitectónico que transforma experiencia directa en representación visual.
2.3. Imposibilidad del cruce: frontera transparente
La ventana establece frontera transparente pero infranqueable. Permite visión sin contacto, deseo sin satisfacción. El yo lírico ve mundo exterior —donde quizá habita ser amado— pero permanece separado por superficie vítrea que impide acceso físico. Esta imposibilidad materializa condición existencial más profunda: aislamiento del sujeto moderno, incapaz de fusión genuina con otredad.
Ventanas cerradas en poesía simbolizan clausura: sujeto encerrado en interioridad, incapaz de salir hacia mundo. Ventanas abiertas sugieren posibilidad de contacto aunque mantengan umbral arquitectónico. El poemario no especifica si ventanas están abiertas o cerradas, manteniendo ambigüedad que replica indeterminación de posibilidad de encuentro: ¿es separación definitiva o temporal? ¿Física o existencial?
2.4. Ventana como marco temporal: estaciones contempladas
La ventana funciona como dispositivo temporal: desde ella se contemplan sucesión de estaciones. Primavera con sus verdes renovados, verano con sus oros intensos, otoño con sus malvas crepusculares, invierno con sus blancos níveos: todas estas transformaciones cromáticas y climáticas se observan desde posición estática de ventana. El yo lírico permanece inmóvil mientras mundo exterior muta cíclicamente.
Esta estaticidad contrasta con dinamismo natural: naturaleza se transforma, estaciones se suceden, pero yo lírico permanece fijo en su posición ante ventana, esperando. La ventana materializa así temporalidad suspendida de la espera: tiempo que transcurre sin avanzar narrativamente, ciclo que se repite sin resolverse.
III. El jardín como espacio de memoria y pérdida
3.1. Jardines primaveralales: espacios de renovación
Los jardines primaveralales aparecen como espacios de renovación vegetal y esperanza afectiva. “Jardines con almendros en flor”, “huertos con brotes verdes”, “praderas renovadas” evocan fertilidad natural que contrasta con esterilidad emocional del yo lírico. El jardín domesticado —no naturaleza salvaje sino naturaleza ordenada humanamente— simboliza posibilidad de cultivar también renovación afectiva.
Machado vinculó jardín con intimidad y tarde, como lugar recogido donde se fabrican anhelos íntimos. Martín González replica esta asociación: jardines son espacios donde alguna vez existió intimidad compartida, donde encuentros amorosos tuvieron lugar. La primavera reactiva memoria de estos encuentros: floración actual recuerda floraciones pasadas cuando amor florecía también.
3.2. Jardín como territorio de encuentro perdido
El jardín funciona frecuentemente como territorio donde encuentro amoroso ocurrió en pasado. “El jardín donde nos encontrábamos”, “aquel patio con jazmines” evocan espacios concretos asociados con memoria feliz. Estos jardines no habitan presente sino pasado: existen como lugares de memoria más que como espacios físicamente accesibles.
La literatura ha explorado jardín como espacio donde secreto y lo reprimido subyacen bajo apariencia apacible. En poemario, jardines guardan secreto del amor perdido: belleza floral esconde dolor de ausencia, vegetación exuberante oculta vacío afectivo. Los senderos del jardín —que en narrativa gótica conducen a rincones sombríos— aquí conducen a recuerdos dolorosos.
3.3. Fuentes y agua: símbolos de fluencia temporal
Los jardines del poemario incluyen frecuentemente fuentes: “fuentes moriscas”, “agua que corre”, “surtidores”. El agua en jardín cumple función estética y climática pero también simbólica. Fluencia del agua representa paso del tiempo: constante, inevitable, imposible de detener. Las fuentes recuerdan que tiempo transcurre llevándose momentos de felicidad hacia pasado irrecuperable.
Machado vinculó fuente con jardín y tarde como símbolos de intimidad melancólica. El murmullo del agua proporciona banda sonora a contemplación solitaria, acompañamiento acústico a memoria dolorosa. Las fuentes también evocan frescor y vida en contexto mediterráneo árido: oasis domésticos que contrastan con sequedad exterior.
3.4. Jardín invernal: naturaleza despojada
Los jardines invernales del poemario presentan naturaleza despojada: “jardines sin flores”, “árboles desnudos”, “fuentes silenciadas por hielo”. Esta desnudez vegetal materializa despojamiento emocional: tras ciclo completo de esperanza (primavera), memoria (verano) y melancolía (otoño), invierno impone aceptación de pérdida.
El jardín invernal no es muerte sino reposo: naturaleza hiberna, conserva vida latente bajo aparente esterilidad. Esta latencia sugiere posibilidad —aunque no certeza— de renovación futura: quizá próxima primavera traiga no solo floración natural sino también renovación afectiva. No obstante, el poemario mantiene ambigüedad: ¿es este reposo preparación para renovación o estado definitivo?
- El patio andaluz: intimidad compartida y soledad presente
4.1. Patio como espacio de encuentro pasado
Los patios andaluces funcionan como escenarios donde intimidad amorosa se desarrolló en pasado. “Patios con jazmines”, “azulejos de Triana”, “fuentes moriscas” evocan arquitectura doméstica específicamente andaluza asociada con memoria de encuentros. El patio —espacio semipúblico dentro de privacidad doméstica— simboliza intimidad que no se oculta completamente pero tampoco se expone a mirada pública.
La recurrencia de jazmines vincula patio con fragancia: memoria olfativa que activa recuerdos con intensidad particular. Los jazmines blancos perfumando noches estivales constituyen tópico de ambientación andaluza que poemario actualiza mediante asociación con nostalgia amorosa. El perfume persiste aunque presencia física del ser amado haya desaparecido.
4.2. Arquitectura de fusión entre interior y exterior
El patio andaluz fusiona interior doméstico con exterior natural: cielo visible, plantas creciendo, agua corriendo, pero todo dentro de límites arquitectónicos que preservan privacidad. Esta fusión replica deseo lírico de comunión: integrar intimidad personal con apertura hacia otro sin perder protección.
Los muros del patio protegen de miradas ajenas pero no clausuran completamente: desde fuera se escuchan conversaciones, se perciben aromas, se intuye vida interior. Esta semipermeabilidad contrasta con hermetismo de habitaciones cerradas o exposición total de espacios públicos. El patio constituye término medio: intimidad accesible, privacidad compartida.
4.3. Patio solitario: espacio despoblado
Los patios del poemario aparecen frecuentemente despoblados: “patio solitario”, “fuente que nadie contempla”, “jazmines sin destinatario”. Espacios diseñados arquitectónicamente para albergar convivencia —conversaciones junto a fuente, comidas bajo emparrado, encuentros amorosos en noches perfumadas— permanecen vacíos. Esta despoblación subraya ausencia central del poemario: espacios de comunión habitados únicamente por soledad.
El patio despoblado funciona como correlato espacial de estado emocional: interioridad habitada por memoria de presencia ausente. Los objetos permanecen —fuente, jazmines, azulejos— pero sujetos han desaparecido. Esta persistencia de escenario tras desaparición de actores acentúa pérdida: lugar preserva memoria de lo que ya no existe.
4.4. Patio como umbral entre pasado y presente
El patio funciona como umbral temporal: espacio donde pasado feliz y presente doloroso coexisten. Físicamente, patio permanece idéntico a como era cuando amor existía. Existencialmente, patio se ha transformado radicalmente: de espacio de comunión a espacio de soledad. Esta coexistencia de identidad física y transformación existencial genera tensión productiva poéticamente.
Visitar patio constituye retorno ritual a lugar sagrado de memoria: peregrinación hacia territorio donde amor habitó. No obstante, este retorno no restaura presencia sino que confirma ausencia: ser amado no está en patio aunque patio preserve rastros de su presencia pasada. El umbral temporal del patio no conecta pasado con presente sino que subraya su separación irreversible.
- Refugios de montaña: soledad elegida y alturas sublimes
5.1. Refugio como retiro de complejidades sociales
Los refugios de montaña mencionados en poemario funcionan como espacios de retiro deliberado del mundo social hacia naturaleza elevada. “Refugio en sierra”, “cabaña solitaria”, “ermita entre montañas” evocan arquitecturas mínimas que permiten habitar temporalmente alturas. Estos refugios contrastan con espacios urbanos o domésticos habituales: representan alejamiento voluntario, búsqueda de simplicidad, deseo de contacto con naturaleza indómita.
Tradición romántica convirtió montañas en espacios de experiencia sublime: alturas que inspiran sentimientos de infinitud, pequeñez humana, vértigo existencial. Refugios montañosos constituyen arquitecturas que median entre fragilidad humana y magnificencia natural: protegen de elementos mientras permiten contemplar inmensidad. El poemario emplea estos refugios como símbolos de soledad buscada más que impuesta.
5.2. Nieve y frío: pureza y aislamiento
Los refugios de montaña del poemario se asocian con invierno: “nieve en sierra”, “frío en alturas”, “chimenea encendida contra helada”. La nieve funciona ambiguamente: pureza sublime pero también aislamiento forzado. La blancura nívea evoca purificación mediante despojamiento, limpieza de complejidades mediante reducción a esencialidad.
No obstante, nieve también impone aislamiento: caminos bloqueados, comunicación interrumpida, clausura temporal hasta deshielo. Este aislamiento forzado por naturaleza replica aislamiento emocional voluntario del yo lírico: separación del mundo como estrategia de preservación de intimidad herida. El refugio nevado materializa deseo contradictorio de estar solo pero no olvidado, aislado pero no abandonado.
5.3. Contemplación de distancia: valle abajo
Desde refugio elevado, yo lírico contempla distancia: “valle abajo”, “pueblos lejanos”, “luces que parpadean en oscuridad”. Esta contemplación desde altura replica estructura de ventana: marco que encuadra mundo observado desde distancia segura. Altura proporciona perspectiva: capacidad de ver conjunto, comprender relaciones espaciales, percibir insignificancia de dramas individuales en contexto de inmensidad natural.
No obstante, distancia también genera nostalgia: desde altura se percibe vida que transcurre abajo, en valle, donde comunidad humana continúa existiendo. El yo lírico elevado permanece separado de esta comunidad, observándola como espectador más que como participante. La altura física materializa distancia existencial: separación entre sujeto lírico y mundo social.
5.4. Umbral entre civilización y naturaleza salvaje
El refugio montañoso constituye umbral entre civilización —que permanece abajo, en valles poblados— y naturaleza salvaje —que rodea refugio, amenaza con avalanchas, tormentas, abismos—. Esta posición liminal replica situación existencial del yo lírico: ni completamente integrado en sociedad ni completamente aislado en naturaleza, habitando zona intermedia donde negociar relación con ambos dominios.
Refugio proporciona protección mínima suficiente para supervivencia pero insuficiente para comodidad civilizada. Esta precariedad recuerda fragilidad humana, dependencia de estructuras artificiales para habitar naturaleza hostil. El umbral del refugio —puerta que separa interior caldeado de exterior helado— materializa frontera ontológica entre cultura y naturaleza, orden humano y caos natural.
- Síntesis: poética de los umbrales en la obra
6.1. Recurrencia de espacios liminales
Cuatro estaciones, versos para ella construye poética espacial mediante recurrencia de lugares liminales: ventanas, jardines, patios, refugios. Estos espacios comparten condición de umbral: operan como fronteras entre dominios diferentes —interior/exterior, intimidad/mundo, pasado/presente, soledad/comunión—. La repetición de estos motivos no es casual sino estructural: el poemario explora sistemáticamente espacialidad de la separación, geografías de la ausencia, arquitecturas de la melancolía.
Cada espacio cumple función específica dentro de sistema simbólico coherente. Ventana materializa contemplación imposibilitada de contacto. Jardín preserva memoria de encuentro perdido. Patio escenifica intimidad despoblada. Refugio representa retiro voluntario hacia alturas. Juntos, estos espacios construyen geografía completa de experiencia amorosa frustrada.
6.2. Espacios como proyecciones de estados interiores
Los espacios del poemario no funcionan como descripciones objetivas de lugares sino como proyecciones de estados interiores del yo lírico. Tradición romántica estableció correspondencia entre paisaje y psique: naturaleza externa refleja naturaleza interna del sujeto. Martín González actualiza esta estrategia aplicándola a espacios arquitectónicos: ventana helada materializa frialdad emocional, jardín marchito refleja amor marchito, patio vacío escenifica soledad interior, refugio aislado representa aislamiento existencial.
Esta espacialización de estados anímicos permite concreción de experiencias abstractas. Soledad no se describe conceptualmente sino que se materializa mediante patio despoblado. Melancolía no se define sino que se experimenta mediante contemplación desde ventana. Nostalgia no se explica sino que se evoca mediante retorno a jardín donde amor existió. El espacio funciona como lenguaje: sistema de signos concretos que expresan realidades intangibles.
6.3. Arquitecturas de la memoria
Los espacios del poemario funcionan como arquitecturas de memoria: lugares que preservan recuerdos de presencia ausente. Jardines, patios, refugios no habitan únicamente presente sino también —quizá principalmente— pasado. Son territorios donde amor existió, donde encuentros ocurrieron, donde intimidad se compartió. Retornar a estos espacios constituye actividad memorial: visitar lugares sagrados de biografía amorosa.
No obstante, esta memoria espacializada genera dolor tanto como consuelo. Los lugares preservan rastros de presencia —perfume de jazmines, murmullo de fuentes, vistas desde ventanas— que recuerdan lo perdido. Cada retorno confirma ausencia más que restaura presencia: ser amado no está en jardín aunque jardín permanezca idéntico. Las arquitecturas de memoria son también arquitecturas de dolor: espacios que materializan irreversibilidad de pérdida.
6.4. Temporalidad suspendida de la espera
Los espacios liminales del poemario materializan temporalidad suspendida de la espera. Ventana desde donde se contempla sin actuar, jardín que florece cíclicamente sin traer retorno del amado, patio donde se permanece inmóvil, refugio donde se hiberna: todos estos espacios escenifican tiempo que transcurre sin avanzar narrativamente. El yo lírico habita estos umbrales en actitud de espera: ni resuelve situación mediante acción decisiva ni renuncia definitivamente a esperanza.
Esta temporalidad de umbral replica condición existencial más amplia: sujeto moderno habitando entre lo que ya no existe (pasado feliz) y lo que quizá nunca existirá (futuro reencuentro), suspendido en presente vacío que solo adquiere sentido mediante relación con estos otros tiempos. Los espacios liminales materializan esta suspensión temporal: lugares donde pasado persiste fantasmalmente y futuro permanece condicional.
VII. Conclusiones
7.1. Espacialidad como dimensión fundamental
Cuatro estaciones, versos para ella demuestra que espacialidad constituye dimensión fundamental —no meramente ornamental— de expresión lírica. El poemario no narra experiencia amorosa abstractamente sino que la espacializa: la ancla en lugares concretos, la materializa mediante arquitecturas específicas, la articula mediante geografía reconocible. Esta espacialización enriquece expresividad poética mediante concreción sensorial: experiencias abstractas se vuelven tangibles mediante asociación con espacios habitables.
7.2. Umbrales como condición existencial
Los espacios liminales del poemario no representan situaciones transitorias sino condición existencial permanente. El sujeto lírico habita constitutivamente umbrales: ni completamente interior ni completamente exterior, ni absolutamente solo ni genuinamente acompañado, ni plenamente presente ni definitivamente ausente. Esta liminalidad define experiencia humana contemporánea: imposibilidad de habitar plenamente cualquier posición estable, condena a oscilar perpetuamente entre términos irreconciliables.
7.3. Tradición y actualización
El poemario dialoga con tradición espacial de poesía española —Machado y sus jardines íntimos, Lorca y sus patios andaluces— actualizándola mediante sensibilidad contemporánea. Mantiene simbolismo tradicional de estos espacios pero los modula mediante consciencia contemporánea de imposibilidad de comunión plena, irreversibilidad de pérdida, soledad como condición existencial. Esta actualización no invalida tradición sino que la enriquece: demuestra permanencia de ciertos motivos espaciales en lírica española a través de transformaciones históricas.
7.4. Geografía íntima universalizable
Aunque el poemario emplea geografía específicamente andaluza —patios con jazmines, vistas de Sierra Nevada, arquitectura morisca—, construye geografía íntima universalizable. Los espacios concretos funcionan como ejemplos particulares de situaciones existenciales reconocibles universalmente: separación mediante frontera transparente (ventana), memoria de intimidad perdida (jardín), soledad en espacio diseñado para comunión (patio), retiro hacia alturas (refugio). Esta universalizabilidad desde particularidad geográfica constituye logro poético: hablar desde lugar específico sobre experiencias humanas compartidas.