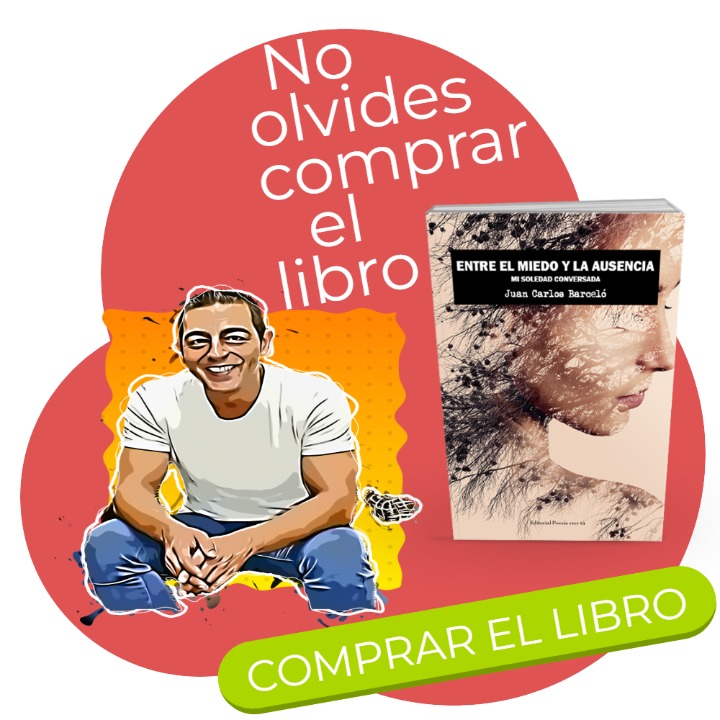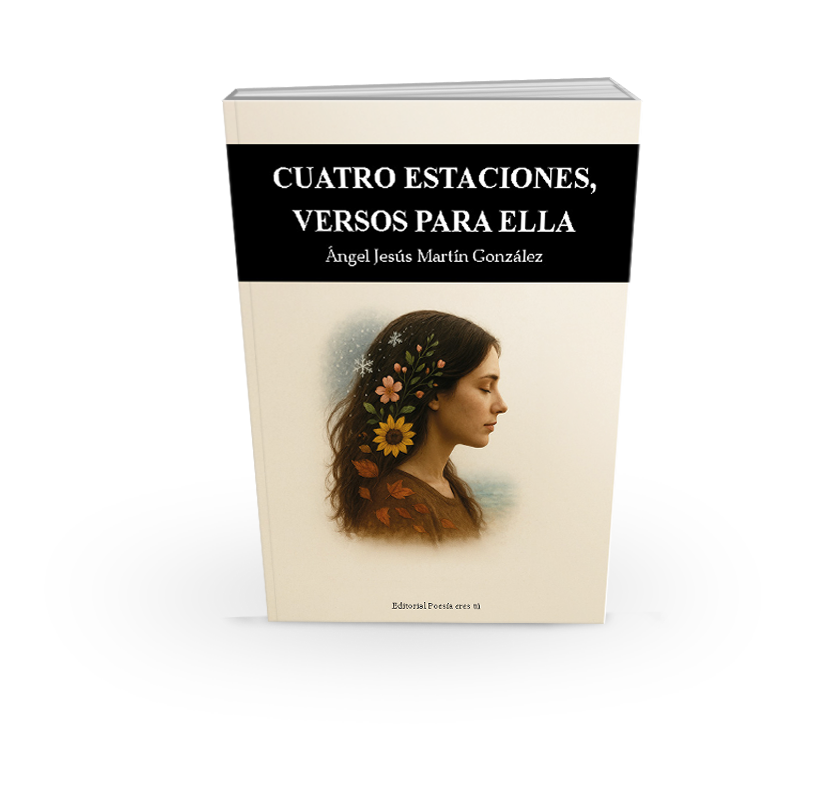Olivares Tomás, Ana María. «CLARIDAD Y COMPLEJIDAD: RECURSOS FORMALES EN LA POESÍA ACCESIBLE CONTEMPORÁNEA. ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA». Zenodo, 8 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17559919
CLARIDAD Y COMPLEJIDAD: RECURSOS FORMALES EN LA POESÍA ACCESIBLE CONTEMPORÁNEA. ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA
Introducción: la paradoja de la poesía accesible sofisticada
La poesía contemporánea enfrenta tensión aparentemente irreconciliable entre accesibilidad y sofisticación lírica. Corrientes experimentales privilegian complejidad formal, hermetismo semántico, ruptura con convenciones comunicativas. Simultáneamente, movimientos que reivindican poesía comunicativa —influidos por oralidad, redes sociales, cultura popular— priorizan claridad expresiva, lenguaje directo, transparencia emocional. Mario Benedetti ejemplifica segunda tradición: “tratar de la manera más respetuosa posible el lenguaje de la tribu”, rechazando “inventarse un lenguaje raro al margen de la sociedad”.
No obstante, accesibilidad no equivale necesariamente a simplicidad. Poesía puede emplear lenguaje directo mientras despliega sofisticación mediante recursos formales sutiles: paralelismos, anáforas, estructuras simétricas que organizan discurso sin llamar atención sobre sí mismos. La presente investigación examina cómo Cuatro estaciones, versos para ella (2025) de Ángel Jesús Martín González equilibra estas dimensiones: comunica emoción directamente mediante vocabulario accesible mientras construye arquitectura lírica compleja mediante dispositivos retóricos tradicionales actualizados.
- Marco teórico: recursos formales y poesía accesible
1.1. Conceptualización de accesibilidad poética
Accesibilidad poética implica múltiples dimensiones. Léxicamente, emplear vocabulario común, evitar tecnicismos innecesarios, preferir términos concretos sobre abstracciones. Sintácticamente, construir oraciones de complejidad moderada, mantener conexiones lógicas explícitas, evitar hipérbatos extremos. Semánticamente, establecer referentes reconocibles, facilitar interpretación mediante contextos claros, no exigir conocimientos especializados. Emocionalmente, articular sentimientos universales mediante expresión directa que active identificación inmediata del lector.
Elena Medel señala que poesía “habla tu mismo idioma y significa justo lo que tú quieras”. Esta democratización interpretativa caracteriza poesía accesible: no impone significados herméticos sino que invita a lectores a construir sentido desde experiencias propias. Luis García Montero celebra en Benedetti “necesidad de una dimensión cívica y ética de las palabras”, vinculando accesibilidad con compromiso comunicativo.
1.2. Recursos formales: definición y taxonomía
Recursos literarios permiten aportar énfasis y belleza a texto más allá del uso convencional del lenguaje. Taxonomías tradicionales clasifican recursos según nivel lingüístico afectado: fonéticos (aliteración, onomatopeya), morfológicos (derivación expresiva), sintácticos (paralelismo, anáfora, hipérbaton), semánticos (metáfora, metonimia, sinestesia). Poesía contemporánea utiliza estos recursos “de maneras nuevas para crear una experiencia poética única”.
Esta investigación se centra en recursos sintácticos —paralelismo, anáfora, estructuras simétricas— por constituir mecanismos fundamentales de organización discursiva que operan sin requerir descodificación especializada. Lector percibe efectos de estos recursos —musicalidad, énfasis, cohesión— sin necesitar identificarlos técnicamente.
1.3. Paralelismo: simetría estructural
Paralelismo consiste en ordenación deliberada de elementos sucesivos con estructura similar de forma simétrica. Permite concentrar atención en contenido mediante previsibilidad estructural. Ejemplos proverbiales: “De tal palo, tal astilla”, “Con la lógica se demuestra; con la intuición se descubre”. Variedades incluyen bimembración (dos miembros paralelos) y trimembración (tres miembros).
Paralelismo favorece comprensión mediante redundancia estructural: segunda cláusula replica estructura de primera, facilitando procesamiento. Simultáneamente, genera musicalidad: ritmo sintáctico que complementa ritmo métrico. En poesía, paralelismo vincula frecuentemente con otras figuras de repetición como anáfora y epífora.
1.4. Anáfora: repetición inicial
Anáfora consiste en repetición de misma palabra o frase al comienzo de varios versos u oraciones consecutivos. Ejemplo paradigmático: versos de Miguel Hernández en Elegía: “No perdono a la muerte enamorada / no perdono a la vida desatenta / no perdono a la tierra ni a la nada”. Anáfora genera intensidad expresiva mediante reiteración, énfasis mediante insistencia, cohesión mediante marca formal explícita.
Anáfora facilita memorización: estructura repetitiva ancla contenido mediante patrón reconocible. Origen oral de poesía privilegió recursos mnemotécnicos como anáfora para transmisión generacional. Poesía contemporánea recupera estos mecanismos para facilitar recepción inmediata.
1.5. Estructuras simétricas: equilibrio compositivo
Simetría implica correspondencia de partes equidistantes de centro. En poesía, simetría opera en múltiples niveles: estrófico (igual número de versos por estrofa), métrico (mismo esquema silábico), sintáctico (construcciones paralelas), semántico (oposiciones equilibradas). Simetría proporciona satisfacción estética mediante equilibrio formal, facilita comprensión mediante previsibilidad estructural.
Simetría no implica monotonía: variaciones controladas dentro de marco simétrico general generan tensión productiva entre regularidad y sorpresa. Poesía accesible emplea frecuentemente simetrías flexibles: patrones reconocibles que admiten desviaciones expresivas.
- Análisis de paralelismos en Cuatro estaciones, versos para ella
2.1. Paralelismos sintácticos interversales
El poemario despliega extensos paralelismos sintácticos que estructuran poemas completos. Versos consecutivos replican estructura gramatical variando únicamente elementos léxicos: sujeto + verbo + complemento / sujeto + verbo + complemento. Esta recurrencia estructural facilita procesamiento: lector anticipa construcción siguiente, concentrándose en variaciones semánticas más que en complejidad sintáctica.
Ejemplo representativo: series de versos que comienzan con “Recuerdo” seguido de complemento directo: “Recuerdo tus ojos / Recuerdo tu risa / Recuerdo tu voz”. Estructura idéntica (verbo + posesivo + sustantivo) permite focalizar atención en progresión de elementos recordados. Paralelismo genera ritmo acumulativo: memoria se construye mediante adición de detalles estructuralmente equivalentes.
2.2. Bimembraciones y trimembraciones
El poemario privilegia bimembraciones (estructuras de dos miembros paralelos) y trimembraciones (tres miembros). Bimembraciones establecen oposiciones binarias: pasado/presente, soledad/comunión, interior/exterior. Ejemplo: “Ayer florecían jazmines / Hoy solo quedan espinas”. Estructura paralela (adverbio temporal + verbo + sujeto) subraya contraste temporal mediante simetría formal.
Trimembraciones amplían enumeraciones mediante tres elementos: “Primavera de esperanza / Verano de memoria / Otoño de melancolía”. Ritmo ternario genera sensación de completitud: tres constituye número de plenitud retórica, suficiente para establecer patrón sin caer en monotonía. Trimembración facilita memorización mediante chunking: agrupación de información en unidades manejables.
2.3. Paralelismos estacionales estructurales
La división cuatripartita del poemario —Primavera, Verano, Otoño, Invierno— constituye macroparalelismo estructural. Cada sección replica arquitectura similar: mismo número aproximado de poemas, estructura temática equivalente (descripción estacional + evocación amorosa + reflexión melancólica), recursos formales comparables. Esta simetría proporciona coherencia: lector transita poemario mediante marco estructural predecible que facilita orientación.
No obstante, simetría admite variaciones expresivas. Primavera despliega tono esperanzado mediante léxico optimista, mientras Invierno adopta tono resignado mediante vocabulario de aceptación. Paralelismo estructural subraya estas diferencias tonales: estructura idéntica permite percibir modulaciones emocionales con claridad.
2.4. Paralelismos cromáticos
El sistema cromático del poemario se organiza mediante paralelismos: cada estación asociada con familia de colores específica. Primavera con verdes, Verano con oros, Otoño con malvas, Invierno con blancos. Esta correspondencia sistemática entre temporalidad y cromatismo constituye paralelismo semántico: estructura de asociaciones regulares que facilita comprensión simbólica.
Construcciones sintácticas replican este paralelismo: “azules celestes de primavera / oros intensos de verano / malvas crepusculares de otoño / blancos níveos de invierno”. Estructura idéntica (adjetivo cromático + adjetivo calificativo + preposición + sustantivo estacional) subraya regularidad del sistema mediante regularidad formal.
III. Análisis de anáforas en el poemario
3.1. Anáforas de invocación
El poemario emplea sistemáticamente anáforas de invocación: versos consecutivos que comienzan con mismo verbo dirigido al ser amado ausente. “Te recuerdo / Te pienso / Te imagino / Te añoro”: repetición del pronombre de segunda persona + verbo establece insistencia expresiva, subraya obsesión del yo lírico con presencia ausente. Anáfora materializa reiteración mental: pensamiento que retorna compulsivamente al mismo objeto.
Esta estructura anafórica facilita identificación emocional del lector. Forma directa de apostrofe —hablar directamente al otro— genera inmediatez comunicativa. Repetición intensifica emoción sin requerir explicaciones conceptuales: forma expresa contenido.
3.2. Anáforas temporales
Anáforas temporales organizan memoria mediante marcadores cronológicos repetidos. “Aquellas tardes / Aquellos veranos / Aquellos paseos”: demostrativo + sustantivo temporal establece distancia entre presente enunciativo y pasado evocado. Repetición de “aquellas/aquellos” subraya lejanía temporal, convierte pasado en territorio remoto accesible únicamente mediante memoria.
Similares funcionan anáforas con adverbios temporales: “Entonces reíamos / Entonces caminábamos / Entonces amábamos”. Adverbio “entonces” marca frontera entre presente de soledad y pasado de comunión, estableciendo contraposición temporal mediante repetición formal.
3.3. Anáforas espaciales
Anáforas espaciales anclan experiencia lírica en lugares concretos mediante repetición de marcadores locativos. “En el jardín / En el patio / En la playa”: preposición + artículo + sustantivo espacial genera enumeración de territorios asociados con memoria amorosa. Anáfora construye geografía íntima mediante adición: cada verso añade lugar al mapa afectivo.
Variante emplea demostrativo espacial: “Allí florecían jazmines / Allí corría el agua / Allí nos encontrábamos”. Adverbio “allí” señala distancia espacial pero también existencial: lugares que alguna vez habitó intimidad compartida permanecen inaccesibles en presente.
3.4. Anáforas negativas
Anáforas negativas expresan ausencia mediante repetición de partícula negativa. “No vuelves / No escribes / No recuerdas”: negación + verbo establece letanía de carencias, inventario de lo que no ocurre. Anáfora negativa genera intensidad mediante acumulación: cada verso añade nueva ausencia, construyendo retrato completo de vacío.
Miguel Hernández empleó anáfora negativa paradigmáticamente en Elegía: “No perdono”. Martín González actualiza recurso aplicándolo a contexto amoroso no trágico: ausencia duele pero no aniquila. Anáfora negativa materializa dolor mediante forma: repetición de “no” replica experiencia de negación constante.
3.5. Función cohesiva de anáforas
Anáforas cumplen función cohesiva fundamental: vinculan versos discontinuos mediante marca formal explícita. Lector percibe unidad: versos que comienzan idénticamente pertenecen a misma secuencia discursiva aunque estén separados por otros versos. Esta cohesión facilita comprensión: estructura reconocible orienta procesamiento.
Simultáneamente, anáfora genera musicalidad mediante repetición fónica. Poesía oral empleó anáfora como recurso mnemotécnico: facilita memorización, transmisión, recitación. Poesía contemporánea accesible recupera oralidad mediante estos dispositivos tradicionales actualizados.
- Estructuras simétricas en el poemario
4.1. Simetría estacional: cuatripartición
Estructura cuatripartita —cuatro estaciones— constituye simetría fundamental del poemario. Número cuatro posee significación simbólica: completitud del ciclo, totalidad temporal, retorno al origen. División en cuatro secciones equilibradas proporciona arquitectura simétrica que facilita navegación: lector anticipa extensión aproximada de cada sección, comprende posición dentro del ciclo total.
Simetría no implica identidad: cada estación aporta tonalidad específica dentro de marco común. Primavera (esperanza) contrasta con Otoño (melancolía), Verano (memoria luminosa) con Invierno (aceptación oscura). Estas oposiciones simétricas —primavera/otoño, verano/invierno— organizan experiencia emocional mediante parejas equilibradas.
4.2. Simetría estrófica intrapoemas
Poemas individuales frecuentemente despliegan simetrías estróficas: igual número de versos por estrofa, esquemas regulares de distribución. Estructura típica: cuatro estrofas de cuatro versos (cuartetos) o tres estrofas de tres versos (tercetos). Regularidad estrófica proporciona equilibrio visual: poema se presenta como objeto geométrico ordenado.
Esta regularidad facilita recepción: lector percibe estructura antes de procesar contenido, anticipando extensión y organización. Simetría estrófica complementa verso libre: aunque versos no mantengan isometría silábica estricta, distribución estrófica regular compensa mediante orden arquitectónico.
4.3. Simetrías sintácticas: quiasmos
Quiasmo constituye simetría sintáctica específica: estructura cruzada AB/BA. Ejemplo: “Cuando tú estabas, yo vivía / Ahora yo existo, tú has partido”. Primera cláusula: tú (A) + yo (B); segunda cláusula invierte: yo (B) + tú (A). Cruce genera equilibrio mediante inversión: forma materializa contenido (inversión existencial).
Quiasmos aparecen frecuentemente en contextos de oposición temporal: pasado versus presente, entonces versus ahora, memoria versus realidad. Estructura cruzada subraya inversión de condiciones: donde antes había presencia ahora hay ausencia, donde había comunión ahora hay soledad.
4.4. Simetría en enumeraciones
Enumeraciones del poemario frecuentemente adoptan estructuras simétricas. Tres elementos (trimembración): “Jardines, patios, playas”. Cuatro elementos (tetramembración): “Primavera, Verano, Otoño, Invierno”. Números impares (3) generan dinamismo, números pares (4) equilibrio.
Enumeraciones simétricas facilitan procesamiento mediante chunking: agrupación de elementos en unidades manejables. Tres o cuatro elementos constituyen límite de memoria inmediata: cantidad procesable sin esfuerzo cognitivo excesivo. Poemario respeta estos límites, privilegiando enumeraciones breves estructuradas simétricamente.
4.5. Simetría como satisfacción estética
Simetría proporciona satisfacción estética mediante equilibrio perceptual. Mente humana tiende a percibir patrones, buscar regularidades, completar estructuras. Poesía que despliega simetrías satisface estas tendencias cognitivas, generando placer mediante reconocimiento de orden.
No obstante, simetría absoluta resulta monótona: previsibilidad extrema elimina interés. Poemario equilibra regularidad con variación: estructura simétrica general admite desviaciones locales que generan tensión expresiva. Esta combinación de orden y sorpresa caracteriza poesía accesible sofisticada: comunica claramente mediante marco regular mientras mantiene interés mediante variaciones controladas.
- Equilibrio entre claridad y complejidad
5.1. Vocabulario accesible, estructuras sofisticadas
El poemario equilibra vocabulario accesible con estructuras formales sofisticadas. Léxico privilegia términos concretos, frecuentes, reconocibles: “jardín”, “ventana”, “nieve”, “flores”. Sintaxis emplea construcciones relativamente simples: sujeto + verbo + complemento, evitando hipérbatos extremos. Este registro accesible facilita comprensión inmediata del contenido literal.
Simultáneamente, organización formal despliega complejidad mediante paralelismos, anáforas, simetrías. Estos recursos operan sutilmente: lector percibe efectos —musicalidad, cohesión, énfasis— sin necesitar identificar mecanismos técnicos. Complejidad formal no obstaculiza comprensión sino que la facilita mediante organización clara del discurso.
5.2. Repetición como estrategia didáctica
Repetición —mediante anáforas, paralelismos, reiteraciones léxicas— cumple función didáctica: refuerza contenido mediante insistencia. Tradición oral privilegió repetición como recurso mnemotécnico: facilita memorización, transmisión, recitación. Poesía escrita contemporánea recupera oralidad mediante estos dispositivos.
Repetición no es defecto sino estrategia expresiva consciente. Intensifica emoción mediante insistencia: dolor que se repite verbalmente materializa dolor que se repite experiencialmente. Genera ritmo mediante recurrencia fónica y sintáctica: música del lenguaje que complementa significado semántico.
5.3. Transparencia simbólica mediante códigos culturales
Simbolismo del poemario privilegia transparencia: activa códigos culturales compartidos sin requerir descodificación especializada. Primavera simboliza renovación, Invierno finitud, verde esperanza, blanco pureza: asociaciones convencionales que lector reconoce inmediatamente. Esta transparencia contrasta con hermetismo simbolista que exige conocimientos especializados para interpretación.
No obstante, transparencia no equivale a simplicidad: poemario construye sistema simbólico coherente mediante articulación compleja de elementos convencionales. Sofisticación reside en orquestación: modo específico de combinar símbolos tradicionales para generar significados particulares. Lector accede fácilmente a significados básicos pero puede profundizar percibiendo resonancias más sutiles.
5.4. Musicalidad sin métrica estricta
El poemario emplea verso libre: no mantiene isometría silábica estricta ni esquemas de rima regulares. Esta libertad formal evita artificiosidad: lenguaje fluye naturalmente sin subordinarse a corsés métricos rígidos. Verso libre facilita registro conversacional, tono directo, sintaxis no forzada.
No obstante, ausencia de métrica regular no implica ausencia de musicalidad. Poemario genera ritmo mediante recursos sintácticos: paralelismos, anáforas, simetrías establecen patrones recurrentes que proporcionan musicalidad sin exigir regularidad silábica. Esta musicalidad sintáctica resulta menos evidente que musicalidad métrica pero igualmente efectiva para generar placer estético.
5.5. Accesibilidad sin renuncia a complejidad
El equilibrio fundamental del poemario reside en accesibilidad que no renuncia a complejidad. Benedetti demostró que poesía puede “tratar de la manera más respetuosa posible el lenguaje de la tribu” sin sacrificar sofisticación lírica. Martín González replica esta lección: emplea registro accesible —vocabulario común, sintaxis clara, simbolismo transparente— mientras despliega complejidad formal mediante recursos tradicionales actualizados.
Esta combinación amplía audiencia potencial: poesía resulta accesible para lectores no especializados mientras ofrece suficiente complejidad para satisfacer lectores experimentados. Democratización no implica empobrecimiento sino comunicación eficaz: decir claramente cosas complejas, expresar profundidad mediante sencillez.
- Conclusiones y aportaciones
6.1. Sofisticación mediante recursos tradicionales
Cuatro estaciones, versos para ella demuestra que sofisticación lírica no requiere hermetismo ni experimentación radical. Poemario emplea recursos formales tradicionales —paralelismos, anáforas, simetrías— actualizándolos mediante sensibilidad contemporánea. Estos mecanismos, desarrollados durante siglos de tradición lírica oral y escrita, mantienen eficacia expresiva: organizan discurso, generan musicalidad, intensifican emoción.
6.2. Claridad como valor estético
El poemario reivindica claridad como valor estético legítimo frente a prejuicio que asocia complejidad con calidad. Elena Medel señala que frecuentemente se comenta sobre poesía: “No la entiendo”, “resulta difícil”, “no sé qué quiere decir”. Esta dificultad no es inherente al género sino opción estética de ciertas corrientes. Poesía accesible demuestra que claridad expresiva puede coexistir con densidad significativa.
6.3. Recursos formales como organizadores cognitivos
Paralelismos, anáforas y simetrías no constituyen meros ornamentos sino organizadores cognitivos que facilitan procesamiento. Repeticiones estructurales reducen carga cognitiva: lector anticipa construcciones, concentrándose en contenido semántico más que en complejidad sintáctica. Simetrías proporcionan marcos predecibles que orientan recepción. Anáforas marcan cohesión mediante señales formales explícitas.
6.4. Actualización de tradición oral
El poemario actualiza tradición oral mediante recursos mnemotécnicos tradicionales. Poesía se originó en palabra oral compartida, empleando repeticiones, paralelismos, anáforas como facilitadores de transmisión generacional. Aunque poemario sea texto escrito, recupera oralidad mediante estos dispositivos. Esta recuperación conecta con tendencias contemporáneas de poesía en redes sociales, performances, recitales: contextos donde oralidad y memoria inmediata resultan fundamentales.
6.5. Modelo de poesía comunicativa sofisticada
Cuatro estaciones, versos para ella ofrece modelo de poesía comunicativa sofisticada: accesible sin ser simplista, clara sin ser superficial, directa sin ser prosaica. Este modelo responde a necesidad contemporánea de poesía que comunique eficazmente sin renunciar a complejidad lírica. Equilibrio entre claridad y sofisticación amplía audiencia potencial: incluye lectores que buscan comunicación directa y lectores que valoran elaboración formal.
La investigación confirma que recursos formales tradicionales —paralelismos, anáforas, estructuras simétricas— mantienen vigencia en poesía contemporánea como mecanismos de organización discursiva, generación de musicalidad e intensificación expresiva. Actualización de estos recursos no requiere ruptura con tradición sino aplicación consciente a sensibilidades actuales. Poesía accesible sofisticada constituye opción estética válida que merece reconocimiento crítico equivalente al otorgado a poesía experimental o hermética.