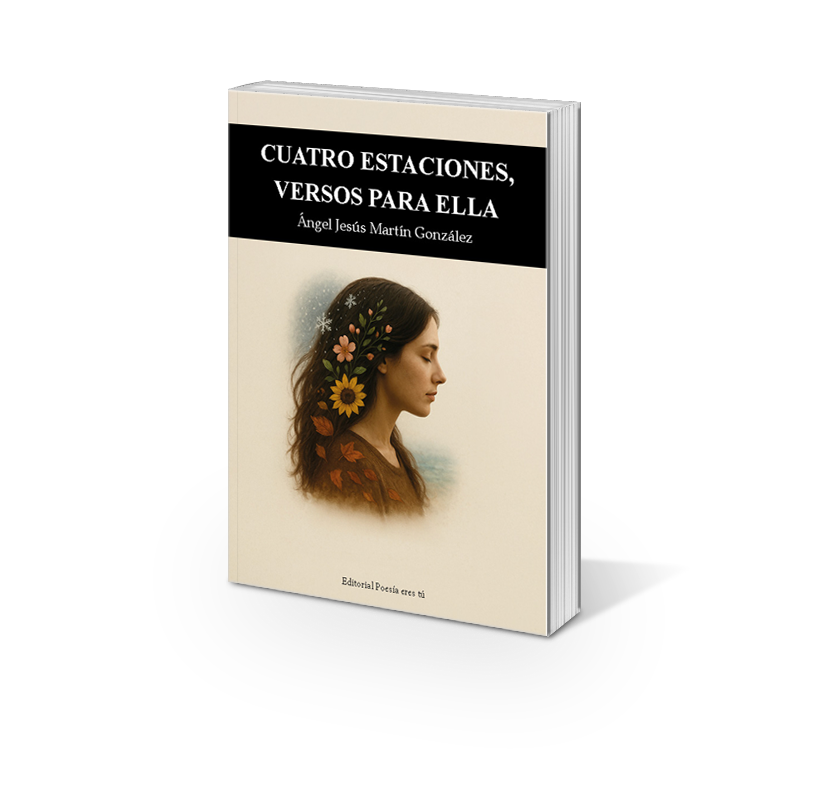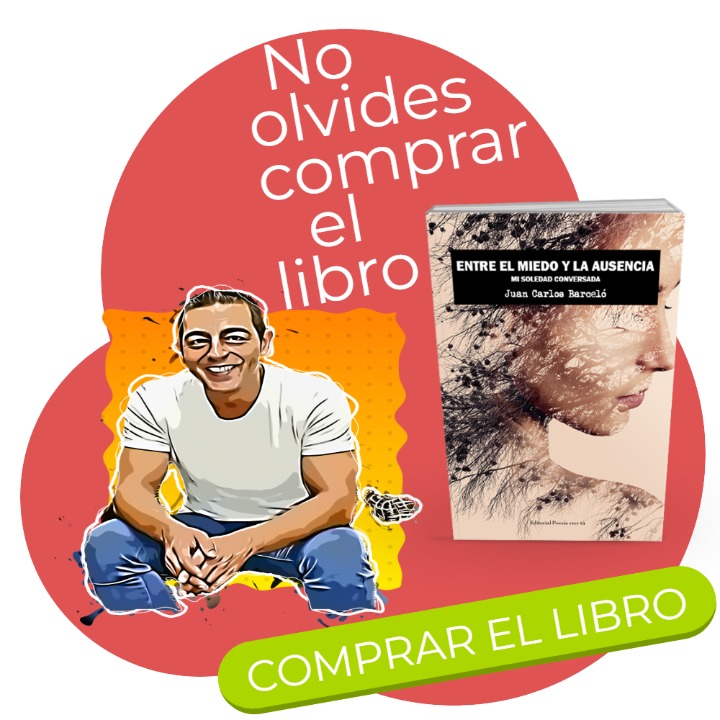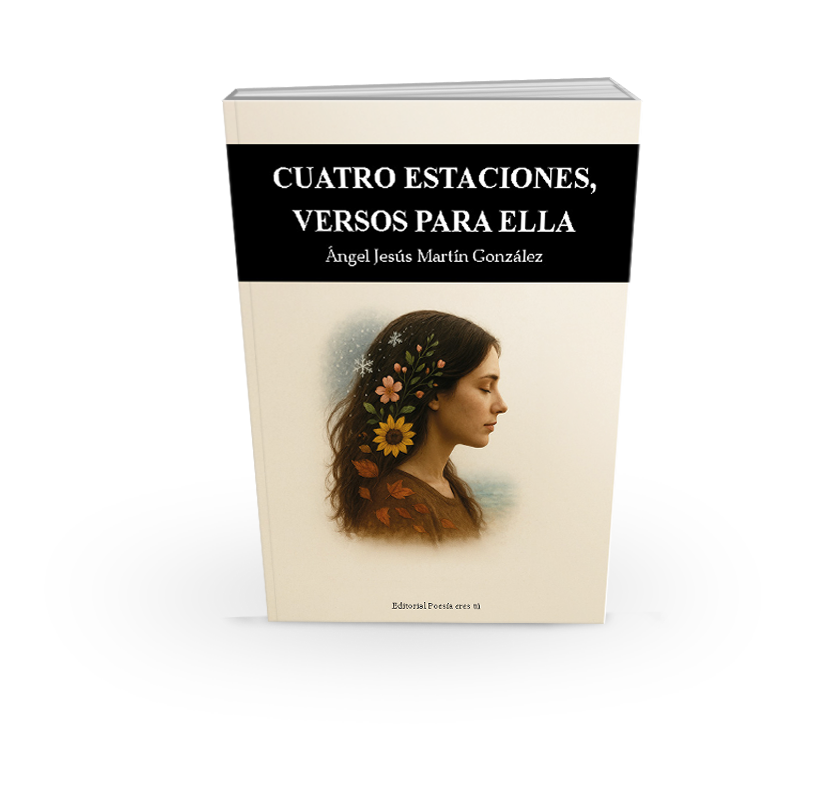Olivares Tomás, Ana María. «LA GEOGRAFÍA SIMBÓLICA DEL SUR: PAISAJE ANDALUZ EN CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA Y SU CONEXIÓN CON LA TRADICIÓN LORQUIANA Y EL NEORROMANTICISMO». Zenodo, 8 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17560053
LA GEOGRAFÍA SIMBÓLICA DEL SUR: PAISAJE ANDALUZ EN CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA Y SU CONEXIÓN CON LA TRADICIÓN LORQUIANA Y EL NEORROMANTICISMO
- Introducción
El paisaje andaluz ha funcionado históricamente como uno de los espacios líricos más productivos de la poesía española. Desde el romanticismo europeo del siglo XIX hasta las expresiones contemporáneas del siglo XXI, Andalucía como geografía física y simbólica ha generado una tradición poética específica caracterizada por la intensidad cromática, la fusión entre paisaje y emoción, y la persistencia de elementos culturales distintivos. Federico García Lorca estableció en el siglo XX la codificación más influyente de esta geografía simbólica, convirtiendo Granada, la vega, Sierra Nevada y los espacios rurales andaluces en territorios míticos de la lírica española.
El presente estudio analiza cómo Cuatro estaciones, versos para ella (2025) de Ángel Jesús Martín González se inscribe en esta tradición, estableciendo conexiones específicas con el imaginario lorquiano y con las corrientes neorrománticas de la poesía andaluza contemporánea. Se examinarán los mecanismos de construcción del paisaje, los espacios recurrentes, el sistema cromático y simbólico, y las estrategias de fusión entre geografía y subjetividad que vinculan esta obra con su contexto cultural andaluz.
- Lorca y la fundación de la geografía simbólica andaluza
El paisaje como matriz poética
Federico García Lorca se basó profundamente en los paisajes de su nativa Andalucía y encontró inspiración en su historia, sus colores y su simplicidad. Para el granadino, el paisaje no constituía mero decorado sino matriz generadora de lenguaje poético. La Alhambra y el Generalife funcionaban como “eje estético” de Granada, espacio donde el poeta se perdía por los bosques, los rumores del agua y los jardines, con la mirada fija hacia la fértil vega de su niñez.
La obra de Lorca —especialmente Romancero gitano, Bodas de sangre, Poema del cante jondo— refleja esta profunda conexión con el paisaje andaluz. La representación de los paisajes granadinos, desde los ríos hasta Sierra Nevada, muestra cómo la geografía local impacta las vidas y sueños de las personas. La naturaleza se convierte en un espejo donde se reflejan las emociones humanas, tema recurrente en la poesía lorquiana.
Elementos constitutivos del paisaje lorquiano
Lorca estableció un repertorio de espacios y motivos que se convirtieron en códigos reconocibles de lo andaluz: la vega verde, las nieves de Sierra Nevada, las siete colinas de Granada, los cármenes, los patios con fuentes, los olivares, las huertas, los ríos. Estos elementos no funcionan como descripción realista sino como símbolos cargados de resonancias emocionales y culturales.
El sistema cromático lorquiano privilegia colores intensos asociados con pasión, violencia, muerte y erotismo: verdes profundos, rojos sangrientos, negros nocturnos, blancos lunares. Esta paleta cromática codifica estados anímicos y tensiones dramáticas, estableciendo correspondencias directas entre color y emoción.
III. Neorromanticismo en la poesía andaluza contemporánea
Definición y características
El término “neorromanticismo” designa corrientes poéticas contemporáneas que recuperan elementos de la sensibilidad romántica: primacía de la emoción, exaltación de la naturaleza, exploración de la subjetividad, lenguaje accesible, fascinación por lo popular. En Andalucía, estas tendencias se conectan con la tradición decimonónica que produjo el flamenco como expresión del romanticismo europeo.
La poesía andaluza contemporánea se caracteriza por notable diversidad: escuela de la experiencia, vanguardismo irracionalista, surrealismo creacionista, minimalismo, neosimbolismo, neobarroco, poesía meditativa. Sin embargo, persiste una corriente que reivindica la emoción directa, el paisaje como elemento identitario y la accesibilidad expresiva.
Autoras y autores representativos
La poesía contemporánea andaluza está marcada por la realidad de autores que viven entre el siglo XX y el XXI. Ana Rosetti, gaditana que transita entre poesía, ensayo y narrativa, se distingue por la exaltación de la belleza (corriente esteticista), referencias culturales y erotismo sensual cargado de simbolismo. Mercedes Escolano, inicialmente neobarroca y culturalista, evolucionó hacia formas que incorporan lenguaje cotidiano e ironía, influida por la poesía de la experiencia.
La diversidad actual significa que existen tantas tendencias como poetas, lo que supone riqueza expresiva. No obstante, elementos comunes conectan a muchos autores contemporáneos: tratamiento de lo social y lo mitológico, exploración de emociones íntimas y escenas cotidianas, complicidad con perspectivas de género, y permanencia del paisaje andaluz como referente identitario.
- Construcción del paisaje andaluz en Cuatro estaciones, versos para ella
Espacios recurrentes
Martín González construye su geografía poética mediante espacios específicamente andaluces que dialogan con la tradición lorquiana. Los patios con jazmines y fuentes remiten directamente a los patios granadinos y cordobeses, espacios de intimidad doméstica donde interior y exterior se fusionan. El poemario menciona explícitamente “patios andaluces”, “fuentes moriscas”, “azulejos de Triana”, estableciendo coordenadas geográficas precisas.
Sierra Nevada aparece como referente montañoso constante, tanto en su función climática (nieves que descienden en invierno) como simbólica (alturas sublimes, pureza, distancia). La vega granadina, espacio fundamental en Lorca, se sugiere mediante referencias a “campos verdes”, “huertos”, “almendros en flor”. El Mediterráneo como horizonte marino proporciona luminosidad y apertura, elementos ausentes en el Lorca más telúrico pero presentes en su obra costera.
Sistema cromático
El poemario despliega una paleta cromática intensamente andaluza que conecta con el sistema lorquiano aunque con matices diferenciadores. Los azules predominan: “azules celestes”, “azules profundos”, “azules marinos”, asociados con cielo mediterráneo, distancia, nostalgia. Los blancos funcionan como símbolos de pureza pero también de ausencia: “blancos jazmines”, “blancas nieves”, “blancas sábanas”.
Los oros y amarillos remiten a la luz solar andaluza: “oros del sol”, “campos dorados”, “trigos maduros”. Los rojos, menos violentos que en Lorca, aparecen asociados con flores: “rojas amapolas”, “claveles rojos”, “atardeceres rojos”. Los verdes, constantes en el paisaje lorquiano, dominan las secciones primaveral y estival: “verde esperanza”, “verdes prados”, “verde vega”.
Flora específica
La vegetación andaluza proporciona código simbólico específico. Los jazmines, omnipresentes en patios andaluces, funcionan como símbolo de intimidad perfumada y nostalgia. Los naranjos conectan con la tradición sevillana y cordobesa, asociando fragancia cítrica con memoria afectiva. Los almendros en flor, elemento fundamental del paisaje granadino invernal-primaveral, simbolizan renovación y fragilidad.
Las amapolas rojas en campos de trigo remiten tanto a la tradición pictórica andaluza como a Lorca, quien empleó este motivo en su poesía. Los olivos, árbol emblemático andaluz, aparecen como signo de arraigo y permanencia. Esta flora específica ancla el poemario en geografía concreta, diferenciándolo de paisajes líricos abstractos o genéricos.
- Conexiones específicas con el universo lorquiano
Fusión entre paisaje y emoción
Como en Lorca, el paisaje de Martín González no describe objetivamente sino que proyecta estados interiores. La naturaleza funciona como espejo donde se reflejan emociones humanas. Cuando el poeta escribe “Desde mi helada ventana, aún te sigo esperando”, el frío exterior materializa la soledad interior. Los “campos verdes” primaveralmencionados no son mera descripción botánica sino expresión de esperanza renovada.
Esta técnica replica la estrategia lorquiana de convertir la geografía en lenguaje simbólico. En ambos autores, Sierra Nevada no es simplemente una cordillera sino un símbolo de alturas inalcanzables, pureza, sublimidad, distancia entre el sujeto y el objeto del deseo.
Espacios de intimidad
Los patios andaluces funcionan en ambos autores como umbrales entre privacidad y mundo exterior. En Lorca, los cármenes granadinos con sus fuentes y jardines son espacios de encuentro amoroso y contemplación estética. En Martín González, los “patios con jazmines” y las “fuentes moriscas” cumplen función similar: espacios íntimos donde se desarrolla la añoranza y la memoria del amor.
Estos espacios conectan con la arquitectura doméstica andaluza —patios cordobeses, cármenes granadinos, casas-patio sevillanas— que preservan intimidad mediante muros hacia el exterior y se abren hacia el interior a través de jardines, fuentes, vegetación. El patio como tópico literario andaluz adquiere en ambos poetas dimensión simbólica: refugio, memoria, paraíso doméstico perdido.
Nocturnidad y luna
La presencia lunar constituye elemento compartido. En Lorca, la luna funciona como símbolo polisémico: muerte, erotismo, destino trágico, belleza fría. En Martín González, la luna aparece como testigo de la soledad nocturna: “bajo la luna plateada”, “noches de luna llena”. Aunque menos desarrollada simbólicamente que en Lorca, la luna mantiene su función de elemento que intensifica la emotividad nocturna.
La nocturnidad andaluza —noches estrelladas, claridad lunar mediterránea, temperaturas nocturnas que permiten vida exterior— funciona en ambos poetas como tiempo privilegiado para la expresión lírica.
- Elementos neorrománticos en Cuatro estaciones, versos para ella
Primacía de la emoción
El poemario privilegia la expresión emocional directa sobre la experimentación formal, característica fundamental del neorromanticismo. Los versos articulan sin mediaciones complejas sentimientos de añoranza, esperanza, desilusión, nostalgia. Esta accesibilidad expresiva conecta con la corriente neorromántica que rechaza hermetismo vanguardista en favor de comunicabilidad.
La dedicatoria —”a los que aman la naturaleza y siguen creyendo en el amor”— establece desde el inicio un posicionamiento neorromántico: reivindicación de valores sentimentales en contexto contemporáneo frecuentemente escéptico.
Exaltación de la naturaleza
La naturaleza no funciona como telón de fondo sino como protagonista poética. Cada estación despliega fenómenos naturales específicos —floraciones, calores, caídas de hojas, nevadas— que estructuran la experiencia lírica. Esta exaltación replica actitudes románticas decimonónicas pero actualizadas mediante sensibilidad contemporánea.
El tratamiento de la naturaleza evita tanto idealización ingenua como descripción meramente objetiva. Los elementos naturales poseen carga simbólica —el almendro en flor como renovación, el otoño como decadencia— pero mantienen concreción sensorial: colores específicos, aromas identificables, texturas tangibles.
Lenguaje accesible
El registro lingüístico prioriza claridad sobre oscuridad, accesibilidad sobre hermetismo. Los recursos retóricos —metáforas, comparaciones, personificaciones— permanecen transparentes, evitando complejidad conceptual que dificulte comprensión inmediata. Esta opción estética conecta con corrientes neorrománticas que reivindican comunicabilidad poética frente a elitismos vanguardistas.
No obstante, accesibilidad no equivale a simplicidad: el poemario despliega sofisticación mediante estructuración cíclica, sistema cromático coherente, red simbólica consistente. La claridad expresiva coexiste con densidad significativa.
Perspectiva biográfica
El poemario se ancla explícitamente en experiencia personal: dedicatoria a hijos y madre, referencias a vivencias concretas, tono confesional. Esta perspectiva autobiográfica conecta con sensibilidad romántica que privilegia autenticidad experiencial sobre distanciamiento irónico o construcción artificiosa.
La primera persona lírica no se oculta tras máscaras o personajes sino que asume voz propia, estrategia característica del neorromanticismo que reivindica subjetividad frente a despersonalización objetivista.
VII. Diferencias y actualizaciones respecto a la tradición
Ausencia de tragedia
Mientras el paisaje lorquiano frecuentemente porta significados trágicos —destino inevitable, violencia, muerte—, el paisaje de Martín González se construye desde melancolía contemplativa sin componente trágico. La ausencia del ser amado genera tristeza y nostalgia pero no catástrofe dramática.
Esta diferencia marca distancia significativa: Lorca escribía desde cosmovisión trágica donde fuerzas oscuras determinaban destinos humanos. Martín González escribe desde sensibilidad contemporánea donde el dolor proviene de contingencias vitales —separación, distancia— sin dimensión fatalista.
Tratamiento del erotismo
El erotismo lorquiano, intenso y frecuentemente violento, cargado de simbolismo oscuro, contrasta con el erotismo sugerido y contenido de Cuatro estaciones. Martín González mantiene registro pudoroso, insinuando intimidad mediante metáforas delicadas sin explicitación física.
Esta contención conecta con sensibilidad neorromántica que recupera cierto idealismo amoroso frente a explicitaciones contemporáneas. El amor se articula mediante añoranza, recuerdo, deseo de reencuentro, más que mediante descripción de encuentros corporales.
Geografía mediterránea versus geografía telúrica
Lorca privilegió espacios interiores andaluces: vegas, huertas, pueblos, cármenes, con escasas referencias marítimas. Martín González incorpora Mediterráneo como horizonte constante: playas, azules marinos, brisas salinas. Esta apertura al mar introduce luminosidad y amplitud espacial menos presentes en el universo lorquiano más concentrado en tierras interiores granadinas.
VIII. Inscripción en la poesía andaluza contemporánea
El poemario se sitúa dentro del panorama diverso de la poesía andaluza del siglo XXI. No pertenece a la escuela de la experiencia —demasiado urbana, narrativa, irónica— ni al neobarroco —demasiado culturalista y complejo formalmente—. Se inscribe más bien en corriente minoritaria pero persistente de poesía neorromántica accesible, que reivindica naturaleza, emoción y paisaje identitario.
Esta corriente, menos visible académicamente que otras tendencias contemporáneas, mantiene conexión con públicos lectores que buscan poesía comunicativa, emocionalmente directa, arraigada en territorios reconocibles. Su menor presencia en antologías críticas no invalida su significación cultural como expresión de sensibilidades que persisten al margen de vanguardias y experimentaciones formales.
- Conclusiones
Cuatro estaciones, versos para ella confirma la persistencia del paisaje andaluz como matriz generadora de poesía en el siglo XXI. Ángel Jesús Martín González hereda de Lorca la técnica de fusionar geografía y subjetividad, convirtiendo Sierra Nevada, patios, vegas y flores en lenguaje simbólico de estados anímicos. Los espacios lorquianos —especialmente patios con fuentes, jardines, montañas nevadas— reaparecen actualizados mediante sensibilidad contemporánea.
La conexión con el neorromanticismo andaluz se evidencia en primacía de emoción, exaltación de naturaleza, lenguaje accesible y perspectiva biográfica. El poemario rechaza hermetismo, ironía distanciada y experimentación formal en favor de comunicación directa, autenticidad experiencial y valoración de tradición lírica.
Las diferencias respecto a Lorca —ausencia de tragedia, erotismo contenido, apertura mediterránea— no niegan la filiación sino que la actualizan. Martín González no replica el universo lorquiano sino que lo reelabora desde coordenadas contemporáneas, demostrando que la geografía simbólica andaluza permanece productiva como espacio de expresión lírica.
La obra confirma que, en medio de la diversidad de la poesía andaluza actual, persiste una corriente que reivindica paisaje, emoción y tradición como valores poéticos válidos frente a otras tendencias más experimentales o conceptuales. Esta persistencia no supone anacronismo sino actualización de sensibilidades que conectan presente con herencias culturales profundas.