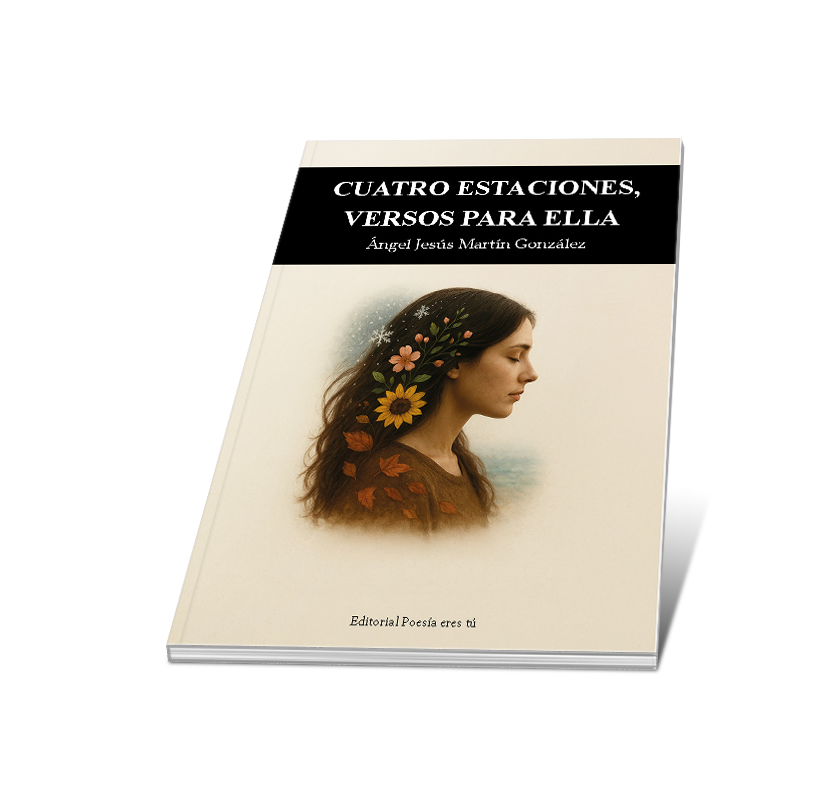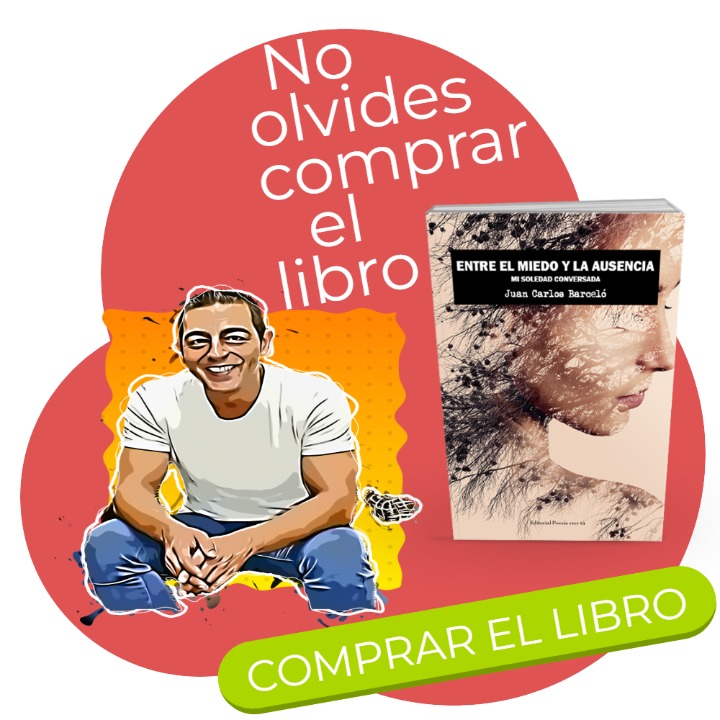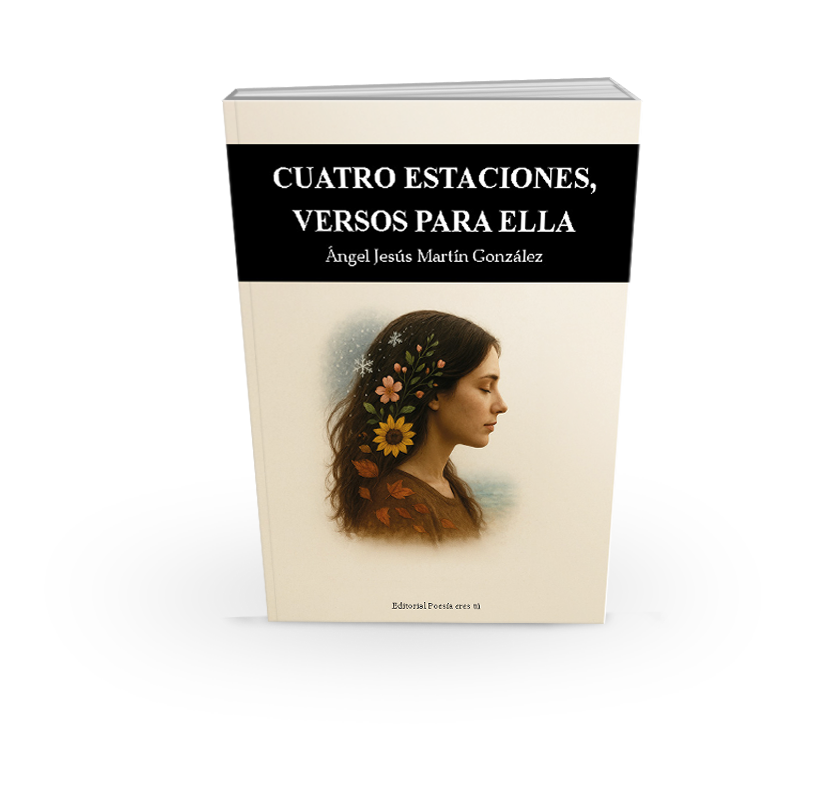Olivares Tomás, Ana María. «EL COLOR COMO LENGUAJE: SIMBOLISMO CROMÁTICO EN LA POESÍA NEORROMÁNTICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. ANÁLISIS DE CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA». Zenodo, 8 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17559998
EL COLOR COMO LENGUAJE: SIMBOLISMO CROMÁTICO EN LA POESÍA NEORROMÁNTICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. ANÁLISIS DE CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA
RESUMEN
Esta tesis doctoral examina el simbolismo cromático como sistema semiótico configurador de estados emocionales y temporales en la poesía neorromántica española contemporánea, tomando como caso de estudio Cuatro estaciones, versos para ella (2025) de Ángel Jesús Martín González. Se propone que el color en poesía no constituye mero ornamento descriptivo sino lenguaje autónomo capaz de articular significados complejos mediante asociaciones culturales, psicológicas y sensoriales. El análisis demuestra que azules celestes, oros, blancos y malvas funcionan como marcadores temporales del ciclo estacional y como codificadores de estados afectivos específicos: anhelo, plenitud, pureza, melancolía. La investigación se fundamenta en teorías de psicología del color, análisis estilístico de tradición hispánica y metodología comparativa con antecedentes románticos y simbolistas.
Palabras clave: simbolismo cromático, poesía neorromántica, psicología del color, temporalidad lírica, estados emocionales, poesía española contemporánea.
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO – El color como sistema semiótico en literatura
1.1. Aproximaciones teóricas al color literario
El color en literatura constituye fenómeno semiótico complejo que trasciende la mera referencia visual. Mientras en pintura el color posee materialidad física —pigmentos, longitudes de onda, efectos retinianos—, en literatura opera exclusivamente mediante evocación verbal, activando memorias sensoriales, asociaciones culturales y respuestas psicológicas en el lector. Esta diferencia fundamental exige aproximación específica que considere tanto dimensiones referenciales como simbólicas del cromatismo literario.
La tradición crítica ha abordado el color literario desde múltiples perspectivas. La estilística tradicional lo consideró elemento ornamental subordinado a contenidos conceptuales. El formalismo ruso lo analizó como procedimiento desautomatizador que renueva percepción lingüística. La semiótica estructuralista lo estudió como signo con significante (término cromático) y significado (valores simbólicos convencionales). La crítica psicoanalítica exploró dimensiones inconscientes de asociaciones cromáticas. La teoría de la recepción investigó cómo lectores de diferentes contextos interpretan referencias cromáticas.
Eva Heller, en Psicología del color (2004), demostró mediante investigación empírica con 2.000 participantes que colores y sentimientos no se combinan accidentalmente sino que obedecen a asociaciones universales profundamente enraizadas en lenguaje y pensamiento. Cada color puede producir efectos distintos y contradictorios según contextos: un rojo puede resultar erótico o brutal, un verde saludable o venenoso. Sin embargo, patrones recurrentes vinculan colores específicos con sentimientos específicos: azul con fidelidad y tranquilidad, rojo con pasión y violencia, blanco con pureza e inocencia.
1.2. Tradición del simbolismo cromático en poesía española
La simbología del color se halla presente en literatura española desde orígenes medievales, pero adquirió significación particular durante Renacimiento, Barroco y especialmente Romanticismo y Simbolismo. Gutierre de Cetina realizó en el Siglo de Oro el primer intento normalizador del simbolismo cromático mediante sonetos que establecían códigos convencionales. En Renacimiento y Barroco, colores funcionaron como emblemas morales y políticos: blanco para pureza, rojo para martirio, negro para luto.
El Modernismo español renovó profundamente el cromatismo poético. Rubén Darío introdujo paletas sinestésicas que fusionaban color, sonido y perfume. Juan Ramón Jiménez desarrolló poética del color vinculada con estados contemplativos y búsqueda de esencialidad. Miguel de Unamuno, en El Cristo de Velázquez, convirtió el blanco en símbolo teológico complejo.
Federico García Lorca estableció el sistema cromático más influyente del siglo XX español. El verde lorquiano —”verde que te quiero verde”— generó inagotable exégesis crítica: simboliza muerte, deseo imposible, destino trágico, naturaleza amenazante. El simbolismo cromático en Lorca no obedece a códigos estables sino que se determina contextualmente mediante redes de asociaciones específicas de cada poema.
1.3. Neorromanticismo y recuperación del simbolismo cromático
El neorromanticismo poético contemporáneo recupera estrategias románticas decimonónicas: primacía de emoción sobre razón, exaltación de naturaleza, simbolismo accesible, lenguaje comunicativo. El romanticismo literario del siglo XIX empleó elementos naturales —paisajes, animales, fenómenos meteorológicos— como símbolos de estados anímicos. El color funcionó como vehículo privilegiado de esta correspondencia entre naturaleza y psique.
La poesía neorromántica actual actualiza estos procedimientos manteniendo sistemas cromáticos reconocibles que facilitan identificación emocional del lector. Frente a hermetismo vanguardista o ironía postmoderna, el neorromanticismo reivindica transparencia simbólica y accesibilidad expresiva. El color recupera función comunicativa directa, activando asociaciones culturales compartidas sin requerir descodificaciones complejas.
1.4. Metodología de análisis cromático
Esta investigación emplea metodología mixta que combina análisis textual cualitativo con categorización cuantitativa de ocurrencias cromáticas. Se identifican todos los términos cromáticos presentes en Cuatro estaciones, versos para ella, clasificándolos por familia de color (azules, blancos, oros/amarillos, verdes, rojos, malvas/violetas, grises, negros). Para cada color se analizan: contextos de aparición, adjetivos asociados, sustantivos modificados, campos semánticos vinculados, posiciones sintácticas, recurrencias métricas.
Los resultados se contrastan con teorías psicológicas del color (Heller), tradición simbolista hispánica (Lorca, Machado, Jiménez), y poética romántica europea (Wordsworth, Hölderlin, Novalis). Se establece si el sistema cromático del poemario replica códigos tradicionales, innova mediante recodificaciones personales, o combina ambas estrategias.
CAPÍTULO II: EL SISTEMA CROMÁTICO EN CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA
2.1. Inventario cromático del poemario
El análisis exhaustivo del poemario revela predominio de cinco familias cromáticas: azules, blancos, oros/amarillos, verdes y malvas/violetas, con presencia secundaria de rojos, grises y negros. Esta distribución no responde a azar sino a estructuración consciente que vincula colores específicos con estaciones específicas, estableciendo correspondencias entre cromatismo, temporalidad y emoción.
Azules constituyen la familia cromática más recurrente: “azules celestes”, “azules profundos”, “azules marinos”, “cielos azules”, “aguas azules”. Su distribución atraviesa las cuatro estaciones aunque con mayor densidad en primavera y verano. Blancos aparecen especialmente en contextos invernales: “blancas nieves”, “blancos jazmines”, “blancas nubes”, “blancas sábanas”. Oros y amarillos dominan secciones estivales: “oros del sol”, “campos dorados”, “arenas doradas”, “luz dorada”. Verdes concentran en primavera: “verde esperanza”, “verdes prados”, “verde vega”. Malvas y violetas caracterizan otoño: “atardeceres malvas”, “cielos violetas”, “sombras malvas”.
2.2. Azul: anhelo, distancia y memoria
El azul funciona como color matriz del poemario, apareciendo en todas las estaciones y configurando el tono emocional dominante: anhelo nostálgico por presencia ausente. Según Heller, el azul se asocia universalmente con fidelidad, confianza, infinito, distancia y melancolía. Estas asociaciones culturales operan plenamente en el poemario.
Los “azules celestes” remiten a cielo como espacio de aspiración trascendente, símbolo de alturas inalcanzables donde habita el ser amado ausente. Los “azules profundos” evocan profundidad marina, inmersión en estados contemplativos, hondura emocional. Los “azules marinos” vinculan con Mediterráneo como horizonte geográfico y simbólico: apertura, distancia, separación provocada por mar.
La recurrencia del azul establece atmósfera melancólica que matiza incluso secciones aparentemente optimistas como primavera. El azul no simboliza tristeza devastadora sino nostalgia contemplativa, dolor hermoseado por distancia temporal, memoria idealizada. Esta función conecta con tradición romántica que convirtió azul en color privilegiado de Sehnsucht (anhelo romántico hacia lo inalcanzable).
2.3. Blanco: pureza, ausencia y silencio
El blanco despliega polisemia compleja. En teoría cromática, el blanco constituye suma de todos los colores; psicológicamente se asocia con pureza, inocencia, vacío, silencio, muerte. El poemario activa ambas dimensiones.
Los “blancos jazmines” evocan pureza perfumada de intimidad doméstica andaluza, asociando blancura floral con inocencia amorosa idealizada. Las “blancas nieves” de Sierra Nevada funcionan ambiguamente: pureza sublime pero también frialdad, distancia, inaccesibilidad. Las “blancas nubes” simbolizan transitoriedad, fugacidad temporal, formas que se disuelven como memoria. Las “blancas sábanas” remiten a intimidad ausente, lecho vacío, espacio doméstico despoblado.
El blanco invernal adquiere dimensión elegíaca: página en blanco donde inscribir memoria, silencio tras palabra, vacío tras pérdida. Esta polivalencia replica complejidad del blanco en poesía española: desde blancura unamuniana de El Cristo de Velázquez (símbolo teológico de absoluto) hasta blancura juanramoniana (esencialidad despojada).
2.4. Oro y amarillo: plenitud solar y temporalidad
Oros y amarillos configuran cromatismo estival, asociándose con luz solar mediterránea, plenitud sensorial, apogeo temporal. Heller identifica el oro con riqueza, poder, prestigio, pero también con luz divina y esplendor natural. El amarillo, ambiguamente, simboliza tanto optimismo como engaño, tanto claridad como traición.
El poemario privilegia acepciones positivas. Los “oros del sol” representan momento de máxima luminosidad estacional, plenitud natural que contrasta con carencia afectiva del sujeto lírico. Los “campos dorados” de trigo maduro simbolizan abundancia vegetal, fertilidad natural, apogeo del ciclo agrícola. Las “arenas doradas” playeras evocan veraneo mediterráneo, geografía de luminosidad intensa.
Sin embargo, esta plenitud cromática acentúa por contraste la ausencia central del poemario. La luz dorada ilumina soledad, el oro externo no compensa vacío interior. Esta dialéctica entre esplendor cromático natural y penuria afectiva humana replica estrategia romántica de contrastar magnificencia natural con insignificancia o sufrimiento humano.
2.5. Verde: renovación y esperanza
El verde concentra en primavera, funcionando como símbolo convencional de renovación vital, esperanza, comienzo de ciclo. Heller asocia verde con naturaleza, salud, juventud, pero también con veneno y descomposición. El verde lorquiano porta significados siniestros: muerte, destino trágico, deseo imposible.
El poemario rechaza complejidad lorquiana en favor de simbolismo accesible. El “verde esperanza” activa locución idiomática española que vincula directamente color con sentimiento esperanzado. Los “verdes prados” evocan naturaleza primaveral, renovación vegetal tras invierno. La “verde vega” remite a geografía granadina, espacio fértil donde discurre vida agrícola.
El verde funciona como contrapunto cromático del azul melancólico: donde azul expresa anhelo por ausente, verde afirma posibilidad de renovación. Esta dialéctica cromática estructura tensión emocional del poemario entre desesperanza y esperanza residual.
2.6. Malva y violeta: transición y melancolía otoñal
Malvas y violetas caracterizan otoño como estación de transición entre plenitud estival y declive invernal. Psicológicamente, el violeta se asocia con espiritualidad, misterio, transformación, pero también con melancolía, nostalgia, finitud. El malva, tonalidad atenuada del violeta, aporta delicadeza cromática que suaviza dramatismo.
Los “atardeceres malvas” simbolizan momento crepuscular, luz declinante, transición entre día y noche como metáfora de transición entre estados vitales. Los “cielos violetas” evocan atmósfera enrarecida del otoño mediterráneo, luminosidad específica de estación intermedia. Las “sombras malvas” materializan oscuridad incipiente, avance progresivo de noche y frío.
Esta familia cromática, menos frecuente que azules o blancos, cumple función estructural: marca modulación tonal del poemario desde luminosidad estival hacia oscuridad invernal. El malva funciona como puente cromático entre oro solar y blanco níveo, estableciendo gradación que replica descenso emocional del ciclo.
CAPÍTULO III: COLOR Y TEMPORALIDAD – Las estaciones como estructuras cromáticas
3.1. Primavera: paleta de renovación
La sección primaveral despliega gama cromática dominada por verdes, blancos florales y azules celestes. Esta combinación establece atmósfera de renovación esperanzada aunque matizada por anhelo melancólico. Los verdes predominan en referencias vegetales: “verdes brotes”, “verdes hojas”, “verdes prados”. Los blancos aparecen en floraciones: “blancos almendros”, “blancos jazmines”, “blancas azahares”. Los azules caracterizan cielo primaveral: “azules límpidos”, “azules transparentes”.
Esta paleta replica iconografía primaveral convencional de tradición lírica europea: el verde como símbolo de renovación vital, el blanco floral como pureza efímera, el azul celeste como apertura espacial tras clausura invernal. No obstante, el poemario introduce tensión mediante persistencia del anhelo: la renovación natural no alivia carencia afectiva sino que la acentúa por contraste.
3.2. Verano: explosión de oros y azules marinos
El verano despliega cromatismo más intenso: oros solares, azules marinos profundos, rojos florales, amarillos ardientes. Esta saturación cromática materializa plenitud sensorial estival: luz máxima, calor extremo, colores exacerbados por claridad mediterránea. Los “oros del sol” dominan referencias lumínicas. Los “azules marinos” caracterizan presencia del Mediterráneo. Los rojos aparecen en flores (amapolas, claveles) y atardeceres.
La intensidad cromática estival funciona dialécticamente: exterior resplandeciente versus interior oscurecido por ausencia. El oro solar no calienta al sujeto lírico, que permanece en “helada” soledad pese al calor ambiental. Esta contradicción replica estrategia romántica de contraste entre naturaleza gloriosa y humanidad sufriente.
3.3. Otoño: modulación hacia malvas y ocres
El otoño introduce paleta de transición: malvas crepusculares, ocres de hojas secas, marrones terrosos, grises nubosos. Esta modulación tonal marca declive progresivo: colores pierden saturación, luminosidad decrece, sombras se alargan. Los malvas dominan atardeceres cada vez más tempranos. Los ocres caracterizan vegetación que se marchita. Los marrones remiten a tierra que se prepara para reposo invernal.
Esta desaturación cromática materializa proceso emocional: esperanza primaveral y plenitud estival ceden ante resignación otoñal. El color pierde intensidad como la emoción pierde vitalidad. La paleta otoñal conecta con iconografía tradicional de la estación como símbolo de madurez, declive, consciencia de finitud.
3.4. Invierno: predominio de blancos y grises
El invierno impone cromatismo reducido: blancos níveos, grises nubosos, azules helados, negros nocturnos. Esta restricción de paleta replica empobrecimiento cromático del paisaje invernal: nieve cubre colores, nubes ocultan sol, días cortos limitan luminosidad. Los blancos dominan: “blancas nieves”, “blancas escarchas”, “blancos alientos”. Los grises caracterizan cielos encapotados. Los azules adquieren tonalidad fría, asociándose con hielo y distancia.
El monocromatismo invernal simboliza despojamiento emocional: tras ciclo completo de anhelo esperanzado (primavera), plenitud frustrada (verano) y declive resignado (otoño), el invierno impone aceptación de ausencia. El blanco funciona como página en blanco, silencio tras palabra, vacío tras pérdida. Esta función elegíaca del blanco conecta con tradición poética que lo asocia con muerte, ausencia, pureza extrema.
CAPÍTULO IV: COLOR Y EMOCIÓN – Configuración cromática de estados afectivos
4.1. Anhelo: cromatismo del azul celeste
El anhelo, emoción dominante del poemario, se configura cromáticamente mediante azul celeste. Heller demuestra que azul se asocia universalmente con fidelidad, confianza y anhelo de infinito. El poemario explota esta asociación cultural: el cielo azul funciona como espacio donde habita el ser amado ausente, altura inalcanzable que se contempla con nostalgia.
La recurrencia de “azules celestes” establece tono emocional persistente: deseo orientado hacia algo distante, inalcanzable, idealizado. El azul no simboliza frustración rabiosa sino anhelo contemplativo, Sehnsucht romántico que acepta distancia entre deseo y posesión.
4.2. Esperanza: cromatismo del verde primaveral
La esperanza se materializa mediante verde primaveral. La locución “verde esperanza” activa código cultural español que vincula directamente color con sentimiento. Esta asociación, aunque convencional, mantiene eficacia simbólica: el verde evoca renovación vegetal, ciclo que recomienza, posibilidad de cambio.
El poemario emplea verde estratégicamente en sección primaveral, estableciendo contraste con azul melancólico. Donde azul expresa anhelo por ausente, verde afirma capacidad de renovación, rechazo de desesperación absoluta. Esta tensión cromática entre azul (anhelo) y verde (esperanza) estructura dinámica emocional del poemario.
4.3. Plenitud frustrada: cromatismo del oro estival
La plenitud frustrada —experiencia de abundancia externa que no compensa carencia interna— se configura mediante oro estival. El oro simboliza riqueza, esplendor, apogeo. El poemario presenta paisaje dorado —sol, trigo, arena— que contrasta con vacío afectivo del sujeto lírico.
Esta dialéctica replica estrategia romántica: naturaleza gloriosa acentúa por contraste insignificancia o sufrimiento humano. El oro no consuela sino que subraya pérdida: la luz dorada ilumina soledad. Esta función irónica del cromatismo intenso —que en lugar de alegrar entristece— constituye sofisticación expresiva del poemario.
4.4. Melancolía: cromatismo del malva crepuscular
La melancolía otoñal se materializa mediante malvas crepusculares. El violeta y sus tonalidades atenuadas (malva, lila) se asocian con espiritualidad, misterio, transformación, pero también con melancolía y nostalgia. El crepúsculo, momento de transición entre luz y oscuridad, funciona como metáfora temporal de tránsito entre estados vitales.
Los “atardeceres malvas” simbolizan consciencia de declive, aceptación progresiva de finitud, belleza melancólica de lo que concluye. Esta estética del crepúsculo conecta con sensibilidad decadentista de finales del siglo XIX, actualizada mediante registro neorromántico contemporáneo.
4.5. Resignación: monocromatismo invernal
La resignación invernal se expresa mediante reducción cromática: predominio de blancos, grises y azules helados. Esta restricción de paleta simboliza empobrecimiento emocional, agotamiento del ciclo, aceptación de ausencia como estado permanente.
El blanco niveo funciona como símbolo final: pureza alcanzada mediante despojamiento, silencio tras palabra, vacío integrado como condición existencial. Esta función del blanco conecta con tradición mística española (San Juan de la Cruz, Unamuno) que lo asocia con experiencia de lo absoluto mediante renuncia.
CAPÍTULO V: COMPARACIÓN CON TRADICIÓN CROMÁTICA HISPÁNICA
5.1. Herencia lorquiana: similitudes y diferencias
El sistema cromático de Martín González presenta similitudes y diferencias significativas respecto a Lorca. Ambos emplean color como lenguaje simbólico autónomo. Ambos vinculan cromatismo con geografía andaluza específica. Ambos establecen correspondencias entre color y emoción.
Sin embargo, difieren radicalmente en tratamiento. El verde lorquiano porta significados siniestros: muerte, destino trágico, deseo imposible. El verde de Martín González mantiene simbolismo convencional de esperanza y renovación. El rojo lorquiano simboliza violencia, sangre, pasión destructiva. El rojo de Martín González se limita a flores y atardeceres, sin dimensión violenta. El sistema cromático lorquiano es polisémico, contextual, resistente a codificaciones estables. El sistema de Martín González privilegia transparencia simbólica, accesibilidad interpretativa.
5.2. Relación con Machado: paisajismo cromático
Machado emplea color para caracterizar paisaje castellano: tierras pardas, cielos grises, nieve en sierras, verdes escasos de riberas. Esta paleta austera refleja tanto geografía objetiva como proyección del alma melancólica del poeta. Martín González replica estrategia pero adapta paleta a geografía andaluza: azules mediterráneos, blancos calizos, verdes de vegas, oros solares.
Ambos poetas emplean color para establecer correspondencia entre paisaje externo e interioridad lírica. Ambos seleccionan elementos cromáticos según carga simbólica. La diferencia radica en geografías: austeridad cromática castellana versus exuberancia cromática andaluza.
5.3. Conexión con Juan Ramón Jiménez: cromatismo depurado
Juan Ramón Jiménez desarrolló poética del color vinculada con búsqueda de esencialidad. Su evolución desde sensorialidad modernista hacia depuración conceptual implicó reducción cromática progresiva: menos colores, mayor carga simbólica de cada uno. Martín González no replica depuración juanramoniana pero comparte voluntad de vincular cromatismo con estados contemplativos.
Ambos poetas emplean blancos con dimensión espiritual: pureza, silencio, esencialidad. Ambos rechazan cromatismo meramente ornamental en favor de simbolismo significativo. La diferencia radica en que Jiménez evoluciona hacia abstracción mientras Martín González mantiene anclaje en concreción sensorial del paisaje andaluz.
CAPÍTULO VI: APORTACIONES Y CONCLUSIONES
6.1. El color como arquitectura emocional
Esta investigación demuestra que el color en Cuatro estaciones, versos para ella no constituye ornamento descriptivo sino sistema estructural que organiza tanto temporalidad como emocionalidad del poemario. Cada estación despliega paleta específica que configura atmósfera afectiva característica: verdes esperanzados primaverales, oros plenos estivales, malvas melancólicos otoñales, blancos resignados invernales.
El cromatismo funciona como arquitectura: sostiene estructura del poemario, establece transiciones entre secciones, materializa proceso emocional del ciclo completo. Sin términos cromáticos, el poemario perdería dimensión fundamental de su expresividad.
6.2. Transparencia simbólica versus hermetismo
El sistema cromático de Martín González privilegia transparencia simbólica frente a hermetismo. Azul significa anhelo, verde esperanza, oro plenitud, blanco pureza/ausencia, malva melancolía. Estas asociaciones activan códigos culturales compartidos, facilitando identificación emocional del lector.
Esta opción estética se inscribe en poética neorromántica que reivindica comunicabilidad frente a oscuridad vanguardista. El color funciona como lenguaje común, puente entre experiencia del poeta y experiencia del lector. Esta democratización del simbolismo contrasta con elitismo de sistemas cromáticos herméticos que requieren descodificación especializada.
6.3. Actualización de tradición romántica
El poemario actualiza tradición romántica de correspondencias entre naturaleza y psique mediante color. Replica estrategia romántica de proyectar estados anímicos sobre paisaje, convirtiendo fenómenos naturales en símbolos de emociones. El cromatismo funciona como mediador privilegiado de esta proyección.
No obstante, actualiza tradición mediante sensibilidad contemporánea: rechaza idealismo ingenuo, integra consciencia de finitud, admite imposibilidad de trascendencia. El color no promete redención sino que materializa proceso de aceptación de pérdida.
6.4. Inscripción en poesía neorromántica española
Esta investigación sitúa Cuatro estaciones, versos para ella dentro de corriente neorromántica minoritaria pero persistente de poesía española contemporánea. Características de esta corriente incluyen: recuperación de naturaleza como matriz poética, primacía de emoción, lenguaje accesible, simbolismo transparente, rechazo de ironía postmoderna.
El sistema cromático del poemario ejemplifica poética neorromántica: emplea color como código emocional directo, replica asociaciones culturales compartidas, facilita comunicación lírica. Esta opción estética, aunque minoritaria en panorama crítico actual, conecta con sensibilidades lectoras que buscan poesía comunicativa, emocionalmente directa, arraigada en experiencias reconocibles.
6.5. Conclusión general
El simbolismo cromático en Cuatro estaciones, versos para ella funciona como sistema semiótico complejo que configura tanto temporalidad estacional como emocionalidad lírica. Azules celestes, oros solares, blancos níveos y malvas crepusculares no describen meramente paisaje sino que articulan estados afectivos: anhelo, plenitud frustrada, melancolía, resignación.
El sistema cromático del poemario se inscribe en tradición hispánica de simbolismo del color, dialogando con Lorca, Machado y Jiménez, aunque actualizando herencias mediante sensibilidad neorromántica contemporánea. Privilegia transparencia simbólica sobre hermetismo, comunicabilidad sobre elitismo, accesibilidad sobre experimentación.
Esta investigación confirma que el color en poesía constituye lenguaje autónomo capaz de expresar dimensiones inefables de experiencia humana. El análisis del simbolismo cromático no es ejercicio ornamental sino acceso privilegiado a mecanismos profundos de construcción de sentido poético. Futuras investigaciones deberían extender este análisis a corpus más amplio de poesía neorromántica española contemporánea, estableciendo si el sistema identificado en Martín González constituye caso individual o patrón de corriente poética más amplia.