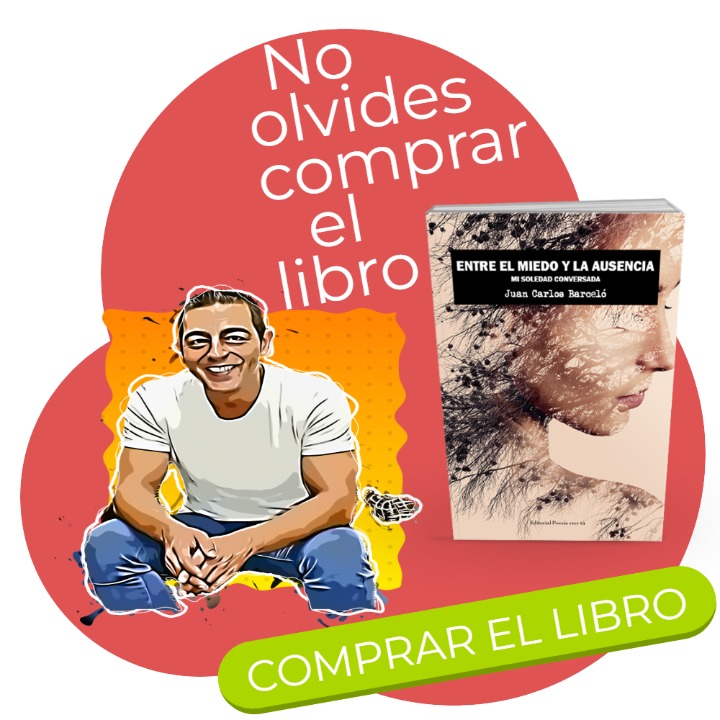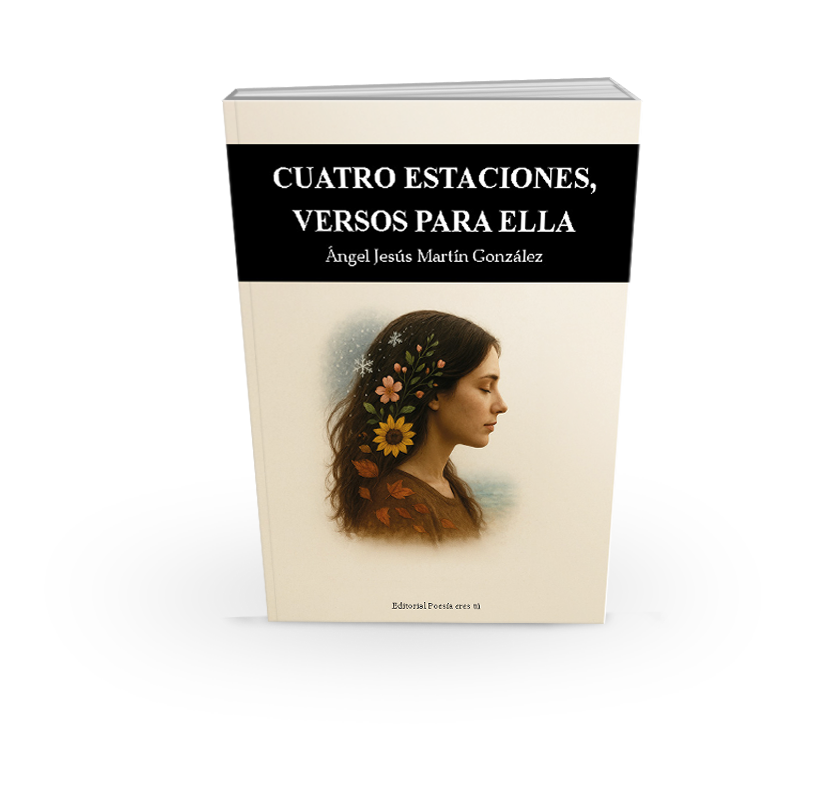Olivares Tomás, Ana María. «EL CICLO ESTACIONAL COMO ARQUITECTURA LÍRICA: PARALELISMOS ENTRE LA TRADICIÓN HISPÁNICA Y SÁNSCRITA EN CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA DE ÁNGEL JESÚS MARTÍN GONZÁLEZ». Zenodo, 8 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17559958
EL CICLO ESTACIONAL COMO ARQUITECTURA LÍRICA: PARALELISMOS ENTRE LA TRADICIÓN HISPÁNICA Y SÁNSCRITA EN CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA DE ÁNGEL JESÚS MARTÍN GONZÁLEZ
- Introducción
El tiempo cíclico y el devenir estacional constituyen uno de los esquemas estructurales más antiguos y universales de la lírica mundial. Desde la poesía védica hasta el romanticismo europeo, poetas de distintas latitudes han encontrado en la sucesión de primavera, verano, otoño e invierno un marco privilegiado para articular experiencias amorosas, reflexiones existenciales y proyecciones del paisaje interior. Esta monografía examina cómo Cuatro estaciones, versos para ella (2025) de Ángel Jesús Martín González dialoga con dos tradiciones líricas fundamentales: la hispánica representada paradigmáticamente por Campos de Castilla (1912) de Antonio Machado, donde el paisaje funciona como espejo del alma poética, y la sánscrita encarnada en Ritusamhara de Kalidasa (siglo IV), que emplea el ciclo estacional como vehículo para exaltar amor y naturaleza.
El presente estudio propone que estas tres obras, separadas por siglos y geografías, comparten estrategias poéticas fundamentales: la fusión entre paisaje externo e interioridad lírica, la estructuración temporal mediante las estaciones como marcadores narrativos y emocionales, y la exploración del amor como fuerza que vincula al sujeto con el cosmos natural.
- El paisaje como proyección del alma: Machado y la lección de Campos de Castilla
Antonio Machado arribó a Soria en 1907, y el contacto diario con la tierra castellana contagió al poeta de una hondura esencial que transformó radicalmente su escritura. Campos de Castilla representa la expresión de esta andadura donde la descripción del paisaje trasciende lo meramente objetivo para convertirse en extensión del alma del poeta. Los alrededores sorianos —la meseta, las lejanas montañas, los trigales dorados, las colinas— reflejan el estado de ánimo del poeta, su emoción ante la existencia, su melancolía y su desesperación ante la muerte de su esposa Leonor.
Machado no se limitó a reproducir objetivamente lo que veía, sino que proyectó sobre el paisaje lo que llevaba en su alma. Así ofreció no solo un retrato físico de una tierra, sino una interpretación del alma de esa tierra en sintonía con su propia alma. El paisaje castellano se convierte en símbolo de sus emociones interiores: la austeridad de la meseta simboliza lo ascético, mientras que los elementos épicos evocan la “Soria mística y guerrera”. El poeta seleccionaba cuanto sugiriera soledad, decadencia, fugacidad y muerte, estableciendo así una correspondencia ontológica entre geografía y psique.
Esta técnica —que podríamos denominar paisajismo subjetivo— constituyó una renovación profunda de la lírica española y estableció un modelo que reverbera en la poesía hispánica posterior. Machado demostró que el paisaje podía funcionar como lenguaje simbólico complejo, capaz de expresar estados anímicos inefables mediante la materialidad concreta de lo natural.
III. Estructura estacional en Ritusamhara: amor, naturaleza y temporalidad
Kalidasa, considerado la figura más grande de la literatura sánscrita clásica, compuso en el siglo IV Ritusamhara (El curso de las estaciones), un poema lírico de exaltación del amor y la naturaleza. Tomando como base el ciclo estacional del año, el poeta describe los sentimientos eróticos de los amantes en medio de su entorno y cómo varían con la llegada del calor estival o los fríos invernales.
La obra de Kalidasa se distingue por la belleza y perfección de su verso, la gran amplitud de su vocabulario y su hábil empleo de las figuras retóricas. Junto con la elegante narración de los encuentros amorosos, vistos desde la perspectiva femenina, el poema incide en la descripción de la flora autóctona de la India y en la vida de los habitantes de los bosques y las selvas.
La estructura estacional de Ritusamhara no es meramente ornamental: cada estación actúa como catalizador de emociones específicas, estableciendo correspondencias entre fenómenos meteorológicos, transformaciones vegetales y estados del deseo amoroso. La primavera intensifica la pasión mediante la floración; el verano agudiza el anhelo por la separación que impone el calor; el otoño ofrece encuentros renovados tras las lluvias monzónicas; el invierno propicia la intimidad del cobijo compartido.
- Cuatro estaciones, versos para ella: síntesis de tradiciones
La obra de Ángel Jesús Martín González se inscribe conscientemente en esta doble tradición, aunque adaptándola a la sensibilidad y geografía contemporáneas. El poemario, dedicado a sus hijos y a quienes aman la naturaleza y siguen creyendo en el amor, se estructura en cuatro secciones correspondientes a las estaciones del año: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.
Primavera: despertar y anhelo
La sección inicial replica la función tradicional de la primavera como estación del renacimiento, tanto natural como erótico. El poeta emplea referencias a la naturaleza andaluza —patios con jazmines, jardines con fuentes— para construir espacios de intimidad donde se desarrolla el encuentro amoroso. Al igual que Kalidasa, Martín González utiliza la floración como correlato del despertar sentimental: “Verde esperanza de amanecer contigo”.
Sin embargo, a diferencia del optimismo primaveral de Ritusamhara, aquí se percibe desde el inicio una consciencia dolorosa de la ausencia: “Desde mi helada ventana, aún te sigo esperando”. Esta tensión entre deseo y distancia conecta con el tono melancólico machadiano, donde el paisaje refleja tanto la aspiración como su frustración.
Verano: plenitud y separación
En la tradición sánscrita, el verano representa el momento de máxima intensidad erótica pero también de separación forzada por el calor. Martín González adopta parcialmente este esquema, presentando el verano como momento de plenitud sensorial —”azules celestes”, “oros del sol”— pero también de distancia geográfica.
El recurso al paisaje andaluz —Sierra Nevada, patios cordobeses, playas mediterráneas— funciona aquí de modo similar al paisaje castellano en Machado: no como mero decorado sino como proyección de estados interiores. La luminosidad estival contrasta con la oscuridad emocional del abandono, estableciendo una dialéctica entre exterioridad radiante e interioridad sombría.
Otoño: transformación y melancolía
La estación otoñal se presenta tradicionalmente como momento de transición, de pérdida progresiva, de consciencia aguda de la temporalidad. En Ritusamhara, el otoño tras las lluvias monzónicas permitía el reencuentro de los amantes. En Machado, el otoño castellano subrayaba la decadencia y la fugacidad.
Martín González sintetiza ambas tradiciones: el otoño es tiempo de añoranza pero también de esperanza residual. Los colores otoñales —ocres, malvas, cobrizos— funcionan como símbolos cromáticos de la transformación anímica, técnica presente tanto en Machado (que seleccionaba elementos paisajísticos según su carga simbólica) como en Kalidasa (que asociaba colores vegetales con estados eróticos).
Invierno: interiorización y refugio
En la tradición sánscrita, el invierno propicia la intimidad del cobijo compartido. En Machado, el invierno castellano acentúa la soledad existencial. Martín González ofrece una síntesis compleja: el invierno es simultáneamente estación del recogimiento íntimo —”refugios de montaña”, “chimeneas encendidas”— y de la soledad más aguda ante la ausencia definitiva del ser amado.
La nieve funciona como símbolo polisémico: pureza, frialdad emocional, silencio, página en blanco donde inscribir la memoria. Esta multiplicidad simbólica conecta con la complejidad del paisaje machadiano, donde cada elemento natural porta significados estratificados.
- Técnicas compartidas
Correspondencias sensoriales
Las tres obras establecen sistemas de correspondencias entre fenómenos naturales y estados anímicos. Machado proyecta su melancolía sobre la austeridad castellana. Kalidasa vincula el calor estival con la intensidad del deseo. Martín González sincroniza transformaciones cromáticas estacionales con evoluciones sentimentales.
Estructuración temporal
El ciclo estacional proporciona arquitectura narrativa: inicio primaveral, clímax estival, declive otoñal, clausura invernal. Esta estructura replica el arco de las relaciones amorosas: encuentro, plenitud, crisis, separación. Las tres obras explotan esta analogía estructural.
Simbolismo vegetal
Flora específica actúa como código simbólico. Kalidasa describe minuciosamente la vegetación india. Machado emplea álamos, encinas, chopos como signos de identidad castellana. Martín González recurre a jazmines, naranjos, almendros como marcadores de geografía andaluza y sentimentalidad mediterránea.
- Diferencias contextuales
Geografía lírica
Machado escribe desde Castilla; Kalidasa desde el norte de India; Martín González desde Andalucía. Estas geografías condicionan registros sensoriales diferenciados: austeridad castellana, exuberancia tropical, luminosidad mediterránea.
Posicionamiento del sujeto lírico
En Machado, el yo poético adopta frecuentemente distancia reflexiva, contemplativa. En Kalidasa, predomina la perspectiva femenina del deseo. En Martín González, el yo masculino oscila entre confesión directa y distanciamiento elegíaco.
Función del paisaje
En Machado, el paisaje posee dimensión ideológica: Castilla como símbolo de España, con implicaciones regeneracionistas propias de la Generación del 98. En Kalidasa, el paisaje es escenario erótico desprovisto de carga política. En Martín González, el paisaje andaluz funciona como memoria afectiva personal, sin trascendencia colectiva explícita.
VII. Conclusión
Cuatro estaciones, versos para ella demuestra la pervivencia transhistórica y transcultural del ciclo estacional como dispositivo lírico. Ángel Jesús Martín González hereda de Machado la técnica del paisaje como proyección del alma y la consciencia melancólica de la temporalidad. De Kalidasa adopta la estructuración estacional como marco para la exploración del amor y la naturaleza, aunque despojada del optimismo sensual de la tradición sánscrita.
La síntesis que ofrece Martín González no es mecánica sino creativa: adapta ambas tradiciones a la sensibilidad neorromántica contemporánea, al paisaje mediterráneo andaluz y a una concepción del amor marcada por la ausencia más que por la presencia. En este sentido, su obra confirma que las estructuras líricas fundamentales —el ciclo estacional, la correspondencia entre naturaleza y psique, la temporalidad amorosa— trascienden épocas y culturas, manifestándose con renovada vigencia en cada contexto histórico.
La comparación entre estas tres obras revela tanto constantes antropológicas (la necesidad humana de vincular experiencia interior con ciclos naturales) como variables culturales (modos específicos de conceptualizar paisaje, amor, temporalidad). El estudio de estas convergencias y divergencias enriquece la comprensión tanto de las tradiciones líricas particulares como de los mecanismos universales de la expresión poética.